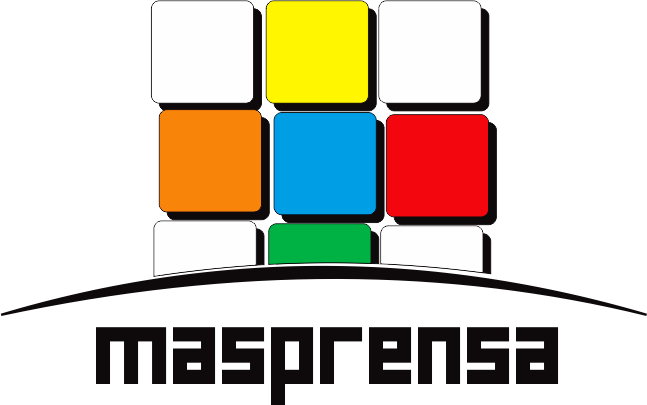Por Claudio Pagano.
Desde hace tiempo los sociólogos no investigan ya si la corrupción pasa o no factura en las elecciones a los políticos corruptos, sino por qué no se la pasa o -con más precisión- por qué tiene unos efectos electorales tan insignificantes.
Los más condescendientes analizan las causas por las que los electores “perdonan” a los corruptos.
Este lenguaje denota el reconocimiento de una actitud moral en los electores, pues, por un lado, sugiere que los electores no valoran positivamente la corrupción en términos generales -ya que, en caso contrario, no tendrían nada que perdonar- y, por otro, una actitud positiva, reconciliadora, de sana mirada hacia el futuro, de olvido del pasado, aunque se trate de un pasado en realidad presente, porque el candidato siga embarrado en la corrupción en el momento de las elecciones.
Otros se preguntan sobre los motivos por los que los electores no “penalizan” a los políticos corruptos.
También estos parten de la condena moral de la corrupción por parte de los electores, pero prefieren no adentrarse en el jardín del perdón y mantenerse en el más neutro de la simple renuncia al castigo electoral. Pero, ya sea porque los electores perdonan o porque no penalizan, Lo cierto es que la corrupción no resta votos.
Electores y elegidos
Las encuestas más actuales en las democracias occidentales no se dan por satisfechas con indagar sobre la indiscutida relevancia del partidismo -es decir, de la pertenencia del elector y del político al mismo partido político- a la hora de votar a un corrupto.
Fuera de las ideologías y de los intereses partidistas, en el inabarcable mundo de lo pequeño, de las causas concretas, se descubre que los electores ponen delante de la corrupción la experiencia y los resultados de la gestión económica para justificar la reelección de candidatos corruptos, y que suelen ampararse, además, en la falta de credibilidad de las acusaciones o informaciones sobre la corrupción política, que consideran interesada.
Este último argumento parece más un refugio ético -no menos interesado que la información a la que tachan de interesada-, que una causa del voto al corrupto.
Al poner el aspa en la “falta de credibilidad de la información o acusación” como causa de su voto a un corrupto, el encuestado está reivindicando a la vez su rechazo de la corrupción, situándose en el lado de los no corruptos y dejando entrever, de paso, que no votaría al corrupto si estuviera seguro de que lo es.
Pero esta imagen ética se desvanece enseguida, porque también pone el aspa sobre la respuesta que da prioridad sobre la corrupción a la experiencia de gobierno y a los resultados económicos de la gestión del corrupto.
Aquí no hay refugio ético ni subterfugio alguno, sino reconocimiento abierto por el encuestado de que no tiene problema en votar a un corrupto si tiene experiencia de gobierno y el resultado económico de su gestión es positivo.
La careta ética desaparece, entonces, y brilla en su lugar el bolsillo en todo su esplendor.
Merece la pena reflexionar sobre este escenario en el que se mueven los actores.
Cuando escuchen a un alto cargo del gobierno decir que la (posible) corrupción de sus correligionarios/ compañeros -durante mucho tiempo negada, como aconsejan las encuestas, pero cuyo reconocimiento es ya (casi) ineludible-, es cosa del pasado, y que ahora lo que toca es mirar al futuro y permitir la formación de un gobierno estable que asegure el bienestar-, no duden que ese alto cargo está siguiendo al pie de la letra el resultado de las encuestas y, por tanto, el consejo de los asesores de campaña.
Pero, más allá de lo evidente, hay un trasfondo que explica esta desenvoltura política: HAY UN DÉFICIT MORAL COMPARTIDO ENTRE ELECTORES Y ELEGIDOS.
El fin justifica los medios
Situar el punto de vista en el plano moral -de moral justificada, es decir, no ya de lo que es bueno o malo, sino justo o injusto- implica partir de decisiones y conductas individuales -la moral parte del cuidado de uno mismo- que pueden comportarse como criterios de organización social.
Si uno no es un corrupto ni está dispuesto a serlo, no querrá tampoco vivir en una sociedad corrupta ni, en consecuencia, ser gobernado por corruptos.
En la dirección opuesta, la generalización de las corruptelas fuera y dentro de la política y la trivialización cotidiana de la corrupción indican que muchos electores son corruptos, o no les importaría serlo si pudieran, y, en consecuencia, no les perturba estar rodeados de ellos, ser gobernados por ellos, estar integrados con naturalidad en esa realidad.
En este escenario sin ética de unos y otros -electores y elegidos- el criterio de organización social no es lo justo, sino lo útil.
En el fondo, desde el punto de vista moral -o, si se prefiere, ético, por la dimensión temporal del asunto- lo que muestran las encuestas sobre los motivos por los que la corrupción no resta votos es que está asentada entre los electores la idea de que el fin justifica los medios: está justificado votar a un corrupto si es útil para el bolsillo.
El bienestar económico se convierte, así, en el fin que pretende justificar el medio utilizado para mantenerlo, como si no hubiera otros medios para conseguirlo que votar al corrupto.
El camino recorrido en filosofía de la moral para intentar dotar de contenido moral a un medio en sí mismo amoral atendiendo a su fin es cuento largo, pero nunca en él se ha prescindido del contenido moral intrínseco del fin perseguido y de la proporcionalidad del medio utilizado con respecto a ese fin.
Todo esto es ajeno a los electores que votan a corruptos; no hay en ellos pretensión alguna de considerar justo lo que es útil, sino tan solo de hacer lo que consideran útil para su bolsillo.
Quienes pretenden organizar la convivencia social a partir de este postulado tienen la carga contra la historia de probar que pueden hacerlo. Los demás tenemos el deber moral de intentar evitar que lo intenten.