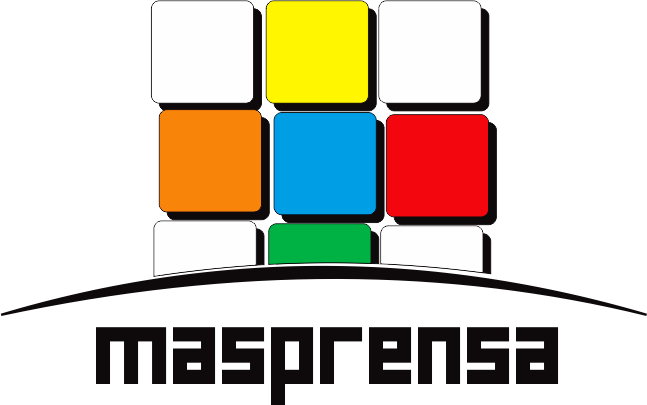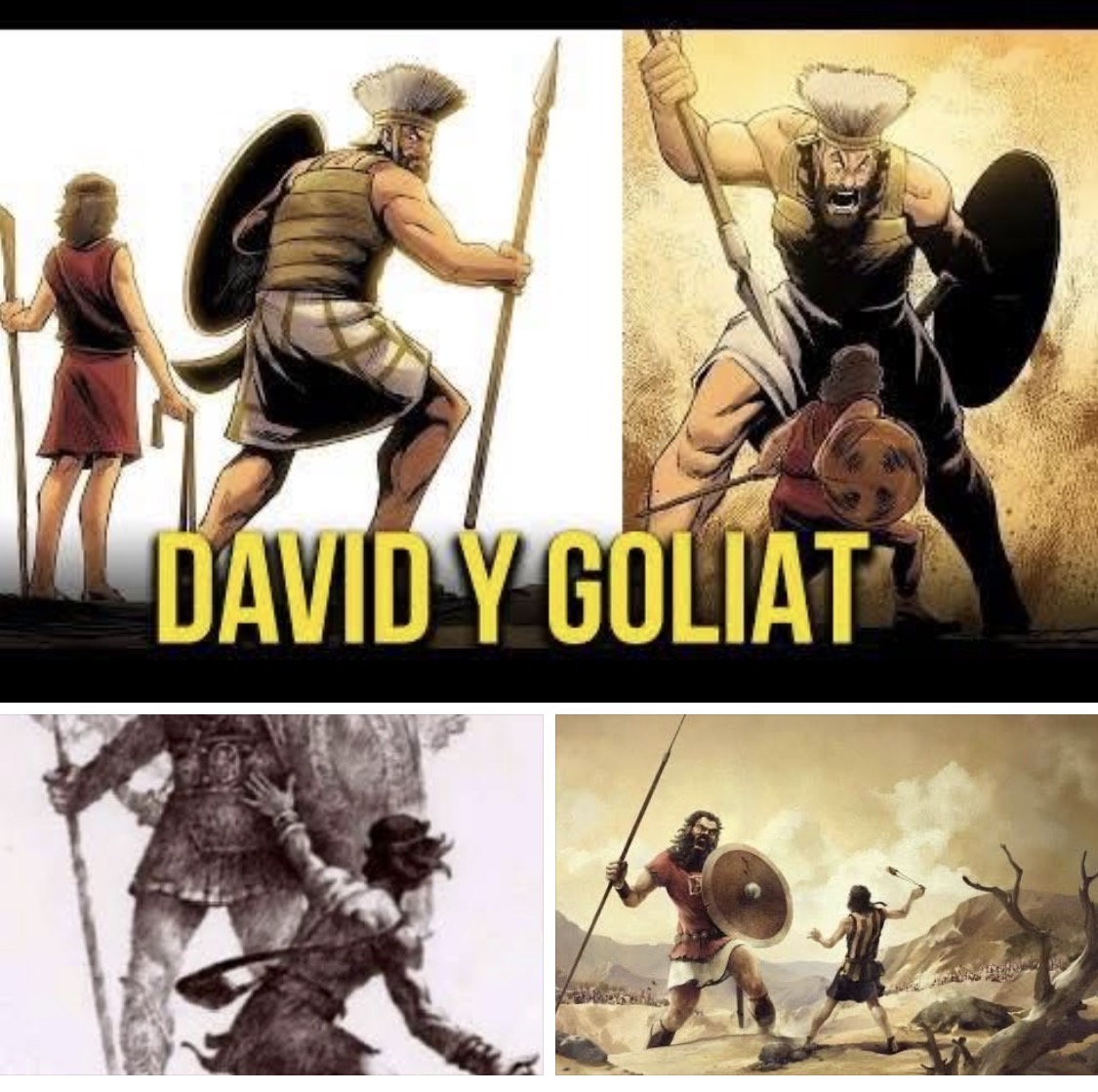La Argentina está destinada inevitablemente al fracaso. No es que yo me crea adivino y que puedo predecir el futuro. Es simple observación. Es así porque tiene una enfermedad que hace que se suicide una y otra vez, indefinidamente. El problema de nuestro país no es económico. Es cultural, filosófico, psicológico. Me la paso escuchando en todos los medios a economistas muy buenos y muy capaces explicando la situación y las posibles soluciones pero ningún psicólogo o filósofo que dé un indicio de cómo curarnos de esta terrible enfermedad.
Si el país no lleva a cabo un profundo cambio cultural, ningún modelo funcionará y sufriremos un nuevo colapso. ¿Qué debemos hacer para transformar la política y la economía?
¿Cuál es el problema de la Argentina? ¿Por qué un país como el nuestro, con tantos recursos naturales y una población educada, sufre un colapso tras otro y no ha podido alcanzar los niveles de desarrollo de naciones como Australia, Canadá o España, o el ritmo de crecimiento de otras que hace un par de décadas estaban mucho más rezagadas, como Corea o Chile?
Aunque la Argentina ha hecho progresos durante los años 80 y 90, después de la trágica experiencia del último de sus regímenes militares, hoy resulta claro que los avances no han sido suficientes. Su dirigencia política, empresaria e intelectual no ha logrado conducir al país hacia la prosperidad y la igualdad. La crisis económica se perpetúa y la corrupción infecta la vida institucional.
En los años noventa amplios sectores de la sociedad abrazaron las reformas de mercado que prometían insertar a la Argentina como un país exitoso en el mundo global. El proteccionismo, el dirigismo y el Estado interventor habían creado una economía mediocre e ineficiente. Ahora sería la lógica del mercado la que decidiría el rumbo y la forma de la sociedad. Pero esa experiencia también ha tenido un final doloroso.
¿Por qué fracasamos una y otra vez? Nuestra tesis es que los problemas de la Argentina, aunque no poseen un único tipo de causas, tienen importantes raíces culturales. Es decir, están relacionados con ciertos valores, creencias, normas y hábitos arraigados en nuestra sociedad, que influyen sobre nuestro modo de ver y hacer las cosas como individuos o grupos, en la actividad económica, las instituciones gubernamentales o la sociedad civil.
Los factores culturales del desarrollo
Los factores culturales del desarrollo están recibiendo una vez más atención y cuentan con renovados fundamentos científicos. Si observamos a la Argentina desde esta perspectiva, vemos que, junto con los rasgos positivos de nuestra cultura, existen otros que funcionan como obstáculos para el progreso de la sociedad y la felicidad de sus habitantes.

Estos valores, creencias y hábitos, que se han formado y transmitido a lo largo de nuestra historia, poseen una gran inercia, en parte porque fenómenos más directamente visibles (por ejemplo, los económicos) tienden a ocultar su existencia o conducen a subestimarlos o ignorarlos. Sin embargo, la experiencia de otros países, entre los cuales España es un buen ejemplo, sugiere que estos rasgos pueden cambiar, ya sea de manera consciente o espontánea.
«Desarrollo», «progreso», «felicidad», «rasgos culturales positivos»… Por supuesto que, desde una mirada académica, estos términos están cargados de relativismo. ¿Acaso existe un modelo único de desarrollo o progreso? ¿Hay un concepto más relativo que el de la felicidad? ¿Qué criterios utilizar para definir un rasgo cultural como positivo o negativo?
El problema con el enfoque relativista es que lleva a la inacción. En la práctica, muchos argentinos nos sentimos frustrados e insatisfechos con la sociedad en la que vivimos. Para la mayoría de nosotros no se trata de un problema académico, sino existencial. Aunque no sepamos cómo y en qué dirección, sentimos que debemos cambiar.
¿Cuáles son esos fenómenos culturales que, creemos, están en la base de muchos de nuestros problemas? Sin pretender ser exhaustivos aquí, ni distinguir todavía su importancia relativa o causal, podemos mencionar ahora algunos de los más evidentes.
En primer lugar, la corrupción, que se extiende como una pandemia en todas nuestras instituciones, adoptando la forma de prebendas, apropiación directa de fondos públicos, clientelismo, y también de criterios de familismo o amiguismo para la selección y promoción de funcionarios. Es sabido que la Argentina ocupa un lugar indecoroso en el Indice de Percepción de la Corrupción de la organización Transparencia Internacional. Descartemos la idea de que la corrupción es un fenómeno de los años noventa. Basta recordar lo que escribió Discépolo en 1935: «El que no afana es un gil».
Relacionada con lo anterior encontramos una forma extrema de individualismo, a la que hacemos referencia a veces como «la mentalidad de sálvese quien pueda», y que tiene además sus correlatos destructivos en una profunda desconfianza en los demás y la escasa capacidad para asociarnos y cooperar en pos de objetivos comunitarios. La Encuesta Mundial de Valores que dirige Ronald Inglehart muestra que, a principios de los noventa, la Argentina era uno de los países con más baja proporción de personas que confiaban en los demás. La confianza interpersonal es un componente clave del capital social, que es decisivo para el desarrollo económico y el buen funcionamiento de las instituciones democráticas.
El individualismo extremo y la desconfianza se vinculan también con la anomia, que tiene un efecto desintegrador no sólo sobre nuestra vida cotidiana, cuando no cumplimos las reglas del tránsito o los horarios para sacar la basura a la calle, sino también sobre nuestro funcionamiento institucional, cuando se traduce en la omisión, alteración o reemplazo de las normas de acuerdo a la conveniencia de alguien con poder, sea éste presidente, rector de universidad o funcionario subalterno de un organismo público, o alguno de sus familiares, amigos o protegidos.
En cuanto a nuestra ética del trabajo, la llamada «viveza criolla», como filosofía de progresar siguiendo la línea del menor esfuerzo e ignorando las normas, el sentido de responsabilidad y la consideración por los demás, tal vez proporcione ventajas individuales de corto plazo, pero ha tenido y tiene un efecto devastador en el orden colectivo, especialmente en la esfera económica.
El hábito de culpar de nuestros problemas a algún Otro es, tal vez, el rasgo cultural que más daño nos causa, no sólo porque fomenta la paranoia y extravía el pensamiento y la acción, sino porque concede un salvoconducto para la autoindulgencia. Si Juan no gana mucho dinero, dejará de pagar los impuestos sin problemas de conciencia, ya que los culpables son los grandes evasores. Aunque María tenga opiniones «progresistas», no sentirá remordimientos cometiendo un «pequeño» acto de corrupción, pues sabemos que la «verdadera» corrupción está en otra parte. En cuanto a Pedro, que es empresario, tiene a sus empleados «en negro» con la excusa de que no hay rentabilidad posible mientras el Estado elefantiásico mantenga tan elevada la tasa de interés.
El axioma argentino de que «la culpa es de Otro» no tiene exclusividad ideológica. Entre los muchos «grandes culpables» de nuestros males han sido identificados tanto «el Estado» como «el Mercado». El lector puede repasar la lista innumerable de personajes históricos que han tenido la culpa de lo que nos pasa, desde la época del Virreinato hasta el día de ayer. Todo esto ha dado origen a una visión pedestre de la historia y de la actualidad, que invoca una lucha de «los buenos» contra «los malos» o, en su peor versión, de ángeles contra demonios, en cuyo caso agrega la necesidad de un dogma y una cruzada religiosa, que ya se sabe cómo termina.
La crítica al hábito de culpar a Otro no busca eximir a nadie de su responsabilidad, sino subrayar que el estado de la sociedad en la que vivimos no es algo separado de nuestro modo de actuar como individuos y grupos. Mi forma de pensar el mundo y actuar sobre él crea el mundo que me rodea. Como escribió David Bohm, si nos acercamos a otro hombre con la teoría de que es un enemigo del que hay que defenderse, él responderá de modo parecido y la teoría se verá confirmada.
Las razones del optimismo
¿No hay entonces lugar para el optimismo? Creemos que sí. La sociedad argentina posee también activos culturales realmente valiosos, potencialidades que hoy, con la autoestima herida por el fracaso, somos tal vez proclives a subestimar.
No sólo tenemos escritores y artistas de relieve mundial. Somos el país iberoamericano con más premios Nobel en ciencias: Leloir, Houssay y Milstein, mientras España, que ya integra la elite de las naciones más desarrolladas, sólo ha tenido dos, y México uno. Que esto no es casual lo demuestra que, a pesar de todas las dificultades, seguimos generando científicos de primer nivel.
Sabemos que se trata casi siempre de logros individuales y que en su mayor parte esos científicos están trabajando en el exterior. La falta de una política pública y privada en ciencia y técnica refleja también nuestras prioridades culturales. Las matrículas de las universidades muestran que las profesiones liberales y las humanidades gozan de mayor preferencia que las ciencias duras y la tecnología, con la sugestiva excepción de la informática.
A pesar de todo, parece que nuestro país produce espontáneamente algo más que pasto y jugadores de fútbol, y esto puede atribuirse en buena medida al valor que nuestra clase media le otorga aún a la educación y a su deseo de progresar en la vida (que lleva también a muchos a tomar el camino de Ezeiza).
La Argentina ha sabido crear asimismo algunas empresas nacionales de clase mundial. Son pocas, pero existen. Tienen presencia en distintas partes del globo, con productos y servicios de alto valor agregado. Esto significa que el capital humano para sentar las bases de una economía competitiva está presente o puede desarrollarse.
Por último, no son pocos los argentinos que sienten malestar por los rasgos culturales disvaliosos que enumerábamos más arriba. La espontánea reacción de la gente que manifestó pacíficamente en Plaza de Mayo y el aumento que ha experimentado en los últimos años el voluntariado, indican claramente que nuestro capital social está en crecimiento. La corrupción es un tema que, desde hace años, ocupa el primer o segundo lugar en la agenda de preocupaciones de la opinión pública, aunque por ahora siga enfocado sólo en sus manifestaciones más visibles, es decir, en «las altas esferas». El trasfondo de estos y otros cambios culturales bien podría ser el ascendente peso demográfico de las nuevas generaciones, especialmente de aquella que creció y se educó con la democracia (recambio generacional que aún no se refleja en el plano de la dirigencia, lo que explica en parte la crisis de esta última).
De esta manera, una visión equilibrada de la cuestión cultural ha de inventariar tanto el pasivo como el activo e imaginar acciones concretas, públicas y privadas, individuales y colectivas, para superar los rasgos culturales que constituyen obstáculos y promover o encauzar los más valiosos..
Del exterior nos miran raro. No entienden. Pero nos conocen, así que es cuestión de esperar la próxima crisis para volver a comprar activos al tercio de su valor. Y usted, señor lector, se preguntará si existe alguna cura a esta enfermedad. No es fácil cambiar conductas, hábitos. Hay un par de antecedentes que podría darnos una luz de esperanza. Argentina era una sociedad muy homofóbica y en un momento, gracias a que algunas personas notables reconocieron públicamente su homosexualidad, cambió y hoy es “gay-friendly”. También era una sociedad a la que nadie le importaba nada del otro y luego con las redes solidarias se volvió una sociedad más solidaria. Quién sabe, quizás en algún momento podamos revertir esta locura. ¡Ojalá!