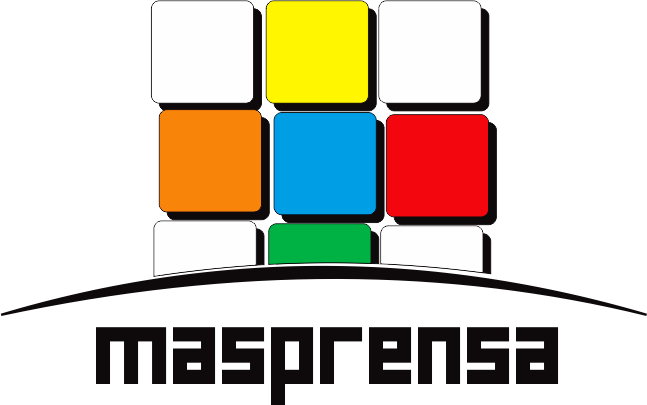Los factores culturales del desarrollo
Los factores culturales del desarrollo están recibiendo una vez más atención y cuentan con renovados fundamentos científicos [1]. Si observamos a la Argentina desde esta perspectiva, vemos que, junto con los rasgos positivos de nuestra cultura, existen otros que funcionan como obstáculos para el progreso de la sociedad y la felicidad de sus habitantes.
Estos valores, creencias y hábitos, que se han formado y transmitido a lo largo de nuestra historia, poseen una gran inercia, en parte porque fenómenos más directamente visibles (por ejemplo, los económicos) tienden a ocultar su existencia o conducen a subestimarlos o ignorarlos. Sin embargo, la experiencia de otros países, entre los cuales España es un buen ejemplo, sugiere que estos rasgos pueden cambiar, ya sea de manera consciente o espontánea.
«Desarrollo», «progreso», «felicidad», «rasgos culturales positivos»… Por supuesto que, desde una mirada académica, estos términos están cargados de relativismo. ¿Acaso existe un modelo único de desarrollo o progreso? ¿Hay un concepto más relativo que el de la felicidad? ¿Qué criterios utilizar para definir un rasgo cultural como positivo o negativo?
El problema con el enfoque relativista es que lleva a la inacción. En la práctica, muchos argentinos nos sentimos frustrados e insatisfechos con la sociedad en la que vivimos. Para la mayoría de nosotros no se trata de un problema académico, sino existencial. Aunque no sepamos cómo y en qué dirección, sentimos que debemos cambiar.
¿Cuáles son esos fenómenos culturales que, creemos, están en la base de muchos de nuestros problemas? Sin pretender ser exhaustivos aquí, ni distinguir todavía su importancia relativa o causal, podemos mencionar ahora algunos de los más evidentes.
En primer lugar, la corrupción, que se extiende como una pandemia en todas nuestras instituciones, adoptando la forma de prebendas, apropiación directa de fondos públicos, clientelismo, y también de criterios de familismo o amiguismo para la selección y promoción de funcionarios. Es sabido que la Argentina ocupa un lugar indecoroso en el Indice de Percepción de la Corrupción de la organización Transparencia Internacional. [2] Descartemos la idea de que la corrupción es un fenómeno de los años noventa. Basta recordar lo que escribió Discépolo en 1935: «El que no afana es un gil».
Relacionada con lo anterior encontramos una forma extrema de individualismo, a la que hacemos referencia a veces como «la mentalidad de sálvese quien pueda», y que tiene además sus correlatos destructivos en una profunda desconfianza en los demás y la escasa capacidad para asociarnos y cooperar en pos de objetivos comunitarios. La Encuesta Mundial de Valores que dirige Ronald Inglehart muestra que, a principios de los noventa, la Argentina era uno de los países con más baja proporción de personas que confiaban en los demás. La confianza interpersonal es un componente clave del capital social, que es decisivo para el desarrollo económico y el buen funcionamiento de las instituciones democráticas. [3]
El individualismo extremo y la desconfianza se vinculan también con la anomia, que tiene un efecto desintegrador no sólo sobre nuestra vida cotidiana, cuando no cumplimos las reglas del tránsito o los horarios para sacar la basura a la calle, sino también sobre nuestro funcionamiento institucional, cuando se traduce en la omisión, alteración o reemplazo de las normas de acuerdo a la conveniencia de alguien con poder, sea éste presidente, rector de universidad o funcionario subalterno de un organismo público, o alguno de sus familiares, amigos o protegidos. [4]
En cuanto a nuestra ética del trabajo, la llamada «viveza criolla», como filosofía de progresar siguiendo la línea del menor esfuerzo e ignorando las normas, el sentido de responsabilidad y la consideración por los demás, tal vez proporcione ventajas individuales de corto plazo, pero ha tenido y tiene un efecto devastador en el orden colectivo, especialmente en la esfera económica.
El hábito de culpar de nuestros problemas a algún Otro es, tal vez, el rasgo cultural que más daño nos causa, no sólo porque fomenta la paranoia y extravía el pensamiento y la acción, sino porque concede un salvoconducto para la autoindulgencia. Si Juan no gana mucho dinero, dejará de pagar los impuestos sin problemas de conciencia, ya que los culpables son los grandes evasores. Aunque María tenga opiniones «progresistas», no sentirá remordimientos cometiendo un «pequeño» acto de corrupción, pues sabemos que la «verdadera» corrupción está en otra parte. En cuanto a Pedro, que es empresario, tiene a sus empleados «en negro» con la excusa de que no hay rentabilidad posible mientras el Estado elefantiásico mantenga tan elevada la tasa de interés.
El axioma argentino de que «la culpa es de Otro» no tiene exclusividad ideológica. Entre los muchos «grandes culpables» de nuestros males han sido identificados tanto «el Estado» como «el Mercado». El lector puede repasar la lista innumerable de personajes históricos que han tenido la culpa de lo que nos pasa, desde la época del Virreinato hasta el día de ayer. Todo esto ha dado origen a una visión pedestre de la historia y de la actualidad, que invoca una lucha de «los buenos» contra «los malos» o, en su peor versión, de ángeles contra demonios, en cuyo caso agrega la necesidad de un dogma y una cruzada religiosa, que ya se sabe cómo termina.
La crítica al hábito de culpar a Otro no busca eximir a nadie de su responsabilidad, sino subrayar que el estado de la sociedad en la que vivimos no es algo separado de nuestro modo de actuar como individuos y grupos. Mi forma de pensar el mundo y actuar sobre él crea el mundo que me rodea. Como escribió David Bohm, si nos acercamos a otro hombre con la teoría de que es un enemigo del que hay que defenderse, él responderá de modo parecido y la teoría se verá confirmada.