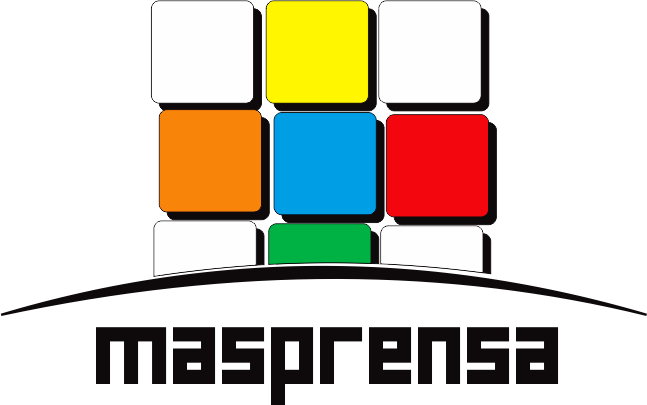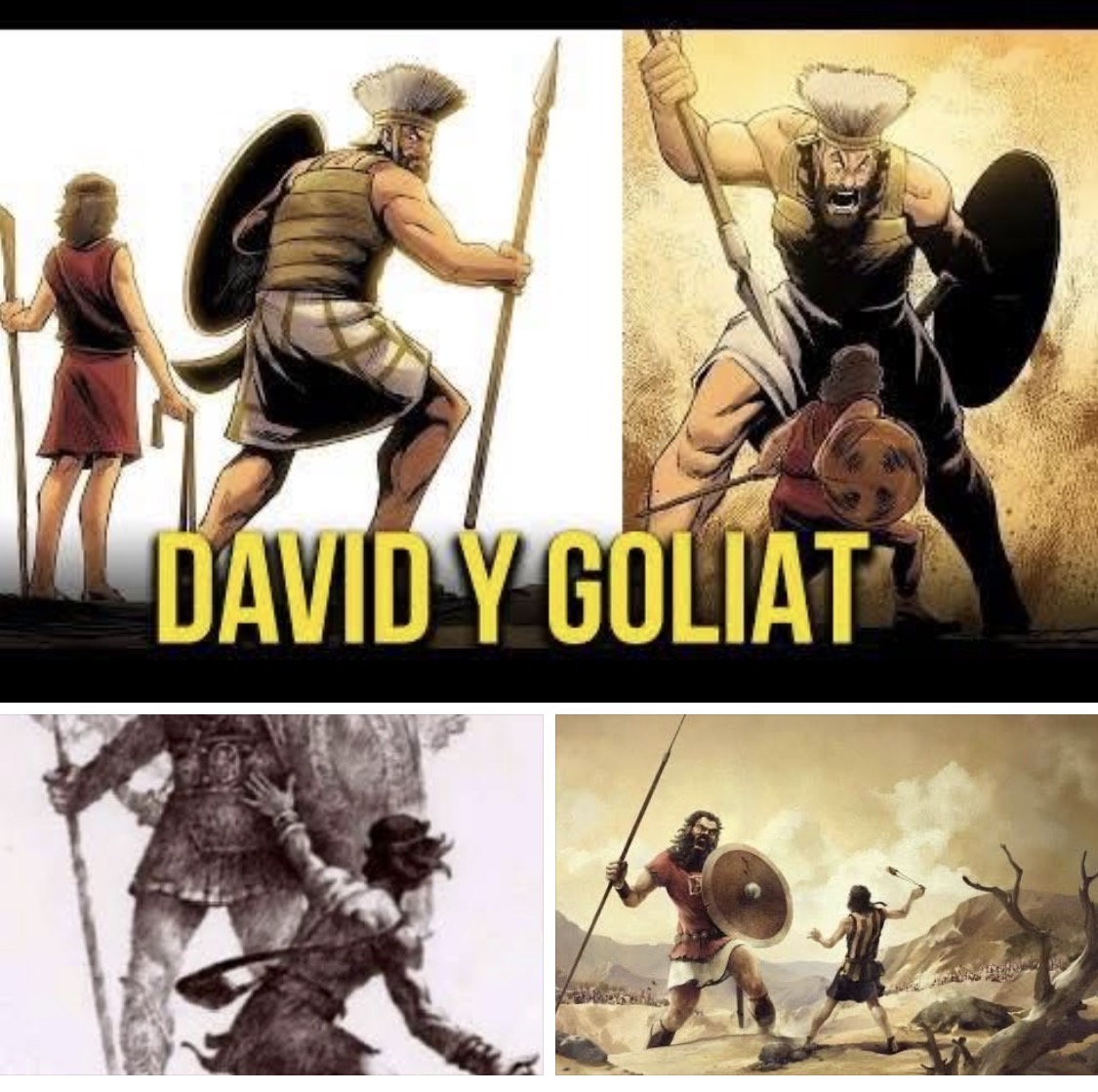En septiembre de 1918, durante los últimos días de la Gran Guerra, Sigmund Freud estableció un nuevo objetivo para el movimiento psicoanalítico. En su discurso al primer congreso psicoanalítico organizado luego del inicio de la contienda bélica, Freud reconoció los obstáculos que enfrentaba la labor terapéutica. Limitados por las «necesidades de nuestra subsistencia» a tratar a las «clases acomodadas», «en el presente» los psicoanalistas no «podemos hacer nada por los más amplios estratos sociales que sufren todo el mal de las neurosis», dijo. Pero los límites debían ser superados.
Freud argumentó que las neurosis eran una amenaza a la salud del país tan grave como la tuberculosis, y al igual que esta, no podían ser abandonadas «al cuidado impotente de los miembros individuales de la comunidad». Al analizar la inminente situación de la posguerra, Freud predijo con confianza que la «la sociedad reconocerá» el derecho del «hombre pobre» al tratamiento de su psiquis. Entonces se fundarían nuevas instituciones, dirigidas por médicos formados en la práctica analítica, que ofrecerían tratamiento a las amplias masas de forma libre y gratuita. A pesar de que esta predicción parecía «fantástica» en el escenario de destrucción que estaba produciendo la guerra, Freud insistía en que «tarde o temprano […] el momento llegará».
Durante las décadas previas a la Primera Guerra Mundial, la terapia analítica y el privilegio burgués fueron siempre de la mano. De esta manera, cristalizó una imagen —por cierto, una que persiste hasta el día de hoy— del psicoanálisis como un dominio reservado a las clases altas y medias altas. En 1895, Freud destacaba que sus pacientes pertenecían a «una clase social culta y educada». Una década después, añadía que la terapia analítica apuntaba idealmente a individuos «valiosos» que poseían un «cierto nivel de educación y un carácter más o menos responsable».
Además, los progresos técnicos no ayudaban a nutrir las expectativas de una aplicación amplia: cuanto más refinaba los principios de su práctica, la terapia analítica se volvía más ardua y prolongada. El resultado fue una postura de aceptación resignada que bordeaba con la capitulación. «Pobres de nosotros, socialmente impotentes, compelidos a ganarnos el sustento con nuestras labores médicas», escribió Freud en 1917, «no somos capaces de extender nuestros esfuerzos a la gente carente de recursos […] Nuestra terapia consume demasiado tiempo y es demasiado difícil como para que eso sea posible».
Pero en el congreso que se celebró solo un año después, Freud elaboró una idea radicalmente distinta y puso a los psicoanalistas sobre la vía de una reinvención experimental, esta vez al servicio de la justicia social: «Nunca estuvimos satisfechos con el nivel de acabamiento y la aplicación de nuestro conocimiento», insistió; más bien «estamos dispuestos, como lo estuvimos en el pasado, […] a aprender cosas nuevas y a modificar nuestros métodos en cualquier sentido que pueda mejorarlos». Para muchos de los analistas jóvenes que encontraron inspiración en estas palabras, el desafío central del freudismo de posguerra fue crear un psicoanálisis para las masas. De estos intentos de expandir las posibilidades de la terapia analítica, emergería un nuevo movimiento psicoanalítico cuyo destino estuvo íntimamente ligado al de la socialdemocracia.
Los Estados de bienestar de la posguerra
Freud no estaba solo cuando imaginaba un futuro más progresivo después de la guerra. En Europa Central, la guerra total había llevado a las sociedades que participaron de ella al borde del colapso físico y moral. La sociedad estaba desintegrándose bajo las enormes presiones que sufría y la derrota militar socavó mortalmente la legitimidad de las monarquías establecidas. Pero con el colapso de lo viejo, surgieron también algunos esfuerzos extraordinarios de imaginar y crear lo nuevo.
Durante la ola democrática que creció y rompió en las revoluciones de posguerra, y que barrió con las monarquías de Habsburgo y Hohenzollern, con el fin de restaurar la estabilidad social, muchos expertos apuntaron a formas igualitarias de intervención estatal En las propuestas de recuperación que sirvieron como hojas de ruta para el nuevo orden, los socialdemócratas y sus aliados establecieron los creativos fundamentos de los Estados de bienestar de la posguerra.
Las lealtades políticas personales de Freud estaban del lado del liberalismo («Sigo siendo un liberal de la vieja escuela», escribió en 1930). Sin embargo, su discurso de 1918 alineó al psicoanálisis con el espíritu igualitario y democrático de la época. Tanto en términos políticos como económicos, el programa político del liberalismo salió profundamente desacreditado de la guerra, dado que pregonaba valores que fueron desplazados por los nuevos imaginarios totalizantes y colectivos. La turbulencia social exacerbó la crisis ideológica. A medida que las carencias materiales reducían sus estándares de vida y una inflación galopante arrasaba con sus ahorros, muchos burgueses fueron afectados por lo que un amigo y seguidor de Freud, Sándor Ferenczi, denominó el miedo a «nuestra inminente proletarización».
«Toda nuestra energía», escribió Freud a su discípulo Karl Abraham, «está dedicada a mantener nuestro nivel económico». Los fundamentos de la ideología liberal se desmoronaron con las bases de la seguridad material burguesa, lo que forzó a Freud a mirar más allá de su clase para garantizar la supervivencia de su profesión. Hasta la viabilidad de la práctica clínica privada parecía estar en jaque. Al igual que lo que sucedía con las nuevas repúblicas democráticas en Austria y en Alemania, el futuro del psicoanálisis parecía depender de las masas.
Pero la guerra total también había suscitado la necesidad urgente de intervenciones psicoterapéuticas masivas. Desde su estallido, la guerra había producido una verdadera epidemia de trastornos mentales en los ejércitos que habían sido reclutados entre las masas. A medida que el fantasma de un colapso total (militar y social) se volvió más apremiante durante el último año de la guerra, empezaron a circular informes de la aplicación exitosa de formas modificadas del psicoanálisis en el tratamiento de las neurosis de guerra.
Según el psiquiatra alemán Ernst Simmel, una técnica analítica catártica simplificada, que combinaba la hipnosis con la asociación libre, le permitía resolver los síntomas de las neurosis de guerra en pocas sesiones. Cuando fue invitado a presentar su trabajo frente al congreso psicoanalítico de 1918 —un evento patrocinado con entusiasmo por autoridades civiles y militares— Simmel sostuvo que su método combinado y abreviado podría implementarse algún día en lo que denominó «la clínica del futuro». Con la aplicación masiva de la terapia analítica durante la guerra, se había abierto un nuevo horizonte de posibilidad, uno que apuntaba directamente hacia las necesidades urgentes de la sociedad en un momento en el que esta parecía desintegrarse.
En la Viena roja
Seis semanas después del congreso, la guerra terminó. El desolador panorama llevó a Freud a lamentarse con amargura (e ironía) frente a Ferenczi, a quien le dijo que «tan pronto como el psicoanálisis empieza a interesarle al mundo a causa de las neurosis de guerra, la guerra se termina». Pero, en realidad, el psicoanálisis estaba a punto de experimentar una expansión profunda, un drástico renacimiento, a medida que una nueva generación ingresaba en sus filas tras la guerra.
Para estos nuevos conversos, escribe la historiadora Elizabeth Ann Danto, el psicoanálisis era un «desafío a los códigos políticos convencionales, una misión social más que una disciplina médica». Si bien los miembros más radicales de esta nueva generación percibían en el psicoanálisis un programa para la emancipación de las convenciones burguesas, sus aspiraciones radicales —como mostraron Danto y el historiador Eli Zaretsky— se recortaban sobre el fondo de un amplio consenso socialdemócrata que unificaba la profesión. Independientemente de sus identificaciones y afiliaciones políticas previas, todos los psicoanalistas compartían un profundo compromiso con la misión social que Freud definió en septiembre de 1918.
El espíritu socialmente progresivo del psicoanálisis tras la guerra se manifestó en dos experimentos pedagógicos extraordinarios realizados en los alrededores de Viena en 1919. En el primero —un hogar de niños que albergaba a cientos de refugiados de guerra judíos y huérfanos, organizado por el joven socialista Siegfried Bernfeld— el psicoanálisis fue adoptado como fundamento indispensable de la «nueva educación» que intentaban implementar él y los maestros con los que trabajaba. «Si no hubiésemos encontrado una guía en la teoría freudiana de las pulsiones, hubiésemos naufragado en la oscuridad», escribió. Animadas por un ideal colectivo antiburgués, las aspiraciones del hogar de niños contrastaban notablemente con otro experimento de «pedagogía de masas» de la posguerra dirigido por August Aichhorn, un docente que, como Bernfeld, se formó en la disciplina psicoanalítica tras la guerra.
El instituto educativo de bienestar para jóvenes delincuentes reflejaba su sensibilidad política más tradicional, que aspiraba, no a trascender, sino a restaurar la familia nuclear. Con todo, al igual que el experimento de Bernfeld, el de Aichhorn respiraba el espíritu progresista de la época, tanto por su ética antiautoritaria como por su compromiso con el bienestar social. Al describir la asistencia psicopedagógica que brindaba su instituto estatal, Aichhorn contó que, si bien antes el emprendimiento estaba motivado por «la caridad y era un acto voluntario», en la nueva situación se había convertido en «un deber, en el reconocimiento de un derecho social del individuo». Lejos de definirse en contra del Estado, los derechos del individuo, según Airchhorn, eran inseparables de una intervención estatal más amplia.
El momento de posguerra fue un momento socialdemócrata y el movimiento psicoanalítico fue arrastrado por la corriente progresista de la época. No había ningún lugar de Europa Central en el que esta corriente fuese más evidente que en Viena, donde el Partido Socialdemócrata Obrero (SDAP, por sus siglas en alemán) tomó el control de la política municipal, hasta entonces en manos del Partido Socialcristiano, conservador y antisemita, fuerza dominante en la política nacional desde los años 1920.
La Viena roja, como llegó a ser conocida, fue la pieza central de una estrategia política que apuntaba a superar pacíficamente el capitalismo por medio de luchas democráticas y de la formación cultural de las masas. Concebida como una anticipación de la futura utopía socialista, la municipalidad de los socialdemócratas fue una conquista a la vez ideológica y material. Con sus complejos de departamentos de alquileres supervisados («Palacios del pueblo»), su red de clínicas y postas sanitarias de bajo costo y sus incontables iniciativas pedagógicas progresistas, la Viena roja combinaba las mejoras concretas en la vida de la gente trabajadora con el objetivo más general de producir una nueva humanidad solidaria y socializada.
La proximidad con esta cultura política socialista tuvo efectos estimulantes en el movimiento psicoanalítico, que ayudaron a inspirar lo que la analista Helene Deutsch denominó el «revolucionarismo» de la segunda generación. Con todo, para algunos freudianos, Berlín brindaba un ambiente más agradable para combinar el psicoanálisis con la política radical. Para el analista socialista Otto Fenichel, que emigró de Viena a Berlín en 1920, los analistas más jóvenes eran «niños traviesos» que desafiaban las restricciones de sus colegas más viejos y conservadores. La distancia que mantenía Viena de Freud y de la vieja guardia, escribió su amigo Wilhelm Reich, creó una atmósfera en la cual los analistas más rebeldes sentían que podían «respirar más libremente».
Sin embargo, una medida todavía más importante fue la fundación en Berlín del primer programa de estudios psicoanalíticos formalizado que, según el historiador George Makari, brindaba «la formación más rigurosa y estructurada del mundo en psicoanálisis». El Instituto Psicoanalítico de Berlín fue fundado en 1920. La pieza clave del nuevo instituto, tanto en términos de alcance social como de formación, fue la creación de la primera clínica psicoanalítica ambulatoria, que ofrecía tratamiento gratuito o de bajo costo para los menos privilegiados.
La Policlínica de Berlín fue la primera, pero hubo otras sociedades que rápidamente siguieron la pista. El escritor Cristopher Turner recuerda que, durante el período de entreguerras, se fundaron al menos doce clínicas similares en el marco del movimiento psicoanalítico internacional. En 1922, con la asistencia del SDAP, Viena abrió uno propio: el Ambulatorium de Viena. «Con el tiempo», escribe Danto, «todos los analistas atendían de forma gratuita al menos a un quinto de sus pacientes, una costumbre tácita que seguían hasta los doctores más reconocidos de Viena».
Inmensamente populares entre un público amplio, las nuevas clínicas adoptaron un enfoque más funcionalista del tratamiento, que se notaba —según Danto— en el marcado contraste entre la simplicidad sin adornos de los consultorios de la Policlínica, diseñados por Ernst, el hijo arquitecto de Freud, y la lujosa decoración de la oficina de Freud en Berggasse 19. «Un puesto cómodo pero modesto para desarrollar una campaña de guerra contra las enfermedades mentales», según las palabras de Turner. La Policlínica priorizaba la experiencia práctica y la eficiencia técnica en la restauración del bienestar psíquico.
Más allá de la práctica liberal
Innovadoras y ambiciosas como eran, a las nuevas clínicas ambulatorias les costaba albergar a todos los pacientes que solicitaban tratamiento («la situación nos desconcertaba», recordó Reich). A pesar de las limitaciones, que terminaron convenciendo a Reich de la futilidad de tratar los problemas colectivos por medio de terapias individuales, la lucha para desarrollar una «terapia de masas» hizo surgir un nuevo psicoanálisis durante el período de entreguerras.
El trabajo de Reich con pacientes indigentes en el Ambulatorium de Viena es uno de los testimonios más impactantes de esta transformación. Luego de trabajar con casos graves —lindantes con la psicosis—, Reich hizo una distinción entre los «buenos síntomas burgueses» de los casos estudiados por Freud antes de la guerra —histéricas reprimidas y neuróticos obsesivos— y los desórdenes más profundos de los personajes «de carácter impulsivo» que él trataba. En contraste con los síntomas «delimitados» de los neuróticos burgueses, según Reich los neuróticos de las clases bajas estaban sobrepasados por sus trastornos.
Haciéndose eco de Aichhorn, Reich insistía en que la causa fundamental de los trastornos de la personalidad a los que se enfrentaba era la mayor exposición de sus pacientes durante la infancia a la miseria material y a un medio social brutal. Desplazando el énfasis hacia el ambiente, las neurosis asumieron un nuevo rostro. Consideradas antes como expresiones de una individualidad singular, fundada en la historia personal del paciente, empezaron a ser representadas en el pensamiento psicoanalítico cada vez más como reflejos impersonales de patologías sociales y políticas más amplias.
El trabajo de Simmel con los neuróticos de guerra marca el comienzo de esta nueva perspectiva. Pero, a medida que más analistas se alejaban de los cómodos confines de la esfera familiar burguesa —en realidad, a medida que esta esfera empezaba a desmoronarse— la importancia etiológica de las fuerzas del ambiente empezó a ganar espacio en el pensamiento psicoanalítico. (La emergencia contemporánea de la teoría social psicoanalítica obedece a este mismo esfuerzo de lidiar con una sociedad inquietante y volátil). La mira del psicoanálisis se amplió y nuevos sujetos y tipos de padecimientos empezaron a poblar un mundo antes habitado por el clásico adulto burgués neurótico (histérico u obsesivo). Las clínicas libres fueron un sitio importante para esta redefinición y reflexión, pero en un momento de expansión y diversificación profesional, estaban lejos de ser el único.
Otro aporte importante fue el trabajo terapéutico y pedagógico con niños desarrollado por Anna Freud. Colaboradora cercana de Aichhorn y Bernfeld, Anna Freud desarrolló, a partir de 1920, un interesante enfoque sobre los trastornos infantiles. En contra de la escuela más conservadora de psicoanálisis infantil, que florecía en Londres alrededor de la figura de Melanie Klein, Freud y sus seguidores insistían en la importancia de los factores sociales, tanto en la elaboración teórica como en la clínica de las neurosis infantiles.
Inspirada en las reformas pedagógicas y de bienestar social de la Viena roja, que intentó establecer un régimen de cuidado infantil y de educación primaria más empático y racional, Anna Freud insistía en que el entorno del niño era tanto la solución como la causa de su sufrimiento. «Alivianamos la tarea adaptativa del niño», escribió, «si nos empeñamos en que su entorno se ajuste a él». Tal como indicaba el trabajo experimental con niños de Anna Freud —junto a las innovaciones técnicas de Reich, Ferenczi, Aichhorn y Simmel, quien dirigió una clínica ambulatoria para el tratamiento de casos graves que duró poco— las políticas terapéuticas del psicoanálisis estaban cambiando.
Diseñada para el tratamiento de un sujeto burgués independiente, la terapia analítica clásica había sido una práctica liberal, que limitaba la autoridad del analista con el fin de preservar la autonomía y la individualidad del paciente. Pero también era liberal en cuanto a las exclusiones que imponía. Al apuntar exclusivamente a pacientes que poseían un determinado nivel de independencia personal, formación cultural y seguridad material, dejaba afuera —salvo raras excepciones— a aquellos cuyos trastornos eran más profundos y que carecían de los recursos de los privilegiados.
Sin embargo, el período de entreguerras fue testigo de intentos ambiciosos de romper estos límites estrechos impuestos a la terapia analítica por sus principios liberales. En su discurso de 1918, Freud especulaba con que —por motivos de eficiencia— el «oro puro del psicoanálisis» tal vez debía ser suplementado, en las nuevas clínicas libres, por el «cobre de la sugestión directa» y hasta por el de la influencia bajo hipnosis. Aunque Freud rápidamente retornó a la ortodoxia analítica («probablemente siga haciendo “análisis clásicos”», le dijo decepcionado a Ferenczi), hubo otros analistas que fueron más lejos. Mientras que el imperativo de alcanzar a estratos sociales más amplios obligó a los freudianos a experimentar con el desarrollo de métodos más eficientes, los diferentes tipos de trastorno y los sujetos con los que se encontraron también plantearon la necesidad de reconsiderar los medios y los fines de la terapia analítica.
«Si un neurótico adulto se acerca al consultorio y demanda tratamiento», escribió Anna Freud en 1927, «y un examen más detenido muestra que se trata de una persona impulsiva, subdesarrollada en términos intelectuales y tan profundamente dependiente de su ambiente como lo son mis pacientes niños, uno probablemente se vería obligado a decir: “El análisis freudiano es un buen método, pero no está diseñado para esta gente”». Concebidos (como las reformas de la Viena roja) para sujetos más dependientes y vulnerables que los que aceptaba el análisis liberal clásico, las nuevas técnicas desarrolladas por los revisionistas les brindaban a los pacientes un más alto grado de apoyo emocional y guía pedagógica.
Sin embargo, debe decirse también que en muchos casos eran normativas y disciplinares, y apuntaban a poner en línea con las normas sociales a los pacientes desviados (frecuentemente por medio de la reconstrucción de un superyó socialmente adaptado y construido según el modelo del analista). El psicoanálisis clásico, por el contrario, solo apuntaba a habilitar al paciente a que eligiera la mejor manera de resolver sus conflictos luego de hacer conscientes las fuerzas en pugna. Con todo, los métodos posclásicos desarrollados por los reformadores del período de entreguerras apuntaban a salvaguardar al mismo tiempo a un yo frágil de un ambiente social patológico y a la sociedad de las peligrosas fuerzas de la psiquis.
Como señalaron muchas voces críticas, se corría de esta manera un riesgo: olvidando las lecciones del inconsciente, el psicoanálisis podría degenerar en un método pedagógico cuyo fin exclusivo fuera la adaptación de los individuos a la sociedad. Sin embargo, en marcado contraste con sus críticos lacanianos y kleinianos, los psicoanalistas progresistas de Europa Central que intentaron ir más allá de los límites de la práctica analítica liberal estaban igualmente comprometidos con la transformación del entorno social para adaptarlo a las necesidades del individuo.
En su aspecto dual, esto reflejaba las paradojas de la cultura política socialdemócrata que emergió en la Viena roja, en el marco de la que el apoyo a las víctimas de la violencia social estuvo unido al paternalismo benevolente. En un nivel más profundo, las revisiones contemporáneas del psicoanálisis internalizaron el contrato social posliberal del Estado de bienestar socialdemócrata, un contrato en el que la expansión de los derechos del individuo estaba anclada en la expansión del poder del Estado sobre la sociedad.
Apertura hacia la libertad
Aunque el psicoanálisis se inclinó hacia la izquierda luego de la guerra, debe decirse que los freudianos no siempre fueron bien recibidos en la Viena roja. A pesar de que se desarrollaron unos cuantos vínculos «prometedores», según las memorias de Anna Freud, entre la municipalidad socialista y el movimiento psicoanalítico, nunca dejaron de ser más que eso: «prometedores». Las autoridades socialistas de la Viena roja no se decidían entre considerar al psicoanálisis como un recurso valioso en su lucha por crear mejores condiciones de vida para las masas o como una amenaza política en virtud de su inquietante énfasis en la sexualidad. (El célebre pesimismo cultural del mismo Freud reforzó el escepticismo de muchos socialistas). Al designar el personal de las instituciones de la Viena roja, los socialdemócratas optaban generalmente por psicólogos formados en la teoría del individuo adleriana —que les garantizaban una perspectiva cómoda, tercamente optimista, y una psicología unilateral que garantizaba el conformismo social— por sobre sus rivales, los freudianos. Además, lo que la socialdemocracia no logró proveer en términos de apoyo material, tampoco pudo sostenerlo mucho tiempo en términos «espirituales».
Con la destrucción de la democracia en Alemania y Austria —y la censura de los partidos socialdemócratas impuesta por el nazismo y por el austrofascismo a comienzos de los años 1930— la cultura progresista del psicoanálisis de entreguerras también se desvaneció. El hecho de que esto ocurriera en el marco de la irracionalidad de una sociedad que el psicoanálisis estaba dispuesto a tratar fue profundamente aleccionador y decepcionante. Hacia el comienzo de la guerra fría, el psicoanálisis dominante en la Asociación Psicoanalítica Internacional se volvió más cauto y conservador.
Sin embargo, la lucha por crear un psicoanálisis de masas fue un experimento del cual es posible extraer lecciones valiosas en el presente. Impulsados por la socialdemocracia, los psicoanalistas comenzaron a pensar su trabajo terapéutico y práctico más allá de los límites del liberalismo. Para ponerlo en términos ligeramente distintos, empezaron a ver en el socialismo la única posibilidad de alcanzar los derechos personales y la libertad individual que el liberalismo, en el mismo movimiento, había planteado y clausurado.
Fue en las nuevas clínicas libres, escribió Simmel, donde las personas sin recursos disfrutaron por primera vez del «derecho y la posibilidad de afrontar la profundidad de su vida mental inconsciente en el marco de una conversación libre y sin exigencias». Esa demanda imposible aun en el horizonte progresivo del período de entreguerras, «el derecho del hombre pobre» al tratamiento de su malestar psíquico, fue con todo un portal para imaginar un futuro mejor.