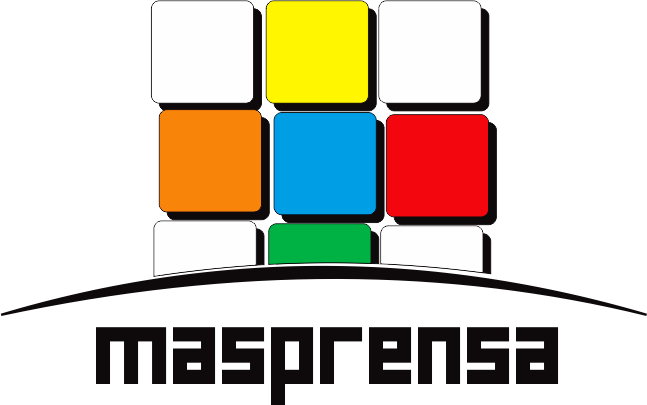Por Karin Silvina Hiebaum

Las democracias son sistemas de gobierno basados en el principio moral de la igualdad política de los ciudadanos. En palabras de Robert Dahl, significa que la vida, la libertad y la felicidad de una persona no deben ser consideradas intrínsecamente superiores o inferiores a las de cualquier otra.
También significa que cada adulto tiene derecho a tomar las decisiones sobre aquello que corresponda a su mejor interés, bien sea en el ámbito privado como en el ámbito público.
En otras palabras, todo adulto debe ser considerado como igualmente cualificado para participar en la vida política, en el proceso de toma de decisiones colectivas. Esta es la consideración de la democracia como ideal de gobierno.
Una consideración distinta recae en la democracia como práctica efectiva de gobierno, sus instituciones reales, sus condiciones sociales y económicas, así como sus imperfecciones y contradicciones con los ideales.

A continuación, distinguiremos dos grandes tipos de democracia real: la representativa y la directa. ¿Cuál de los dos es mejor?
Esta pregunta no tiene una respuesta simple y válida para cualquier sociedad y época. Más bien, la respuesta dependerá del tipo de sociedad y de gobierno que se pueda y se quiera implantar.
Las democracias contemporáneas son representativas, en las cuales los gobernantes toman las decisiones en nombre de los ciudadanos tras un proceso electoral. Sin embargo, en otros tiempos han existido democracias directas, donde los ciudadanos mismos han tomado las decisiones de gobierno sin necesidad de elegir representantes.

Democracias directas
La Grecia y la Roma clásicas son los ejemplos más conocidos de democracias directas. Sus instituciones políticas se organizaban alrededor de una asamblea, donde todos los ciudadanos podían participar y decidir de forma colectiva los asuntos de gobierno.
También ciudades-estado como Venecia y Florencia, entre los siglos XII y XIV, fueron democracias directas, así como un conjunto de pequeñas sociedades en Escandinavia o en los Alpes, también en la baja Edad Media.
Además de la asamblea, compartían otras características comunes, como un volumen de población reducido, recursos económicos comunes o colectivos, una desigualdad reducida, un grupo numeroso de hombres libres (lo que hoy llamaríamos clases medias).
Sin embargo, eran democracias exclusivas y excluyentes, sin participación de las mujeres, los esclavos o los extranjeros. Ni tampoco existía la pretensión de que pudieran incorporarse a la vida política.
Por último, pero no menos importante, todas estas sociedades fueron sustituidas o derrotadas por estados o imperios más fuertes y más capaces.

Democracias representativas
La representación de la voluntad de los ciudadanos define a las democracias contemporáneas, a la vez que incluye un elemento no igualitario y por ello controvertido. Las personas que ocupan los cargos de gobierno toman las decisiones en nombre de los ciudadanos, pues ocupan estos cargos por elección, por el voto popular. Esta realidad es tan fuerte y está tan asentada que parece natural.
Sin embargo, podría accederse a los cargos por otros métodos: sorteo (como ocurre en las mesas electorales), herencia (como en las monarquías), examen (como en puestos de trabajo en la administración), cooptación (como en los partidos políticos) o por rotación (como en las comunidades de propietarios). Cada método conlleva unas consecuencias particulares, que condicionan quién puede acceder y qué tipo de relación establece con los gobernados.
Pues bien, las elecciones suponen un elemento desigualitario, ya que sólo acceden al cargo unas pocas personas (las elegidas), las cuales no tendrán las mismas características personales y sociales que los representados. Es decir, ni los parlamentos ni los plenos municipales son una muestra fidedigna de la diversidad social. No son sociedades en miniatura de la sociedad o de la población a la cual gobiernan, ni pueden serlo.
“No nos representan”

En palabras de Bernard Manin, las democracias contemporáneas se basan en el principio de la distinción entre representantes y representados. Por ello, surge un ideal que compense este elemento desigualitario: la similitud y la proximidad. Expresiones y protestas como “No nos representan!”, dirigida a los parlamentarios, manifiestan que existe una distancia entre la voluntad de los ciudadanos y de los políticos.
Si queremos que los diputados, senadores o concejales sean indistinguibles socialmente de los ciudadanos, entonces no podrían celebrarse elecciones, sino sorteos. El azar se encargaría de que cualquier persona tuviera las mismas oportunidades de formar parte de las instituciones. Una asamblea suficientemente grande sería entonces una buena muestra de la composición de la sociedad.
La dualidad de la democracia
Por tanto, las democracias tienen dos caras. Por un lado, existe el derecho de voto universal e igualitario (cada ciudadano tiene un voto, así como puede también presentarse como candidato para ser votado). Por el otro, una parte y solo una parte de los ciudadanos puede ocupar los cargos de gobierno, un elemento desigualitario.
La conjunción de las dos caras confiere un equilibrio suplementario, pues las sociedades combinan también una realidad jerárquica, desigual, con otra basada en el convencimiento y el respeto a la condición igual de los ciudadanos. La dualidad favorece que tanto los humildes como las élites apoyen las reglas del juego.
Además, las elecciones otorgan otra ventaja, pues no predeterminan qué rasgos debe tener un político para ser elegido. Salvo la riqueza y los recursos económicos, no existe a priori un elemento universal que ofrezca más opciones para ocupar un cargo público. Puede ser la oratoria, puede ser la capacidad de dirigir, el apellido, la imagen, la trayectoria profesional o bien cualquier otra calidad que los electores aprecien.
La representación

¿Cuál es el origen de la representación? Fueron los padres de las constituciones liberales del Reino Unido, Francia y Estados Unidos, hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX, quienes establecieron las bases. Una forma radicalmente contraria a la democracia directa.
Diseñaron unas instituciones desigualitarias (o aristocráticas, en palabras de la época) para una sociedad desigual, donde no existiría un derecho universal al sufragio activo (voto) y pasivo (ser votado).
Desde entonces, los regímenes liberales han evolucionado y se han transformado en democracias, sin perder por ello la representación y la elección de cargos públicos.
Así puede comprenderse mejor el sentido de las elecciones. Su doble condición, a la vez igualitarias y desigualitarias, les permite adaptarse a los cambios: de la representación ejercida por un parlamento de notables (siglos XVIII, XIX), a otra ejercida por los miembros de los partidos (siglo XX) y en la actualidad por políticos de confianza, que se dirigen a una audiencia de electores (siglo XXI).
Los representantes se reservan un margen considerable de libertad de acción, gracias al cual las instituciones son más eficaces para abordar los problemas e intereses en juego. A la vez, los ciudadanos mantienen un grado de influencia porque las elecciones se celebran con regularidad, no es posible manipular el resultado y existe libertad de opinión pública.
El ideal democrático
En resumen, no existe una sola forma de realizar el ideal democrático, sino distintas. Las democracias directas y las representativas reúnen las variedades existentes y responden a formas opuestas de organizar el gobierno.
Las democracias directas reservaban un máximo de oportunidades a los ciudadanos para tomar las decisiones colectivas.
Las democracias representativas mantienen la capacidad de tomar las decisiones en manos de los gobernantes, pero bajo el control igualitario del sufragio universal.