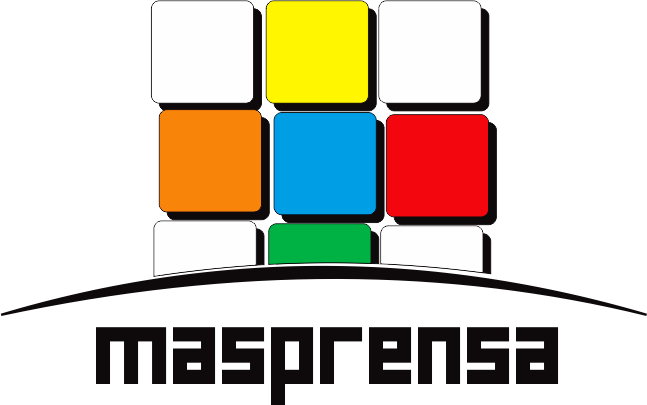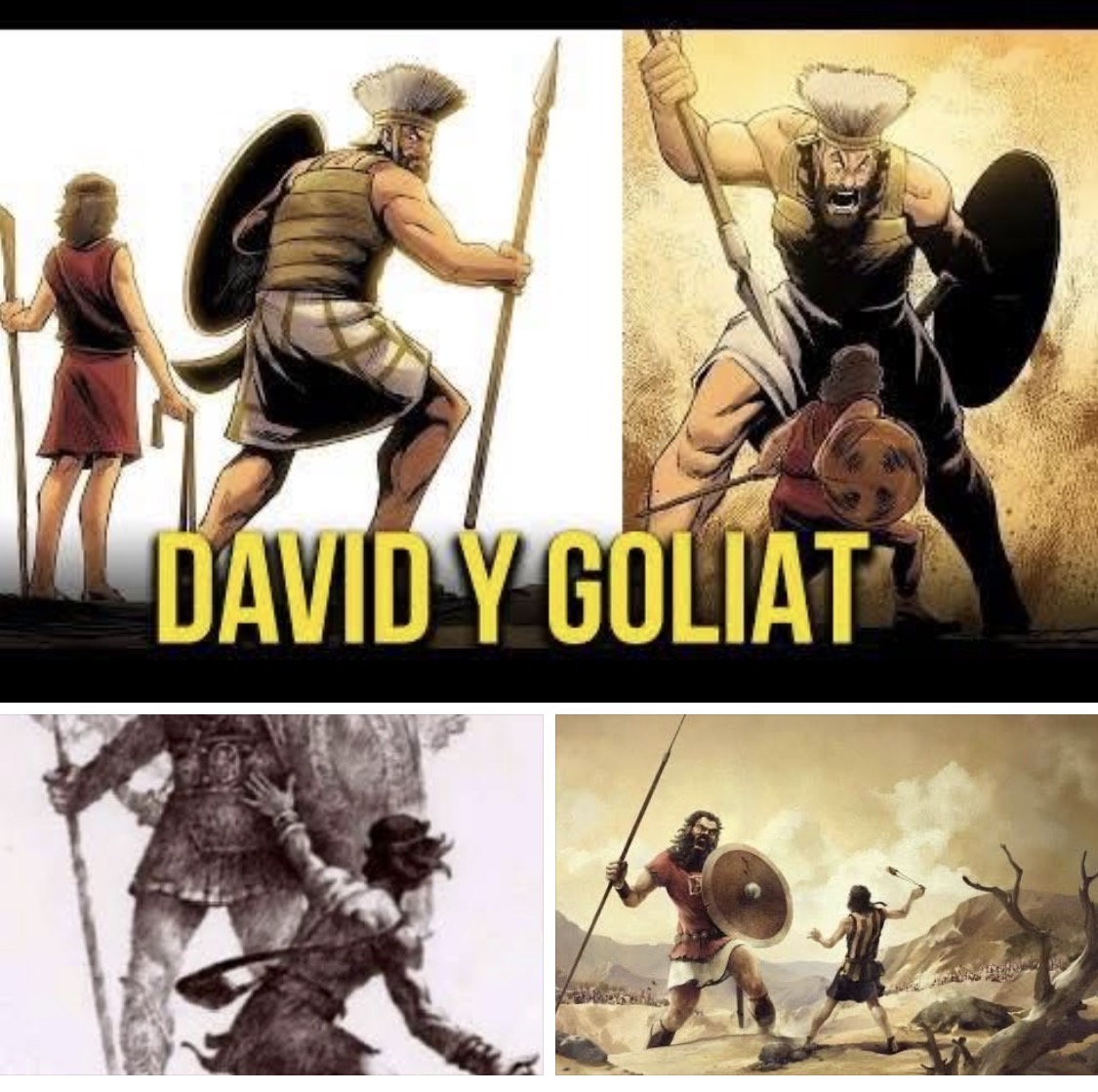Desde que las fuerzas rusas invadieron Ucrania este año, los analistas de todo el espectro político luchan para identificar exactamente qué —o quién— nos llevó hasta este punto. Se barajan frases del tipo «Rusia», «Ucrania», «Occidente» o «el Sur Global», como si fueran actores políticos unificados. Incluso en la izquierda, las declaraciones de Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky, Joe Biden y otros líderes mundiales, que hablan sobre los «problemas de seguridad», la «autodeterminación», la «alternativa civilizatoria», la «soberanía», el «imperialismo», o el «antiimperialismo», suelen ser interpretadas al pie de la letra, como si representaran intereses nacionales coherentes.
Específicamente, el debate sobre los intereses de Rusia —o, más precisamente, sobre los de la camarilla que la gobierna— que precipitaron la guerra tiende a polarizarse entre dos extremos cuestionables. Muchos toman las palabras de Putin en términos literales, y ni siquiera se preguntan si la obsesión del mandatario con la expansión de la OTAN, o su insistencia en la idea de que los ucranianos y los rusos constituyen «un pueblo», representan los intereses nacionales de Rusia o son compartidos por toda la sociedad rusa. Por otro lado, muchos desestiman sus afirmaciones como si fueran mentiras descaradas y mensajes estratégicos que carecen de toda relación con sus objetivos «reales» en Ucrania.
En otros términos, ambas posiciones sirven para mistificar las motivaciones del Kremlin en vez de aclararlas. Las discusiones contemporáneas sobre la ideología rusa suelen dejarnos la sensación de un retorno a las épocas de La ideología alemana, obra que Karl Marx y Friedrich Engels planearon publicar hace casi 175 años. Hay quienes piensan que la ideología dominante en la sociedad rusa es una representación verdadera de su orden social y político. Otros creen que el mero anuncio de que el rey está desnudo bastará para intervenir en la libre flotación de la burbuja ideológica.
Desafortunadamente, el mundo real es más complejo. La clave para entender «qué es lo que Putin quiere realmente» no pasa por seleccionar las frases oscuras de sus discursos y artículos que mejor encajen con las inclinaciones y los prejuicios de los analistas, sino por realizar un análisis sistemático de los intereses materiales estructuralmente determinados, la organización política y la legitimación ideológica de la clase social que él representa.
A continuación intentaré identificar algunos elementos básicos que contribuyan a este análisis del contexto ruso. Esto no implica que un análisis similar de los intereses que tienen las clases dominantes de Occidente o de Ucrania en este conflicto sea irrelevante o inapropiado, pero decido centrarme en Rusia, en parte porque es la cuestión más polémica hoy, y en parte porque la clase dominante rusa es la principal responsable de la guerra. Comprender sus intereses materiales nos permitirá ir más allá de las explicaciones endebles que toman al pie de la letra las declaraciones de los gobernantes y avanzar hacia un cuadro más coherente que muestre el arraigo de esta guerra en el vacío económico y político que abrió el colapso soviético en 1991.
¿Qué hay en un nombre?
Durante la crisis actual, casi todos los marxistas retomaron el concepto de imperialismo para teorizar los intereses del Kremlin. Por supuesto, es importante que abordemos cualquier rompecabezas analítico con todas las herramientas disponibles. Con todo, es igualmente importante que utilicemos estas herramientas de manera adecuada.
El problema es que el concepto de imperialismo permaneció prácticamente inalterado en su aplicación a la situación postsoviética. Ni Vladimir Lenin ni ningún otro teórico marxista clásico habrían imaginado la situación fundamentalmente nueva que produjo el colapso del socialismo soviético. Su generación analizó el imperialismo de la expansión capitalista y de la modernización. La condición postsoviética, en cambio, es una crisis permanente de contracción, desmodernización y periferialización.
Esto no implica que el análisis del imperialismo ruso actual no tenga sentido, pero tenemos bastante tarea conceptual si queremos que sea fructífero. El debate sobre si la Rusia contemporánea es un país imperialista según las definiciones de los manuales del siglo veinte solo tiene valor escolástico. En este caso, «imperialismo» deja de ser un concepto explicativo y se convierte en una etiqueta ahistórica y tautológica: «Rusia es imperialista porque atacó a un vecino más débil»; «Rusia atacó a un vecino más débil porque es imperialista», etc.
Ante el fracaso a la hora de identificar el expansionismo del capital financiero ruso (considerando el impacto de las sanciones en una economía que está bastante globalizada y los activos occidentales de sus «oligarcas»), la conquista de nuevos mercados (en Ucrania, que no logró atraer casi ninguna otra inversión directa, o FDI, además del dinero offshore de sus propios oligarcas), el control de los recursos estratégicos (si Rusia quisiera absorber todos los depósitos minerales de los suelos de Ucrania debería expandir su industria o considerar la posibilidad de venderlos en las economías más avanzadas, posibilidad que, sorpresa, está gravemente restringida a causa de las sanciones occidentales), o cualquier otra causa típicamente imperialista detrás de la invasión rusa, algunos analistas sugieren que la guerra podría obedecer a la racionalidad autónoma de un imperialismo «político» o «cultural». Nuestra tarea es precisamente explicar cómo las razones ideológicas y políticas de la invasión reflejan los intereses de la clase dominante. De otra manera, terminaremos inevitablemente en teorías del poder por el poder o del fanatismo ideológico. Además, esto significaría que la clase dominante rusa cayó presa de un maniático sediento de poder y chovinista nacional obsesionado con la «misión histórica» de recuperar la grandeza de Rusia, o que sufre de una forma extrema de falsa conciencia y que comparte las ideas de Putin sobre la amenaza de la OTAN y su negación de la autonomía de Ucrania, que conducen a políticas objetivamente contrarias a sus intereses.
Creo que esto es un error. Putin no es un maniático sediento de poder, ni un fanático ideológico (este tipo de política siempre fue marginal en todo el espacio postsoviético), ni un loco. Con la guerra en Ucrania, protege los intereses colectivos racionales de la clase dominante rusa. No es infrecuente que los intereses colectivos de una clase estén solo parcialmente superpuestos con los intereses de los representantes individuales de esta misma clase, o incluso que los contradigan. Pero, ¿qué tipo de clase es la que domina Rusia hoy y cuáles son sus intereses colectivos?
Capitalismo político en Rusia y más allá
Cuando preguntamos qué clase gobierna Rusia, la mayoría de las personas de izquierda tiende a contestar más instintivamente: los capitalistas. El ciudadano promedio del espacio postsoviético probablemente los llamaría ladrones, delincuentes o mafiosos. Una respuesta ligeramente más culta sería «oligarcas». Es fácil desestimar todas estas respuestas como si fueran la falsa conciencia de aquellos que no analizan a sus gobernantes en términos «propiamente» marxistas. Sin embargo, una vía de análisis más productiva sería pensar por qué los ciudadanos postsoviéticos enfatizan el robo y la ceñida interdependencia entre los negocios privados y el Estado que implica el término «oligarca».
Como en el caso de la discusión sobre el imperialismo moderno, tenemos que considerar seriamente la especificidad de la condición postsoviética. Históricamente, la «acumulación originaria» en la sociedad rusa tuvo lugar en el proceso de desintegración centrífuga del Estado soviético y de la economía. El teórico político Steven Solnick bautizó dicho proceso como el «robo del Estado». Los miembros de la nueva clase dominante privatizaron la propiedad estatal (con frecuencia a cambio de centavos de dólar) o canalizaron las ganancias de instituciones formalmente públicas hacia manos privadas. Aprovecharon relaciones informales con las autoridades estatales y muchas veces fabricaron tecnicismos legales que habilitaron la evasión de impuestos y la fuga de capitales, sin dejar de adquirir agresivamente ciertas empresas en el proceso, con el único fin de obtener ganancias rápidas con un horizonte de corto plazo.
El economista marxista ruso Ruslan Dzarasov definió estas prácticas mediante el concepto de «renta insider», que enfatiza la naturaleza de tipo rentista del ingreso que obtenían los insiders, es decir, las personas que tenían acceso a información privilegiada y controlaban los flujos financieros de las empresas que dependían de las relaciones con los gobernantes. Está claro que estas prácticas existen en otras partes del mundo, pero su rol en la formación y reproducción de la clase dominante rusa es mucho más importante dada la naturaleza de la transformación postsoviética, que comenzó con el colapso centrífugo del socialismo de Estado y la subsecuente consolidación económico-política fundada en el clientelismo.
Otros intelectuales importantes, como el sociólogo húngaro Iván Szelényi, definen un fenómeno similar con el término «capitalismo político». Según Max Weber, el capitalismo político está caracterizado por el aprovechamiento de los cargos políticos con el fin de acumular riqueza privada. Yo diría que los capitalistas políticos son la fracción de la clase capitalista cuya principal ventaja competitiva deriva de beneficios selectivos del Estado, a diferencia de los capitalistas cuya ventaja está anclada en las innovaciones tecnológicas o en una fuerza de trabajo particularmente barata. Los capitalistas políticos no son exclusivos de los países postsoviéticos, pero encuentran enormes posibilidades de desarrollo precisamente en aquellas regiones en las que históricamente el Estado desempeñó un papel dominante en la economía y acumuló un capital inmenso, y que ahora están abiertas a la explotación privada.
La existencia del capitalismo político es fundamental para comprender por qué, cuando escuchamos que el Kremlin habla de «soberanía» o de «esferas de influencia», no estamos en ningún sentido ante una obsesión irracional con conceptos anticuados. Al mismo tiempo, esta retórica no es tanto una articulación del interés nacional de Rusia como un reflejo directo de los intereses de clase de los capitalistas políticos rusos. Si los beneficios selectivos del capital son fundamentales en la acumulación de su riqueza, estos capitalistas no tienen más opción que cerrar el territorio sobre el que ejercen un control monopólico, que no quieren compartir con ninguna otra fracción de la clase capitalista.
Este interés en «marcar el territorio» no es compartido por, o al menos no es tan importante para otros tipos de capitalistas. Una vieja polémica en la teoría marxista remite a la posibilidad de saber, parafraseando a Göran Therborn, «qué hace realmente la clase dominante cuando domina». La trampa está en que en los Estados capitalistas la burguesía no suele dirigir directamente el Estado. La burocracia estatal suele tener una considerable autonomía de la clase capitalista, pero sirve a sus intereses instituyendo y ejecutando reglas que benefician la acumulación de capital. Los capitalistas políticos, en cambio, no necesitan reglas generales, sino un control mucho más estricto sobre los funcionarios que toman las decisiones políticas. En algunos casos ocupan ellos mismos los cargos políticos y los explotan en beneficio propio.
Muchos iconos del capitalismo emprendedor clásico supieron sacar ventaja de subsidios estatales, regímenes impositivos preferenciales y distintas medidas proteccionistas. Sin embargo, a diferencia de los capitalistas políticos, su supervivencia y expansión en el mercado rara vez dependía de un conjunto específico de individuos que ocupaban cargos específicos, de determinados partidos gobernantes o de regímenes políticos puntuales. El capital transnacional sobreviviría sin Estados nación en los que instalar sus oficinas, como sugiere el proyecto seasteading de ciudades empresariales flotantes independientes de todo Estado nación, impulsado por magnates de Silicon Valley como Peter Thiel. Los capitalistas políticos no pueden sobrevivir a la competencia global sin al menos una porción de territorio del cual extraer una renta insider sin interferencia del exterior.
Conflicto de clase en la periferia postsoviética
La sostenibilidad del capitalismo político en el largo plazo es un tema abierto a debate. Después de todo, el Estado necesita tomar recursos de alguna parte para redistribuirlos entre los capitalistas políticos. Como destaca Branko Milanović, la corrupción es un problema endémico del capitalismo político, incluso cuando el gobierno está a cargo de una burocracia efectiva, tecnocrática y autónoma. A diferencia de casos de capitalismo político más exitosos, como el de China, las instituciones del Partido Comunista Soviético se desintegraron y fueron reemplazadas por regímenes fundados en redes de clientelismo personalista que inclinan la fachada de la democracia liberal a su favor. Esto muchas veces atenta contra los impulsos de modernizar y profesionalizar la economía. Para ponerlo en términos un poco burdos, nadie puede robar eternamente de la misma fuente. Es necesario adoptar un modelo capitalista distinto para sostener la tasa de ganancia, sea mediante inversiones de capital o intensificación de la explotación laboral, o mediante la expansión en busca de más recursos que permitan la extracción de la renta insider.
Pero tanto la reinversión como la explotación laboral enfrentan obstáculos estructurales en el capitalismo político postsoviético. Por un lado, muchos dudan a la hora de comprometerse con inversiones de largo plazo cuando sus modelos de negocio, y hasta la garantía de su propiedad sobre las empresas, dependen fundamentalmente de ciertas personas específicas que están en el poder. Por otro lado, la fuerza de trabajo postsoviética es urbanizada y educada, y no es barata. Los salarios relativamente bajos de la región solo son posibles gracias a la infraestructura material y a las instituciones de bienestar legadas por la Unión Soviética. Este legado representa una carga enorme para el Estado, pero no es fácil deshacerse de ella sin perder el apoyo de grupos de votantes clave. Con el objetivo de terminar con la brutal competencia entre capitalistas políticos que definió los años 1990, líderes bonapartistas como Putin y otros autócratas postsoviéticos mitigaron la guerra de todos contra todos equilibrando los intereses de ciertas fracciones de la élite y reprimiendo a otras, sin modificar los fundamentos del capitalismo político.
A medida que la voraz expansión empezó a encontrar límites internos, las élites rusas intentaron buscar soluciones fuera para sostener la tasa de su renta haciendo crecer sus fuentes de extracción. De aquí la profundización de los proyectos de integración bajo el patronazgo de Rusia como la Unión Económica Euroasiática. Estos proyectos enfrentaron dos obstáculos. Uno relativamente menor: los capitalistas políticos locales. En Ucrania, por ejemplo, estaban interesados por la energía barata de Rusia, pero también en su derecho soberano de segar la renta insideren su propio territorio. Podrían haber instrumentalizado el nacionalismo antirruso para legitimar su reclamo de la parte ucraniana del Estado soviético en proceso de desintegración, pero no lograron proponer un proyecto de desarrollo nacional distinto.
El título del célebre libro del segundo presidente ucraniano, Leonid Kuchma, Ucrania no es Rusia, es un buen ejemplo de este problema. Si Ucrania no es Rusia, ¿qué es exactamente? El fracaso universal de los capitalistas políticos postsoviéticos no rusos a la hora de superar la crisis de hegemonía hizo que su gobierno sea frágil y dependiera en última instancia del respaldo de Rusia, como vimos hace poco en los casos de Bielorrusia y Kazajistán.
La alianza entre el capital transnacional y las clases medias profesionales de la región postsoviética, representada políticamente por asociaciones civiles «oenegeizadas» y pro-Occidente, brindó una respuesta más persuasiva a la pregunta sobre qué surgiría exactamente de las ruinas de un socialismo de Estado degradado y desintegrado, y presentó un obstáculo más grande a la integración postsoviética comandada por Rusia. Esta alianza representó el principal conflicto político del espacio postsoviético y culminó en la invasión de Ucrania.
La estabilización bonapartista iniciada por Putin y otros líderes postsoviéticos promovió el crecimiento de la clase media profesional. Una parte de esta clase compartió ciertos beneficios del sistema, por ejemplo, en los casos en que estaba empleada en la burocracia o en las empresas estatales estratégicas. Sin embargo, otra parte considerable fue excluida del capitalismo político. Sus principales oportunidades de obtener ingresos, hacer una carrera y desarrollar su influencia política dependen de la perspectiva de profundizar las conexiones políticas, económicas y culturales con Occidente. Al mismo tiempo, fueron la vanguardia del poder blando occidental. La integración a la Unión Europea y a las instituciones dirigidas por Estados Unidos representaba en su caso una posibilidad de imitar el programa de modernización que pasaba por empezar a formar parte a la vez al «verdadero» capitalismo y al «mundo civilizado» en general. Esto implicaba romper necesariamente con las élites, las instituciones y una mentalidad de la época socialista arraigada en las masas plebeyas «atrasadas», apegadas a la escasa estabilidad que siguió al desastre de los años 1990.
La naturaleza profundamente elitista de este proyecto explica que nunca haya conquistado la hegemonía en ningún país postsoviético, ni siquiera en los casos en que recibió el impulso del histórico nacionalismo antirruso (aun hoy la coalición movilizada contra la invasión rusa no implica que los ucranianos estén unidos en torno a una agenda positiva). Al mismo tiempo, ayuda a explicar la neutralidad escéptica del Sur Global cuando debe solidarizarse con una potencia wannabe que está a la altura de otras potencias occidentales (Rusia) o con la periferia wannabe de las mismas grandes potencias que buscan, no terminar con el imperialismo, sino unirse a uno mejor (Ucrania). Para la mayoría de los ucranianos, esta guerra es una guerra de autodefensa. Después de reconocer esto, no deberíamos olvidar la brecha que separa sus intereses de los intereses de aquellos que dicen hablar en su nombre, y que tienen agendas ideológicas y políticas específicas, pero también generales, que abarcan todo el país y que definen la «autodeterminación» en un sentido de clase muy peculiar.
La discusión sobre el rol de Occidente en la preparación del camino hacia la invasión suele estar centrada en la posición amenazante que sostiene la OTAN frente a Rusia. Pero teniendo en cuenta el fenómeno del capitalismo político, podemos apreciar el conflicto de clase detrás de la expansión occidental, y entender por qué la integración de Rusia a Occidente nunca habría podido funcionar sin una transformación previa del espacio postsoviético. Es imposible integrar a los capitalistas políticos postsoviéticos a instituciones occidentales que intentaron eliminarlos explícitamente en tanto clase privándolos de su principal ventaja competitiva: los beneficios selectivos que les conceden los Estados poststoviéticos. Esta agenda, denominada «anticorrupción», fue una parte vital, si no la más importante, de la perspectiva que tenían las instituciones occidentales en el espacio postsoviético, ampliamente compartida por las clases medias pro-Occidente de la región. Para los capitalistas políticos, el éxito de esta agenda implica su final político y económico.
En público, el Kremlin trata de presentar la guerra como una batalla por la supervivencia de Rusia como nación soberana. Sin embargo, el punto más importante es la supervivencia de la clase dominante rusa y su modelo de capitalismo político. La reestructuración «multipolar» del orden mundial resolvería el problema por un tiempo. Este es el motivo por el que, basándose en la pretensión de representar a una «civilización», el Kremlin intenta vender su proyecto de clase específica a las élites del Sur Global, que obtendrían su propia «esfera de influencia».
La crisis del bonapartismo postsoviético
Los intereses contradictorios de los capitalistas políticos postsoviéticos, las clases medias profesionales y el capital transnacional estructuraron el conflicto político que originó en última instancia la guerra actual. Sin embargo, la crisis de la organización política de los capitalistas políticos exacerbó las amenazas que pesan contra ellos.
Los regímenes bonapartistas como el de Putin o el de Alexander Lukashenko en Bielorrusia dependen de un apoyo pasivo y despolitizado, mientras que su legitimidad proviene del hecho de haber superado el desastre del colapso postsoviético, y no del consentimiento activo que garantiza la hegemonía política de la clase dominante. Los gobiernos personalistas y autoritarios de este tipo son frágiles cuando surge el problema de la sucesión. No existe ninguna regla clara ni tradición que defina la transferencia del poder, ni tampoco existe una ideología articulada a la que un nuevo líder deba adherir, ni un partido o movimiento en el marco de los cuales este líder pueda alcanzar cierta inserción social. La sucesión representa un punto de vulnerabilidad donde los conflictos internos con la élite pueden escalar hasta niveles peligrosos, y donde las revueltas por abajo tienen más chances de triunfar.
En los últimos años, las revueltas en las periferias de Rusia adquirieron un ritmo más acelerado: no me refiero solo al Euromaidán de Ucrania en 2014, sino también a las revoluciones en Armenia, la tercera revolución en Kirguistán, el levantamiento fallido de 2020 en Bielorrusia, y, más recientemente, el levantamiento de Kazajistán. En los dos últimos casos, el apoyo ruso fue fundamental para garantizar la supervivencia del régimen local. Incluso en el interior de Rusia, las campañas «Por unas elecciones justas» realizadas en 2011 y 2012, como así también las movilizaciones inspiradas por Alexei Navalny, no fueron insignificantes. En vísperas de la invasión, el malestar obrero estaba creciendo, mientras las encuestas mostraban una merma de confianza en Putin y una cantidad creciente de personas que deseaban que se retirara. Más grave todavía es comprobar que la oposición contra Putin crecía de manera proporcional a la juventud de los encuestados.
Ninguna de las revoluciones postsoviéticas, denominadas «maidanas» [maidán significa«plaza» en persa] planteó una amenaza existencial contra los capitalistas postsoviéticos como clase. Solo reemplazaron a ciertas fracciones de la misma clase en el poder, y consecuentemente no hicieron más que profundizar la crisis de representación política a la cual habían intentado reaccionar en un primer momento. Este es el motivo por el que estas protestas se repiten con tanta frecuencia.
Las revoluciones maidanas son típicas revoluciones cívicas y urbanas contemporáneas, según la caracterización del teórico político Mark Beissinger. Con una enorme cantidad de material estadístico, muestra que, a diferencia de las revoluciones sociales del pasado, las revoluciones cívicas debilitan los gobiernos autoritarios y empoderan a las asociaciones civiles de la clase media solo de forma temporaria. No dan lugar a un orden político más igualitario ni más fuerte, ni tampoco a transformaciones democráticas duraderas. Típicamente, en los países postsoviéticos, las revoluciones maidanas solo debilitaron el Estado y dejaron a los capitalistas políticos locales en una posición más vulnerable frente a la presión del capital transnacional, tanto directa como indirectamente a través de las ONG pro-Occidentales. Por ejemplo, en Ucrania, después del Euromaidán, el FMI, el G7 y la sociedad civil impulsaron obstinadamente una serie de instituciones «anticorrupción». En los últimos 8 años estas instituciones no fueron capaces de articular ningún caso de corrupción importante. Sin embargo, institucionalizaron la supervisión de empresas clave y del sistema judicial de los ciudadanos extranjeros y de los activistas anticorrupción, reduciendo de esta manera las oportunidades de los capitalistas políticos de apropiarse de la renta insider. Los capitalistas políticos de Rusia tienen buenos motivos para estar nerviosos por estos problemas que afectan a los otrora poderosos oligarcas ucranianos.
Las consecuencias indeseadas de la consolidación de la clase dominante
Muchos factores explican la elección del momento oportuno de la invasión y el error de cálculo de Putin, que esperaba un triunfo rápido y fácil: la ventaja temporaria de Rusia en armas hipersónicas, la dependencia de Europa de la energía Rusia, la represión de la denominada oposición prorrusa en Ucrania, el estancamiento de los acuerdos de Minsk de 2015 que siguieron a la guerra de Dombás y el fracaso de la inteligencia Rusia en Ucrania. Pero aquí me gustaría esbozar a grandes rasgos el conflicto de clase que hay detrás de la invasión, a saber, el conflicto entre los capitalistas políticos interesados en la expansión territorial que les permitiría sostener la tasa de su renta, por un lado, y el capital transnacional aliado con las clases medias profesionales —excluidas del capitalismo político—, por el otro.
El concepto marxista de imperialismo solo puede ser aplicado de manera provechosa a la guerra actual si podemos identificar los intereses materiales que la mueven. Al mismo tiempo, el conflicto abarca más factores que el imperialismo ruso. El conflicto que hoy intentan resolver con tanques, artillería y misiles es el mismo conflicto que la policía reprime una y otra vez en Bielorrusia y en Rusia. La profundización de la crisis de hegemonía postsoviética —la incapacidad de la clase dominante de desarrollar un liderazgo político, moral e intelectual— es la causa principal del aumento de la violencia.
La clase dominante rusa es diversa. Algunas partes están soportando pérdidas importantes a causa de las sanciones de Occidente. Sin embargo, la autonomía parcial del régimen ruso de las clases dominantes le permite perseguir intereses de largo plazo independientemente de las pérdidas de representantes individuales o grupos particulares. Al mismo tiempo, la crisis de otros regímenes similares en la periferia de Rusia está exacerbando la amenaza existencial contra el conjunto de la clase dominante rusa. Las fracciones más soberanistas de los capitalistas políticos rusos están tomando la delantera contra las más compradoras, pero hasta estas últimas comprenden que, con la caída del régimen, todos salen perdiendo.
Con el inicio de la guerra, el Kremlin intentó mitigar esa amenaza que avizoraba en un futuro cercano, con el objetivo último de la reestructuración «multipolar» del orden mundial. Como sugiere Branko Milanović, la guerra brinda legitimidad al desacople de Rusia de Occidente, a pesar de sus altos costos, y al mismo tiempo hará que sea extremadamente difícil revertirlo después de la anexión de todavía más territorio ucraniano. Por otro lado, la camarilla dominante rusa eleva la organización política y la legitimación ideológica de la clase dominante a un nivel superior. Rusia muestra signos de estar transformándose en un régimen político más consolidado, ideológico y movilizado en función del autoritarismo, con guiños explícitos a China como modelo principal de capitalismo político más efectivo. Para Putin se trata fundamentalmente de otra etapa en el proceso de consolidación postsoviética que inició en los años 2000 con el amansamiento de los oligarcas rusos. El vago relato sobre evitar el desastre y restaurar la «estabilidad» en una primera fase continúa ahora en la segunda con la idea de un nacionalismo conservador más articulado (dirigido en el extranjero contra los ucranianos y contra Occidente, pero también dentro de Rusia contra los «traidores» cosmopolitas) como único lenguaje ideológico disponible en el contexto de la crisis de la ideología postsoviética.
Algunos autores, como el sociólogo Dylan John Riley, argumentan que una política hegemónica más fuerte impulsada desde arriba podría contribuir al crecimiento de una política contrahegemónica más fuerte por abajo. Si esto es verdad, el giro del Kremlin hacia una política más ideológica y más anclada en la movilización podría crear la condición de una oposición política de masas arraigada en las clases populares, más organizada y consciente que la que hayamos visto en cualquier otro país postsoviético, y eventualmente una nueva oleada social y revolucionaria. A su vez, este desenlace podría trastocar en términos fundamentales el equilibrio de fuerzas sociales y políticas de esta parte del mundo y acaso terminar con el ciclo vicioso que la acosa desde que colapsó la Unión Soviética hace casi tres décadas.