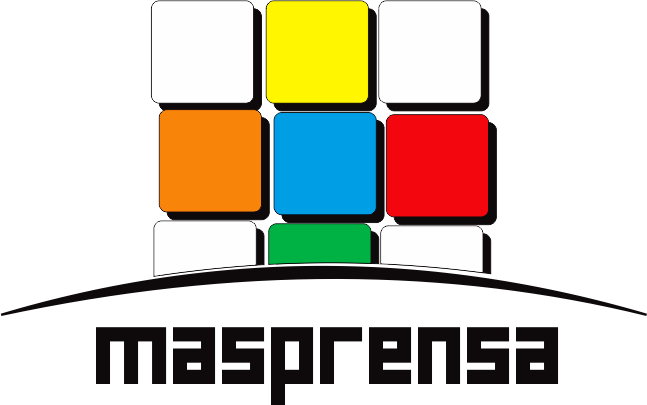Se le reclama a la Unión Europea (UE) desde hace tiempo un mayor perfil geopolítico en el escenario internacional. Incluso Ursula von der Leyen insistió en hacer de ello la seña de identidad de la Comisión que comenzó a presidir a finales de 2019 y Josep Borrell viene demandando machaconamente que debemos dejar de ser el campo de juego para convertirnos en jugadores, aprendiendo de paso el lenguaje del poder.
En el intento por convertir en hechos esas palabras es obvio que nadie va a esperar a que los Veintisiete terminen por superar sus divergencias en materia de política exterior, de seguridad y de defensa para dotarse de una voz audible en tantos asuntos que tocan a nuestros intereses compartidos. También lo es que las desavenencias internas, tan lastradas por trasnochadas visiones nacionalistas como por alineamientos más o menos firmes con Washington, restan capacidad funcional a lo que diga Bruselas, acrecentando el riesgo de acabar en una irrelevancia tan dañina para salvaguardar nuestros intereses como para defender un orden internacional basado en normas.
Pero aun sin caer en el error de pensar que el vaso está totalmente vacío, es imposible evitar la sensación de que se va llenando muy lentamente y de que, incluso, en ocasiones se retrocede. Dos son los ejemplos más recientes de ello; uno mirando hacia el interior de la propia casa comunitaria (con Ucrania como piedra de toque) y el otro hacia nuestra vecindad más inmediata (con Palestina en el punto de mira).
Lo que se extrae del reciente Consejo Europeo deja un innegable sabor agridulce porque si, por un lado, transmite la ambición de ampliar la familia para compartir un espacio de bienestar y seguridad envidiado en el resto del planeta; por otro, deja un poso de amargura ante las artes de ventajista exhibidas por uno de sus más incomodos miembros: la Hungría de Viktor Orbán. La sustancia de lo ocurrido en torno a la manera en la que la UE ha encarado el sueño político de Ucrania de formar parte del club comunitario –mientras aumenta su inquietud por el temor al olvido internacional ante un invasor que sigue en condiciones de imponerse– se resume de inmediato. Por un lado, Orbán ha dejado que salga adelante la invitación a Ucrania para iniciar las negociaciones de adhesión. Con ese gesto (que incluyó su salida de la sala de reuniones donde se debatía el asunto) mostraba una aparente flexibilidad, que en ningún caso podía ocultar que en realidad respondía al hecho de que un día antes había obtenido el desbloqueo de 10.200 millones de euros de los fondos de cohesión, retenidos desde hace tiempo ante la deriva antidemocrática de Budapest. De ese modo, sin ceder nada sustancial a cambio y abusando del derecho de veto que le ofrece la regla de la unanimidad, buscaba desmentir su imagen como demasiado sensible a lo que diga Moscú, permitiendo que se inicie un proceso que, como bien sabe Turquía, puede alargarse indefinidamente. Un proceso que le permite seguir chantajeando a Bruselas para lograr nuevos desembolsos o para evitar nuevas sanciones con ocasión de futuros momentos en los que su voto será nuevamente necesario.
De hecho, una señal bien clara de esa voluntad obstruccionista se concretó un día más tarde, cuando el mismo Orbán bloqueó la aprobación del paquete de hasta 50.000 millones de euros que la Unión quiere destinar para la reconstrucción de Ucrania y la preparación para que llegue a ser algún día miembro de pleno derecho. En resumen, sí al mero arranque de un proceso que se desconoce de momento hasta dónde puede llevar, y no a las ayudas contantes y sonantes a quien Orbán no quiere ver a su lado. Un comportamiento que puede sentar un precedente muy peligroso a considerar por otros miembros que se sientan tentados de emular al canciller húngaro y que, de paso, muestra crudamente la disfuncionalidad de una Unión que muy difícilmente va a poder absorber a nuevos miembros con las actuales reglas de juego.
Algo similar ocurre en relación con la imagen de la Unión cuando se trata de adoptar posturas comunes en asuntos tan peliagudos como lo que está ocurriendo en Palestina. Es difícil de explicar, más allá de los caducos esquemas nacionalistas, que ni siquiera en el nuevo intento de sacar adelante una resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas para establecer el alto el fuego en Gaza, aun sabiendo que su aprobación no tiene (desgraciadamente) ninguna fuerza vinculante, haya sido imposible lograr que los Veintisiete se colocaran en el lado correcto de la historia. De poco sirve argumentar que en esta ocasión sólo haya habido un país que ha votado en contra (Austria), cuando en octubre también lo hicieron la República Checa, Croacia y Hungría, y que también haya disminuido el número de los que se abstuvieron (sólo Alemania, Italia y los Países Bajos), mientras que en la primera oportunidad también lo hicieron Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y Suecia.
Por estas sendas no sólo se debilita internamente una UE que tanto necesitamos, cuando se acercan unas elecciones que pueden traducirse en un mayor peso para los euroescépticos y los antieuropeístas, sino que aumenta su vulnerabilidad ante unos desafíos y unas amenazas para las que hoy no contamos con instrumentos y políticas mínimamente sólidas.