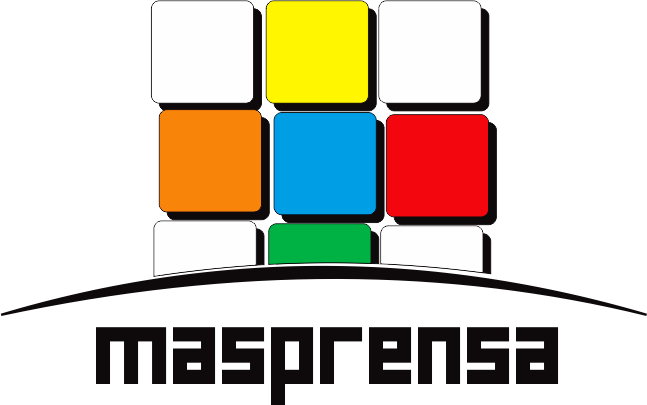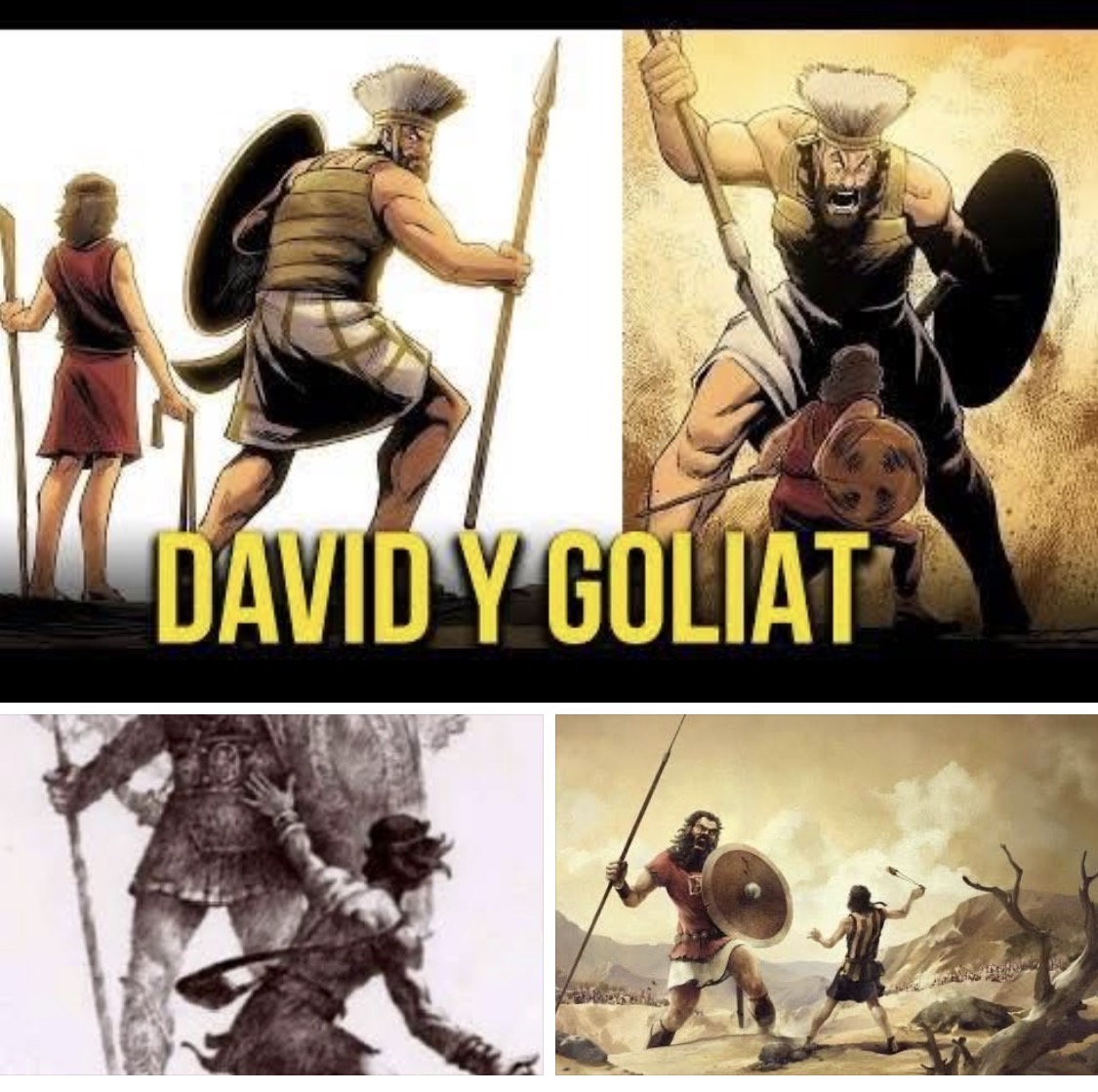Las sociedades modernas (por lo menos las occidentales) configuraron sus instituciones políticas en torno a tres principios doctrinales: el liberalismo, el socialismo y la democracia.
El pionero del liberalismo, el filósofo inglés John Locke, definía como principal deber del Estado proteger la vida, la libertad y la propiedad de los individuos, y puso como condición de ello la limitación del poder político por la ley y el respeto a los derechos naturales del hombre. El socialismo, cuya manifestación germinal puede hallarse en Gracchus Babeuf durante la Revolución Francesa, y doctrinas más desarrolladas en Fourier, Owen y Marx, entre otros, tiene como postulado supremo la búsqueda de la igualdad social. Estas corrientes ideológicas, mientras buscaban desmontar el antiguo régimen, y a la vez competían entre sí, con el tiempo fueron convergiendo en un nuevo ideal político, la democracia, que proclamaba la igualdad de derechos, el gobierno limitado y la soberanía popular.
Si bien es cierto que el liberalismo y el socialismo persiguen objetivos diferentes y muchas veces contrapuestos, la evolución de ambas corrientes políticas propició su combinación práctica y hasta doctrinal. Los liberales tuvieron que aceptar la participación política de las masas y los derechos sociales; a su vez, muchos socialistas reconocieron el valor en sí mismo de las libertades y del gobierno democrático, y cambiaron su horizonte revolucionario por uno de reformas legales y pacíficas. El espacio que ambas tradiciones encontraron para desplegar sus luchas y convivir fue la democracia. Es cierto que nunca ha existido un partido político cuyas siglas postulen directamente una oferta “liberal-socialista”, pero múltiples teóricos, escritores, periodistas y coaliciones políticas han reivindicado en los hechos un programa semejante.
John Stuart Mill, asociado a la ortodoxia liberal, al final de su vida reconocía, en su autobiografía y en un libro inconcluso, Capítulos sobre el socialismo, la importancia de promover la igualdad conservando las libertades políticas. Mill tuvo la visión, varias décadas antes de la aparición de la URSS, para reconocer el peligro de que el Estado impusiera coercitivamente la igualdad, sacrificando la libertad; en consecuencia, proponía el acceso a la igualdad mediante políticas educativas que a su vez formasen a los ciudadanos en la defensa inequívoca de la libertad. Un siglo más tarde, también en el Reino Unido, el filósofo Bertrand Russell defendía ideas muy similares. A pesar de su ruptura con el partido laborista británico por diferencias en torno al uso de armas nucleares, Russell siempre se esforzó por combinar la defensa simultánea de la libertad y la igualdad entre los hombres.
Otro pensador político que contribuyó a acercar el socialismo al liberalismo fue Eduard Bernstein, dirigente del Partido Socialdemócrata de Alemania, quien a finales del siglo XIX reconocía la capacidad reformista del capitalismo y el valor de las libertades burguesas, que podían servir como catalizadores de la igualdad impulsada por el socialismo. El revisionismo de Bernstein (llamado así porque revisaba la teoría revolucionaria de Marx) con los años se fue asentando en la mayoría de los partidos socialistas de Europa, y la socialdemocracia se convirtió en sinónimo de reformismo, democracia y estado de bienestar. Los partidos socialdemócratas escandinavos, el socialismo francés y el alemán fueron impulsores por excelencia de la ampliación de libertades y de la construcción del Estado democrático. Inclusive el Partido Socialista Obrero Español, desde finales del siglo XIX, adoptó el lema de su fundador Pablo Iglesias: “socialismo es libertad”. Desde hace más de medio siglo, la mayor parte de Europa se convirtió en un mundo de libertades e igualdad creciente de oportunidades. Un camino muy diferente fue adoptado por los comunistas, auspiciados por la URSS, quienes sacrificaron las libertades básicas en aras de una igualdad simulada.
La fecunda tradición combinada de liberalismo con tintes sociales también tuvo exponentes gubernamentales destacados en el continente americano. Nada menos que el presidente Franklin Delano Roosevelt, un liberal clásico, impulsó las políticas sociales más ambiciosas en la historia de Estados Unidos, bajo la divisa del New Deal. En Canadá, el primer ministro William Lyon Mackenzie King, emanado del Partido Liberal e ideológicamente formado en el liberalismo clásico victoriano, creó en el siglo XX el estado de bienestar más amplio y generoso de todo el continente americano, con uno de los sistemas de salud y seguridad social más completos del planeta. Incluso en los países en vías de desarrollo ha florecido la socialdemocracia con inclinaciones liberales. En Chile, la concertación de socialistas, demócratas cristianos y liberales hizo posible la vuelta a la democracia y el desarrollo de una economía próspera. La amenaza autoritaria que en los últimos años se cierne sobre muchas democracias en el mundo empieza por la falta de tolerancia a la pluralidad, la pretensión de un pensamiento único y la descalificación del opositor como enemigo del pueblo. Esa amenaza podrá frenarse si, una vez más, liberales y socialistas convergen en la síntesis de libertad e igualdad, y en la defensa de las instituciones democráticas.
El socialismo democrático frente a liberales y antiliberales
El socialismo democrático ha tenido relaciones conflictivas con autoproclamados liberales y diferencias fundamentales con quienes rechazan algunos de los fundamentos de la tradición liberal. Esta tensión puede ayudar a comprender los lineamientos ideológicos socialdemócratas, a la vez que alumbrar algunas de sus problemáticas posiciones actuales.

La reconstrucción de un lenguaje
El surgimiento de una derecha iliberal con capacidad de movilización popular se nos presenta como un auténtico desafío político e intelectual. Dentro del amplio y heterogéneo espacio que es la izquierda, resulta indispensable reflexionar sobre cómo articular una oposición que, sin sacrificar los principios y objetivos que la identifican, también resulte efectiva para contrarrestar su avance. Un eje sobre el cual empieza a transitar este debate se relaciona con el lugar que tienen los valores liberales dentro de la propia izquierda.
La precipitación de esta discusión es entendible en la medida en que se percibe que parte de las llamadas «nuevas derechas» amenazan el propio marco de la democracia liberal con el que, por cierto, llegan al poder y cuyos recursos explotan. Las garantías que esta forma política parece ofrecer para mantener un espacio político son puestas en tensión por un discurso que no las considera esenciales para la vida en común. De ahí que lo que antes nos parecía un piso mínimo y hasta insuficiente se nos manifieste ahora como un objeto de deseo que nos convoca a emprender su defensa. Sin embargo, este acto-reflejo debe ser meditado y reflexionado. El peligro es que esta maniobra defensiva nos impida sostener el ímpetu de una crítica al liberalismo que ha sido sumamente productiva para el pensamiento democrático.
En tal sentido, es necesario revisar la relación histórica entre socialismo y liberalismo. Particularmente, es preciso hacer foco en la forma en que esa amplia tradición identificada como socialismo democrático produjo una crítica al liberalismo que funcionó como una plataforma desde la cual fue posible trazar principios y conceptos que han dejado una impronta en las democracias contemporáneas tan importante (o más) que el propio liberalismo. Con este objetivo, nos proponemos ofrecer un breve recorrido histórico-conceptual, focalizando en tres momentos de esta trayectoria. Intentaremos mostrar que, en la crítica dialéctica al liberalismo, el socialismo democrático fue generando un lenguaje político propio al cual es posible acudir para enfrentar el desafío actual, sin que ello signifique perder el rumbo.
Justicia social: el inicio de un camino
Luego de la Revolución Francesa, la invención del individuo como sujeto de derechos favoreció la disolución de la intrincada red de privilegios del Antiguo Régimen. La igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley permitió dar cauce a buena parte del impulso revolucionario. Sin embargo, y de forma un tanto paradójica, la luminosidad que prometía traer la figura del individuo emancipado fue acompañada por una densa sombra que envolvió inéditas relaciones de sujeción y coacción. La libertad de contratar o vender fuerza de trabajo, con la única condición de que esta transacción expresara el mutuo acuerdo entre las partes, contrastaba con la asimetría de los sujetos concretos que establecen este vínculo. Bajo la igualdad formal del discurso liberal yacía un mundo por descubrir y transformar. Dentro de este estado de cosas, el socialismo emerge durante el siglo XIX con el propósito de hacer inteligible ese ámbito de relaciones sociales.
Es precisamente del concepto de sociedad de donde el socialismo declinó su nombre. Y es aquí donde empiezan las diferencias –y también las confusiones– con la tradición liberal. Si el liberalismo decimonónico solo podía pensar lo social como una aglomeración de individuos cuya función coordinadora únicamente podía ser ejercida por el mercado en el marco jurídico definido por el Estado, para el socialismo la sociedad era un torrente complejo en donde coexisten grupos sociales, tradiciones culturales y lazos de interdependencia. Desde este parámetro, el individuo formal y abstracto no podía ser considerado como otra cosa que como una ficción. Esta crítica, sin embargo, no implicó una reacción antimoderna. Por el contrario, la idea del socialismo surge en las décadas de 1820 y 1930 para enfrentarse a la reacción contrarrevolucionaria, con el propósito explícito de salvar la revolución, desplazando y relanzando sus ideales.
Socializar la libertad significaba completar la tarea revolucionaria poniendo sus conquistas al alcance de todos, buscando establecer la solidaridad ahí donde se descubría subordinación. En este punto resulta central advertir la torsión socialista del concepto de libertad. La idea fundante del liberalismo solo podía ser preservada siendo alterada. A la concepción negativa de la libertad, pensada como ausencia de interferencia garantizada por las leyes, los socialistas opusieron una concepción positiva de la libertad, que buscaba englobar los derechos en un conjunto de obligaciones vinculantes, fruto de las relaciones sociales y su redefinición política y jurídica. Esta idea socialista de libertad puede resumirse con las palabras de Pierre-Joseph Proudhon (que expresan un núcleo de sentido compartido por todos los socialistas, desde Saint-Simon hasta Karl Marx y más allá): «El hombre más libre es aquel que guarda más relaciones con sus parecidos».
Es a partir de esta creación conceptual, en la cual se condensa la superación socialista del liberalismo, como se puede y se debe entender su aporte distintivo a la cultura política moderna. A partir de esta nueva manera de entender la libertad como libertad social, fruto de las relaciones sociales y de su dinámica antagónica, el socialismo llegó a la conclusión de que solo en la realización de la justicia social era posible sostener el proyecto moderno. Parido por esos seres extraños que fueron los saint-simonianos, la silueta de la justicia social iniciaba ahí donde el liberalismo acababa. A partir de este momento, el término se convirtió en un principio dinamizador que modificaría y daría sustancia al propio horizonte democrático.
Pluralismo social: el viraje institucional
El efecto dinamizador del principio de justicia social alcanzó un nuevo cénit en las primeras décadas del siglo XX. La progresiva organización de la sociedad fue dando origen a distintas asociaciones que lograron reinscribir al individuo en múltiples pertenencias más allá del Estado. El reconocimiento jurídico de estas asociaciones estuvo lejos de ser un camino montado en terciopelo. Para el liberalismo, los clubes, partidos, mutuales, cooperativas y sindicatos representaban un cuerpo extraño situado entre el Estado y el individuo, pues solo podía interpretarlas en el marco del derecho privado. Es decir, en tanto las consideraba como privadas de toda incidencia política efectiva. En este punto también se entiende la relación de tensión entre socialismo y liberalismo. Lo propio del socialismo no ha consistido, en efecto, en la reivindicación de la autonomía de la sociedad civil y de sus asociaciones: en este punto sería imposible distinguirlo del liberalismo. El socialismo ha defendido las asociaciones en su capacidad perturbadora del reparto liberal de lo sensible, caracterizado por la división entre lo público-estatal y lo privado. Por el contrario, es en el carácter excedente de lo social donde el socialismo ha encontrado un argumento para interpretar las asociaciones como una forma de organización capaz de fortalecer los lazos de solidaridad que al mismo tiempo condensaba las dinámicas políticas.
Esta trayectoria ascendente de organización social tuvo en la idea de derecho social uno de sus puntos culminantes. De talante socialista, el derecho social fue un proyecto que intentó sintetizar y formalizar la centralidad que había logrado este pluralismo de asociaciones reconociendo su capacidad para crear vínculos jurídicos, transformándolas con ello en instituciones indispensables para la organización de la solidaridad social. Se trataba de crear una nueva rama jurídica que descentraba la importancia del derecho emitido desde el Estado y le otorgaba al pluralismo social un lugar estrictamente político que nuevamente trastocaba el marco liberal. El derecho es entonces social porque procede de la sociedad y sus grupos organizados, no porque se ocupa de cuestiones «sociales» o «económicas». El énfasis está puesto en su modo de producción (social) y solo secundariamente en su objeto.
En efecto, este pluralismo excede por mucho la forma en que era interpretado este valor desde la tradición liberal, pues no se agotaba en la tolerancia a la diversidad de corrientes de opinión presentes en el espacio público ni a la discusión entablada ahí. Se trataba, por el contrario, de hacer de la pluralidad de asociaciones verdaderos puntos cardinales de la función de gobierno. La tensión con la distinción entre Estado y sociedad civil resultaba inevitable. Este pluralismo social no negó las instituciones tradicionales de representación basadas en el ciudadano individual (una persona, un voto) como el Parlamento, sino que buscó su complementariedad y ampliación a través de instancias de participación colectiva o gremial, como los Consejos Económicos y Sociales, que en algunos casos lograron un estatuto constitucional.
Tal fue la conmoción que provocó esta tendencia a la autoorganización democrática de la sociedad que intelectuales como el jurista León Duguit en Francia o el politólogo Harold Laski en Gran Bretaña dieron por superado el principio de soberanía estatal. Si en este entramado pluralista el Estado era solo una entre otras asociaciones, no cabía entonces pensar esta nueva realidad desde el prisma de un principio que se presumía indivisible. Ante esto, Duguit se propuso repensar la función del Estado desde la idea de «servicio público» y Laski ensayó una teoría pluralista del Estado retomando el federalismo social de Proudhon. En esta misma perspectiva, se sitúa la anticipación sociológica del Estado social como Estado de la sociedad, sensible en los trabajos de Émile Durkheim y Marcel Mauss, en tanto acentuaron la función de un centro de gobierno encargado de introducir y sostener las mediaciones necesarias a la producción democrática del derecho social, desde una visión renovada de la nación.
Estado social y democrático de derecho: la definición de un proyecto político
Esta tendencia a la democracia social llevó al pensamiento político de la época a proyectar nuevos dispositivos constitucionales que permitieran asegurar una instancia de gobierno capaz de coordinar este pluralismo social. Este es el problema que nos conduce a nuestra última parada. Fue el socialista democrático Herman Heller quien logró dar lugar a la formulación «Estado social de derecho» en la historia de los conceptos. Se trató de una formulación que, en la segunda mitad del siglo XX, permeó de manera profunda nuestra comprensión de la democracia y su diseño institucional.
En la invención de este concepto volvemos a encontrarnos con el mismo gesto dialéctico en relación con el liberalismo. El Estado social de derecho era, al mismo tiempo, una crítica al Estado de derecho liberal y burgués y una superación de este en la que se conservaban algunos de sus elementos principales. Es justamente en la selección retrospectiva de las libertades dignas de valor donde se puede medir el sentido de la superación socialista del liberalismo: para Heller, el liberalismo que merecía ser preservado era el de los derechos susceptibles de abrir un espacio político antagónico, condición de posibilidad de la puesta en cuestión de las relaciones de producción. En su justificación del Estado social de derecho, Heller aducía que la adhesión del proletariado a las instituciones y procedimientos de la democracia representativa había provocado una ampliación y una transformación tanto de los valores del liberalismo como de sus instituciones. No solo eso, sino que la falta de voluntad de una burguesía entorpecida y cínica para aceptar estos cambios y ser coherentes con sus propios principios había apartado definitivamente a las clases dominantes del sendero democrático y las había puesto en el camino de la dictadura, tal como lo evidenciaba el fascismo en Italia y el nacionalsocialismo en Alemania.
Heller nos ofrece así, al igual que otros sociólogos socialistas, una grilla de lectura que sigue vigente, en tanto nos permite entender que el liberalismo no contiene dentro de sí los propios antídotos de su deriva autoritaria. Paradójicamente, librado a su suerte, el liberalismo sienta las bases de su propia negación y solo se preserva en su superación socialista. Para Heller, solo en el marco de un Estado social de derecho el liberalismo podía conservar su vitalidad, siendo parte subordinada de una democracia ampliamente pensada y realizada como el aspecto definitorio de una nueva forma de vida. Esta democracia estaba caracterizada por la participación efectiva de los grupos en las decisiones del gobierno a partir de las mediaciones necesarias para hacer del antagonismo social un principio productivo y generador de orden. Las libertades que aseguraban la participación social y política representaban, en este sentido, una condición indispensable para que el Estado pudiese cumplir cabalmente su función social: la de organizar la cooperación social.
Detrás de la máscara neoliberal
La reconstrucción de la tradición del socialismo democrático nos permite comprender la génesis de nuestro presente y vislumbrar la salida del aparente laberinto en el que nos encontramos actualmente. En sus fuentes intelectuales, el neoliberalismo se perfiló como un contraataque frente al auge del socialismo democrático, tal y como pudo expresarse –parcial, pero de manera concreta– en los Estados sociales de Europa y América Latina. Friedrich Hayek estuvo entre los liberales más lúcidos al respecto, pues identificó las coordenadas principales del proyecto que había que desmantelar: la justicia social resultaba, ante sus ojos, un sinsentido que había llevado a la propia subversión del liberalismo. Al traer al centro de la escena el conflicto entre los grupos sociales, la justicia social condujo a un fatal punto de inflexión para el Estado que era necesario remediar. En este sentido, el neoliberalismo no surgió para agregar un complemento político y gubernamental al liberalismo económico del siglo XIX, sino más bien para reafirmar la misma tradición liberal, económica y política con el objetivo de frenar la tendencia al gobierno democrático de la sociedad.
El ataque neoliberal ha vaciado la democracia, reduciendo su sentido a la gestión administrativa de los costos del capitalismo a través de mecanismos mínimos de subsistencia y precarización. Sobre todo, ha acabado imponiendo una forma de pensar que hace ilegible la sociedad, al reducir cualquier relación social a un encuentro interesado entre individuos en el mercado. Sin embargo, no todo ha sido destruido. La tradición del socialismo democrático no solo está grabada en nuestra memoria, sino que también persiste en la letra de nuestras constituciones formales y en algunas de sus instituciones. Sobre todo, está presente como promesa en todas partes donde no se resigna al olvido la promesa de justicia social y los derechos y obligaciones comunes que este principio conlleva.
En un momento en el cual la crisis del neoliberalismo se agudiza y que de sus ruinas vemos emerger un nuevo «monstruo político» –al cual nos apresuramos a calificar de «populismo» o «neofascismo»–, lo que necesitamos no es defender el liberalismo tout court, sino más bien volver a recorrer la senda del socialismo democrático, en tanto engloba los valores liberales y sobrepasa sus instituciones. Se trata de una tarea que supone una alianza intelectual y política, pues requiere la capacidad de sostener una mirada a la vez histórica, sociológica y jurídica sobre las prácticas, capaz de resaltar la presencia activa de aquellas tendencias que, en respuesta a la deriva autoritaria del neoliberalismo en crisis, apuntan hoy a la definición de nuevos derechos sociales, como ya lo evidencia el debate actual, llevado adelante por movimientos y partidos, en Europa y América Latina, sobre la renta ciudadana y el salario social. En la comprensión de la radical diferencia entre una y de otra alternativa se juega toda la tensión que a la vez vincula y separa el liberalismo del socialismo democrático.