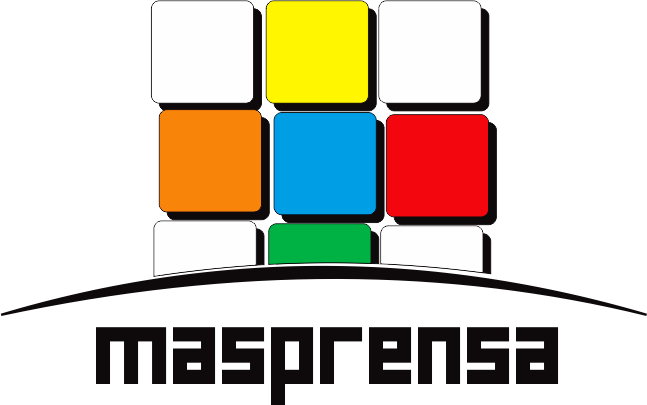Por Adriana Nieto

El control de constitucionalidad de las leyes es una de las más delicadas tareas que tiene a cargo el Poder Judicial, ya que implica el ejercicio de una función que ha sido históricamente caracterizada como contramayoritaria. Es que, efectivamente, por medio de este control, el Poder Judicial, cuya legitimidad no surge de manera directa del sufragio, puede declarar que una norma sancionada por la mayoría gobernante pierda legitimidad al ser tachada como contraria a la Constitución. Ese enorme poder tiene en nuestro sistema institucional, sin embargo, algunos límites claros y precisos. Sólo puede ejercerse en el marco de una “causa” o “caso” judicial, con una parte legitimada para demandar, y con efectos limitados: sólo vale la descalificación de la ley para el caso concreto. La Corte Suprema nacional ha dicho enfáticamente que: “…ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una norma erga omnes [con alcances generales] ni nunca la tuvo desde la sanción de la Constitución de 1853/1860…” (CSJN, Fallos, 333:1023). Ningún juez puede legislar, ni gobernar a través de sus fallos.
La Ley 3949, que modificó la Ley Orgánica de la Justicia, y amplió el número de miembros del Tribunal Superior de Justicia de 5 a 9, no es cualquier ley. Es una de esas leyes que ponen en ejercicio poderes concurrentes de los poderes legislativo y ejecutivo, y que tienen por misión estructurar el diseño y funcionamiento de otro de los poderes del Estado: el Poder Judicial. Esta ley pone en juego, entonces, la definición de cuestiones políticas del diseño institucional del Estado provincial que, regidas por la propia Constitución, no pueden ser sometidas a la consideración del poder judicial. No son justiciables. La propia Corte Suprema nacional ha señalado al respecto que la justicia sólo podría “…revisar el cumplimiento de un aspecto no discrecional del proceso por el cual el Poder Legislativo participa en la conformación de un órgano constitucional del Poder Judicial…” (CSJN, CAF 23440/2022/CS1, in re: “Juez, Luis Alfredo y otro c/ Honorable Cámara de Senadores de la Nación s/ amparo ley 16.986.”, sentencia del 8/11/2022). Es decir, escapa a la jurisdicción de los tribunales la consideración, en el marco del control de constitucionalidad, de los aspectos vinculados a la oportunidad, mérito o conveniencia de la norma sancionada. En concreto, no es tarea de la justicia revisar si la ampliación del número de un órgano o cuerpo colegiado cambiará o no las mayorías circunstanciales que dentro del mismo puedan existir. Tal como ocurrió, efectivamente, en 1995, cuando el gobierno de turno amplió el número de vocales del Tribunal Superior de 3 a 5, y nombró a 3 jueces nuevos, ya que un cargo estaba vacante desde hacía años. El cargo que, por lo demás, subrogaba el Procurador General Eduardo Sosa.
El control de constitucionalidad de una norma como la Ley 3949, de ninguna manera puede llevarse adelante por medio de medidas cautelares interinas. Estas medidas, receptadas en el art. 4.1 de la Ley 3947, sólo pueden ser dictadas “cuando circunstancias graves y objetivamente impostergables lo justificaran” y siempre teniendo presente el principio general receptado en su art. 13, inc. 1, que indica que “la suspensión de los efectos de una ley, un reglamento, un acto general o particular es de interpretación restrictiva”. Si, además, tenemos en cuenta que han sido dictadas por tribunales cuya incompetencia resulta manifiesta, y a pedido de sujetos que carecería de legitimación procesal por no poder demostrar la existencia y padecimientos de agravios particularizados, nos encontramos ante un ejercicio impropio y desnaturalizador del control de constitucionalidad.
Los jueces carecen de competencia y jurisdicción para impedir que los otros poderes del Estado (legislativo y ejecutivo), desarrollen sus funciones legítimas dentro de los procedimientos constitucionalmente establecidos. Pueden, como se dijo, luego, controlar, en un caso y con efectos limitados, su validez constitucional. Pero, en principio, no pueden impedir que dicten las normas o las pongan en ejecución.
La Ley 3949 no solo ha sido sancionada siguiendo y cumpliendo con los procedimientos constitucionalmente previstos (conforme la información disponible no existe ninguna otra tacha a su constitucionalidad que su supuesta inconveniencia en términos políticos o institucionales), sino que está vigente, y tiene aplicación concreta. En primer lugar, porque ya han sido designados dos nuevos vocales para el Tribunal Superior (conf. las Resoluciones HCD N° 234 y 235 y de los Decretos 858/2025 y 859/2026), cuyo juramento y puesta en funciones fue realizada por el Presidente del Tribunal Superior el 26/09/2025. En segundo lugar, porque, con la sanción y promulgación de la Ley 3949, el Tribunal Superior cuenta con 9 miembros, de los cuales actualmente hay 7 designados y en funciones. Por lo tanto, el Tribunal Superior no puede adoptar decisiones administrativas ni jurisdiccionales sin la convocatoria de todos los jueces y, en su caso, de los funcionarios subrogantes, hasta completar las mayorías requeridas en la Ley Orgánica de la Justicia.
En el marco de discusión político-institucional que se ha desatado con la sanción de la Ley 3949, se ha producido, sin embargo, un hecho muy grave y sin precedentes. Cuatro vocales del Tribunal Superior han negado su “aprobación” a la jura de los nuevos vocales designados, los Dres. Sergio Acevedo y José González Nora. Arrogándose, así, el pretendido ejercicio de un control de constitucionalidad, sin causa judicial, y por vía de superintendencia. Las decisiones administrativas por medio de las cuales han pretendido ejercer ese “control” olvidan, o desconocen, que los jueces del Tribunal Superior sólo pueden ser suspendidos en el ejercicio de sus funciones por la decisión de la Legislatura provincial en el marco de un juicio político, conforme los arts. 128, 137 y sig. de la Constitución provincial. Ningún juez, y mucho menos los que integran el Tribunal Superior, puede ser suspendido en sus funciones por medio de una medida cautelar judicial, sin importar el juez que la dicte. Lo contrario implicaría DESCONOCER o ABDICAR de la división de poderes, la garantía de inamovilidad y la independencia de los jueces en el ejercicio de su magistratura. Lo que hoy a algunos puede parecerle justo, parece no ver que, en cualquier otro momento, se les volverá en contra.
En síntesis, y frente al escenario descripto, sería deseable que pudiera reafirmarse el sentido genuino del control de constitucionalidad, para volverlo a su cauce; integrando debidamente la composición del Tribunal Superior conforme la normativa vigente, y rechazando –en el momento oportuno- por improcedentes, las acciones de inconstitucionalidad deducidas (junto con las medidas cautelares decretadas). Ello, para dejar que los poderes constituidos y democráticamente elegidos cumplan con su tarea; y, eventualmente, y si resulta conveniente e imprescindible, revisen las decisiones adoptadas cuando existan nuevas mayorías parlamentarias.
Las cuestiones políticas, para la política. Las judiciales, para los jueces.