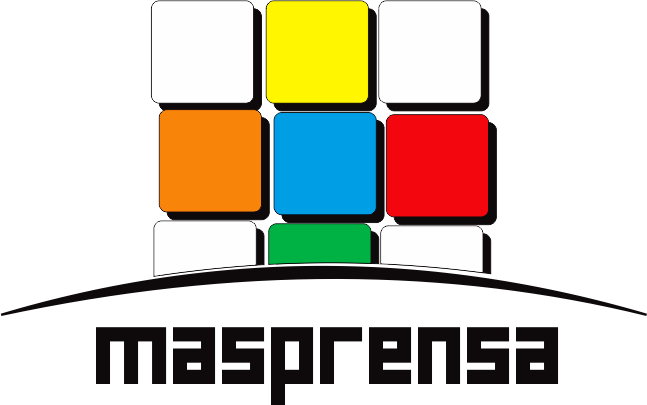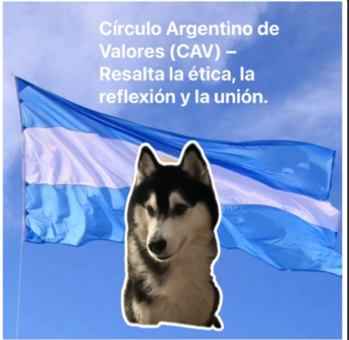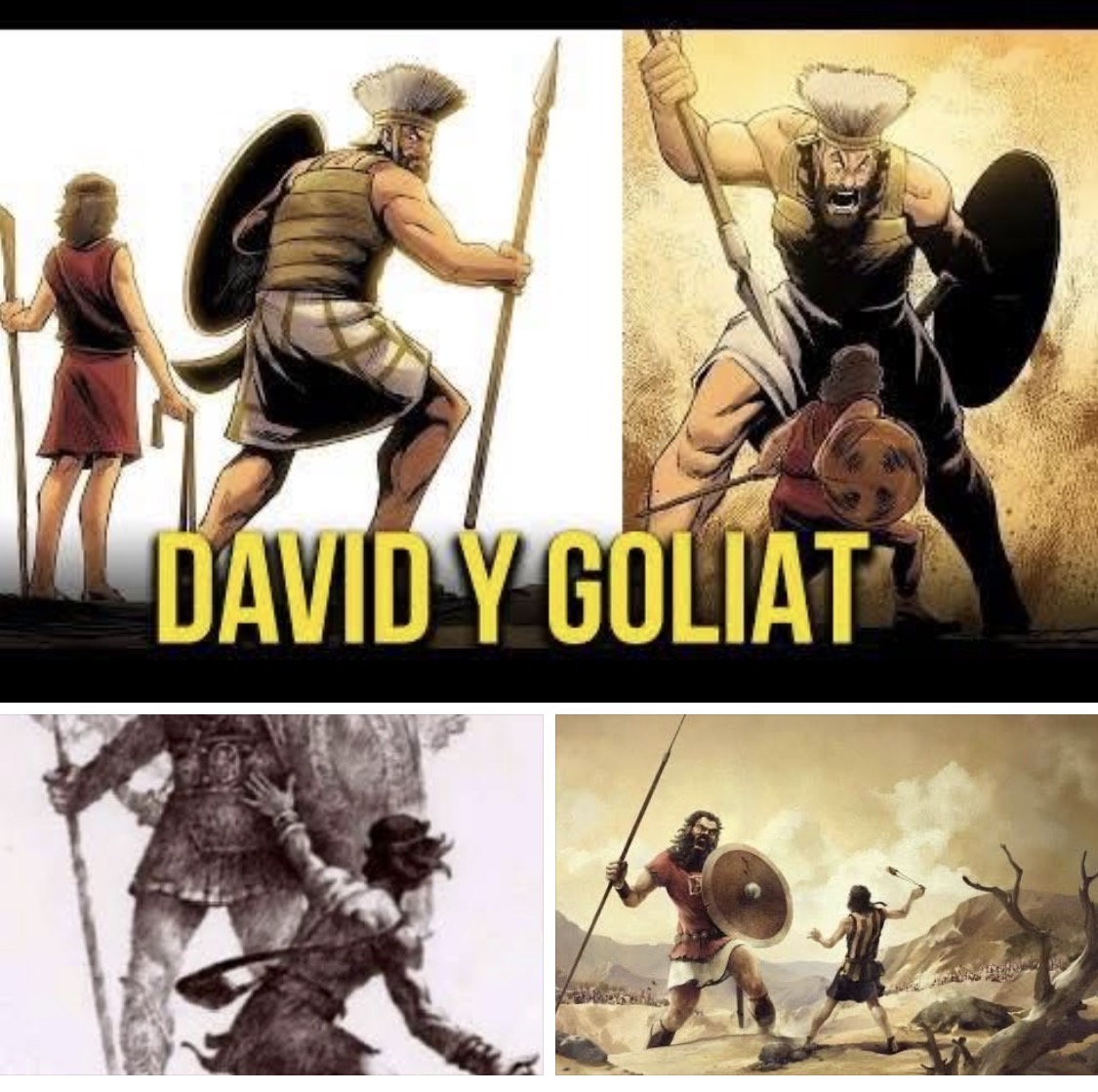Hablar de cambiar la “mentalidad” en un país como Argentina implica incursionar en dimensiones históricas, culturales, institucionales y comunicacionales. No se trata solo de modificar comportamientos individuales, sino de transformar incentivos, reglas y narrativas colectivas que condicionan cómo se hace política y cómo se ejerce la ciudadanía. Cualquier reflexión sobre este tema debe partir de una postura neutral: reconocer de dónde venimos —la impronta del peronismo, la tradición radical, los diversos aportes de la inmigración y las olas sociales— y, al mismo tiempo, entender que esos orígenes pueden convivir con prácticas democráticas sanas o con dinámicas que facilitan la polarización y la concentración de poder.
El desafío es doble: mejorar la calidad de la comunicación política para facilitar acuerdos y convivencia plural, y al mismo tiempo construir salvaguardas institucionales y culturales que eviten la deriva hacia formas autoritarias. A continuación propongo un diagnóstico reflexivo y una serie de estrategias prácticas y respetuosas de la diversidad ideológica, orientadas a avanzar políticamente sin renunciar a la democracia.
Diagnóstico: en qué consiste “la mentalidad” que hay que modificar
1. Identidad política como herencia emocional: En Argentina, la política no es solamente programa técnico: es identidad, pertenencia y emoción. El peronismo y el radicalismo no son solo etiquetas programáticas sino familias políticas con memoria colectiva, rituales y clientes. Esa identidad fortalece la participación, pero también puede consolidar lealtades incondicionales y cerrar la puerta al diálogo crítico.
2. Polarización y tribalismo: Las identidades fuertes se traducen a menudo en una política binaria: amigos/enemigos, “nosotros”/“ellos”. La polarización dificulta el consenso y convierte las instituciones en botín, más que en espacios de mediación.
3. Personalismo y clientelismo: La figura carismática y la relación directa con el electorado pueden crear redes de dependencia que priorizan la lealtad personal sobre la eficacia institucional. Esto erosiona la meritocracia en el Estado y promueve prácticas clientelares.
4. Desconfianza hacia las instituciones: La alternancia errática, las crisis económicas recurrentes y episodios de impunidad alimentan la desconfianza. Cuando la gente no cree en el sistema, se abre la puerta a soluciones “fuertes” que prometen resultados rápidos a costa de garantías democráticas.
5. Comunicación mediática polarizada: Medios, redes sociales y líderes políticos a menudo reproducen enfoques simplistas y conflictivos. La economía de la atención premia la provocación y dificulta la deliberación serena.
6. Déficits en educación cívica y pensamiento crítico: Sin herramientas para evaluar propuestas públicas, la ciudadanía puede caer en simplificaciones, eslóganes o narrativas conspirativas.Cómo mejorar la comunicación política para avanzar sin caer en autoritarismos
1. Priorizar la claridad en lugar del show
• Mensajes públicos que expliquen problemas y soluciones con datos verificables, plazos y costos. La claridad reduce la desconfianza y el rumor.
• Evitar la teatralidad constante: los símbolos y las demostraciones de fuerza pueden tener eficacia política, pero su uso permanente erosiona la cultura del debate racional.
1. Incentivar la discusión pública basada en evidencias
• Promover comisiones técnicas independientes sobre temas complejos (economía, salud, justicia) cuyos informes sirvan como base para la discusión legislativa y mediática.
• Impulsar la colaboración entre académicos, técnicos y representantes de la sociedad civil para legitimar soluciones consensuadas.
1. Fomentar espacios deliberativos locales y digitales
• Audiencias públicas, presupuestos participativos municipales, asambleas territoriales y jurados ciudadanos son herramientas para decentralizar la deliberación y dar voz a sectores que a menudo se sienten excluidos.
• Plataformas digitales públicas que permitan seguimiento de proyectos, presentación de iniciativas y votación consultiva con seguridad y transparencia.
1. Reformar el lenguaje político
• Promover códigos de comunicación que limiten el insulto sistemático, la descalificación de adversarios y la difusión de informaciones sin verificación.
• Capacitar a dirigentes en comunicación empática y explicativa: hablar de problemas reales (empleo, salud, seguridad) con propuestas concretas y realizables.
1. Fortalecer la pluralidad en los medios
• Garantizar, mediante regulación transparente y criterios de competencia, acceso equitativo a espacios informativos (evitando censuras, pero limitando concentración).
• Impulsar medios públicos profesionales e independientes que ofrezcan periodismo de servicio público, y apoyar a medios locales y comunitarios que reflejen pluralidad territorial.
1. Educación mediática y pensamiento crítico
• Programas para enseñar a las personas a identificar noticias falsas, entender sesgos algorítmicos y valorar fuentes confiables.
• Introducir en la escuela secundaria y en la formación ciudadana módulos de deliberación pública y resolución de conflictos.Cómo prevenir la deriva autoritaria: salvaguardas institucionales y culturales
1. Reforzar la independencia judicial y controles efectivos
• Procesos transparentes y meritocráticos para designaciones judiciales, con participación de múltiples actores y requisitos claros de idoneidad.
• Mecanismos de control y sanción para magistrados que no respeten la ley, evitando al mismo tiempo la instrumentalización política de la justicia.
1. Garantizar la autonomía de los organismos electorales y de control
• Instituciones encargadas de organizar elecciones, fiscalizar financiamiento político y controlar el gasto público deben tener autonomía real, presupuesto propio y mecanismos de protección frente a injerencias políticas.
1. Transparencia y acceso a la información
• Leyes robustas de acceso a la información pública, portales de datos abiertos sobre presupuesto, contratos y obras públicas, y sanciones claras por opacidad y corrupción.
• Cultura institucional que premie la transparencia: funcionarios con declaraciones juradas accesibles, auditorías públicas periódicas.
1. Fortalecimiento de la sociedad civil y de los contrapesos
• ONG, sindicatos, universidades, cámaras empresarias y asociaciones vecinales deben encontrar espacios de interlocución real y recursos para fiscalizar políticas públicas.
• Sistemas de denuncia y protección para defensores de derechos humanos, periodistas e investigadores.
1. Profesionalización del Estado
• Carrera administrativa basada en mérito, con concursos transparentes, estabilidad y evaluación por desempeño. Esto reduce la tentación de “repartir” cargos políticos y fortalece la continuidad del Estado.
1. Límites institucionales a poderes excepcionales
• Reglamentar el uso de estados de excepción y emergencias con límites temporales, control parlamentario y revisión judicial. Evitar vaguedades que permitan la concentración indefinida de poder.
1. Reforma política: incentivos para coaliciones y diálogo
• Sistemas electorales y de financiamiento que incentiven la formación de mayorías negociadas y desalienten la lógica del “todo o nada”.
• Fortalecer la democracia interna de los partidos: primarias obligatorias y transparentes, reglas internas que limiten el personalismo y fomenten la renovación.Estrategias concretas a corto, mediano y largo plazo
Corto plazo (1–2 años)
• Blindaje de procesos electorales: garantizar transparencia en listas, fiscalización ciudadana y seguridad jurídica para la competencia política.
• Programas de fact-checking y alfabetización mediática dependientes de universidades y ONG para contrarrestar desinformación.
• Lanzamiento de plataformas públicas de acceso a datos básicos de gestión (presupuesto, contrataciones).Mediano plazo (3–6 años)
• Reforma del financiamiento de campañas: límites claros, transparencia en aportes y sanciones efectivas.
• Avances en la profesionalización de la administración pública y en la carrera de funcionarios.
• Desarrollo de programas educativos de civismo y deliberación en la secundaria y formación continua para dirigentes sociales.Largo plazo (7–15 años)
• Consolidación de mecanismos deliberativos permanentes (consejos económicos y sociales, jurados ciudadanos) para grandes decisiones de Estado.
• Cambio cultural: normalizar la alternancia como práctica civilizada y la crítica como elemento constructivo, no destructivo.
• Construir una memoria política compartida que integre heridas del pasado con verdad y reparación, sin instrumentalizar los relatos históricos.Riesgos a vigilar
1. Normalización de la excepción: aceptar medidas extraordinarias como parte de la “normalidad” abre puertas peligrosas.
2. Polarización económica: la crisis económica favorece atajos autoritarios si se percibe que la democracia “no entrega resultados”. En este sentido, las soluciones económicas deben ser técnicamente sólidas y comunicadas con honestidad.
3. Captura mediática y tecnológica: el uso de bots, microsegmentación y campañas de desinformación pueden manipular la opinión pública. La respuesta es la regulación equilibrada (evitar censura) y el fortalecimiento de medios independientes.
4. Populismos con retórica democrática: discursos que proclaman “la voz del pueblo” sin respetar contrapesos institucionales requieren atención crítica constante.El rol de la memoria histórica: aprender sin revanchas
Reconocer el pasado no significa repetirlo. La política argentina viene con un bagaje histórico fuerte: logros sociales, momentos de autoritarismo, transiciones y resistencias. Una mentalidad democrática madura debe:
• Aprender lecciones de episodios de quiebre institucional: cómo se erosiona un sistema paso a paso.
• Reconocer las virtudes de las tradiciones políticas (movilización social, sensibilidad por los sectores populares) y canalizarlas en marcos institucionales que protejan derechos.
• Construir relatos comunes que permitan convivir con la pluralidad: una historia nacional que reconozca víctimas y logros, que no busque uniformizar memorias.Sobre el papel de los liderazgos
Los liderazgos siguen siendo relevantes, pero conviene redefinir su papel:
• Dejar de centralizar la representación en una única figura y promover equipos técnicos robustos.
• Fomentar liderazgos que dialoguen con la oposición y con la sociedad civil, sin verlos como enemigos.
• Promover la rotación y renovación generacional dentro de las fuerzas políticas para evitar el estancamiento.Conclusión: una posible hoja de ruta mental y práctica
Cambiar la “mentalidad” política argentina no es borrón y cuenta nueva. Es aceptar la complejidad de un país con fuertes identidades políticas y transformar esas identidades en fuerzas de convivencia democrática. Esto implica:
• Mejor comunicación: basada en claridad, evidencia y deliberación.
• Salvaguardias institucionales: judiciales, electorales, administrativos y mediáticos que protejan la competencia leal.
• Cultura cívica renovada: educación en pensamiento crítico, participación real y respeto por las reglas.
• Reformas que generen incentivos adecuados: financiamiento político, carrera pública, transparencia.Ninguna de estas medidas garantiza éxitos inmediatos, y todas requieren compromisos simultáneos de actores diversos: partidos, gobiernos, tribunales, medios, ciudadanía organizada y entidades internacionales que apoyen procesos democráticos sin imponer recetas. La virtud política estará en la combinación de humildad (reconocer errores y limitaciones) y ambición (diseñar instituciones y prácticas que permitan mayor estabilidad y justicia).
Finalmente, evitar una dictadura autocrática requiere tanto límites formales —constituciones, leyes, tribunales independientes— como límites culturales: una ciudadanía activa que valore el pluralismo, una prensa libre que fiscalice y una clase política dispuesta al diálogo. Las raíces peronistas y radicales no tienen por qué ser un obstáculo: pueden ser la base para una política más plural, responsable y democrática si se orientan hacia la construcción de instituciones fuertes y una comunicación pública que privilegie la razón y la convivencia.