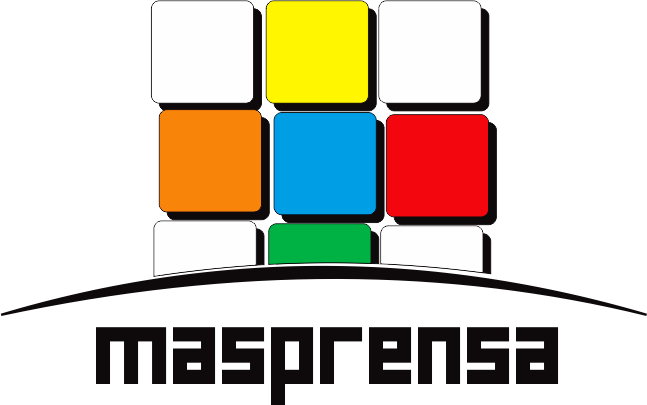Por Karin Hiebaum de Bauer
El proyecto de “ley de promoción de inversiones y empleo” que impulsa el gobierno de Javier Milei retoma, con modificaciones, el núcleo del capítulo IV del DNU 70/23 y propone cambios estructurales en la relación laboral: ampliación de la jornada hasta 12 horas diarias, fraccionamiento de vacaciones, pago de indemnizaciones en cuotas para pymes, flexibilización de convenios mediante bancos de horas y acuerdos por empresa, pago parcial del salario en especie y beneficios fiscales para incentivar la contratación. En nombre de la formalización y la generación de empleo, el Gobierno plantea un cambio de reglas que reduce protecciones laborales y fortalece la capacidad de los empleadores de fijar condiciones.
Este artículo expone, punto por punto, por qué esa reforma es problemática desde el punto de vista jurídico, social, sanitario y económico; por qué su promesa de “formalizar” millones de trabajadores es discutible; y qué alternativas concretas permitirían promover empleo sin sacrificar derechos y salud pública.
- Ampliación de la jornada laboral (hasta 12 horas diarias): menos salud y menor productividad real
El proyecto propone ampliar el límite diario de trabajo a hasta 12 horas. Ese cambio implica consecuencias objetivas: • Salud y seguridad: la evidencia científica es clara: jornadas muy largas aumentan riesgos cardiovasculares, accidentes laborales y estrés crónico. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo concluyeron (2021) que trabajar 55 horas o más a la semana incrementa el riesgo de accidente cerebrovascular y enfermedad coronaria, y que las jornadas excesivas causan una carga importante de mortalidad prematura. Extender la jornada máxima a 12 horas diarias, además, dificulta la conciliación familiar y amplía la exposición a factores de riesgo ocupacional.
• Productividad: la idea de que más horas equivalen a más producción es simplista. Numerosos estudios muestran rendimientos decrecientes: después de cierto umbral, las horas adicionales producen menos output por hora y aumentan errores y ausentismo. Empresas y economías que han elevado la productividad han invertido en capital humano, tecnología y organización del trabajo, no en prolongar jornadas hasta la fatiga.
• Empleo y precarización: una jornada más larga facilita a los empleadores aumentar el tiempo de trabajo sin contratar más personal. El resultado potencial es la sustitución de empleo asalariado por jornadas extensas de menos empleados, o la formalización con contratos más largos y peor remunerados por hora. No es una vía segura para crear empleos de calidad. - Fraccionamiento de vacaciones: erosión del descanso efectivo
Permitir el fraccionamiento de vacaciones puede ser legítimo si hay consentimiento voluntario y garantías. Sin embargo, en contextos de asimetría de poder (empleadores dominantes, desempleo alto), el fraccionamiento puede convertirse en imposición. Las vacaciones son un derecho destinado a la recuperación física y mental; fragmentarlas sistemáticamente reduce su efectividad y consagra la idea de que el tiempo no productivo del trabajador es prescindible. - Indemnizaciones en cuotas para pymes: el derecho a la reparación queda subordinado a la solvencia del empleador
Autorizar a pequeñas y medianas empresas a abonar indemnizaciones y multas en hasta 12 cuotas busca atenuar la carga de sentencias. Pero tiene efectos jurídicos y sociales adversos: • Función compensatoria y disuasoria: la indemnización por despido no es solo un pago; es una sanción equilibrada por la pérdida del empleo y un mecanismo de protección frente al despido arbitrario. Permitir pagos en cuotas diluye su capacidad disuasoria.
• Riesgo de evasión y morosidad: el trabajador queda sujeto a la solvencia futura del empleador. En países con alta inflación o inestabilidad empresarial, cuotas nominadas en moneda local pierden valor real; además, cobrar en cuotas complica la ejecución judicial si el empleador incumple.
• Alternativas razonables: si la preocupación real es la sostenibilidad de las pymes, la política pública debería ofrecer líneas de crédito garantizadas, fondos de garantía o seguros de desempleo obligatorios, no convertir los derechos laborales en créditos contra los trabajadores. - Banco de horas, flexibilidad por empresa y debilitamiento de convenios: riesgo de “competencia” a la baja
Permitir sistemas de banco de horas y convenciones por empresa en desmedro de la negociación sectorial representa una transferencia de poder hacia el empleador: • Desigualdad en la negociación: cuando la negociación se descentraliza al nivel de la empresa, los trabajadores pierden el poder colectivo y los sindicatos tienen menos capacidad de imponer estándares mínimos. Esto facilita la carrera hacia abajo en salarios y condiciones.
• Erosión de estándares sectoriales: los convenios colectivos sectoriales equilibran condiciones en mercados con múltiples empleadores. Al fragmentar la negociación, se incrementa la heterogeneidad y la vulnerabilidad de los trabajadores.
• Riesgo de abuso horario: bancos de horas mal regulados permiten jornadas extendidas sin la compensación adecuada. Si el sistema flexibiliza el pago de horas extras o las compensa con tiempo que nunca se toma, el trabajador pierde. - Salario en especie (“ticket canasta”): precarización del ingreso y pérdida de poder de compra
Recuperar la posibilidad de abonar parte del salario en prestaciones no dinerarias –vales, canastas– puede responder a una lógica de alivio fiscal para empresas, pero tiene múltiples problemas: • Protección del salario: los salarios deben ser mayoritariamente en dinero que permita al trabajador decidir cómo y dónde consumir. El pago en especie limita autonomía, puede crear dependencia de cadenas específicas y dificulta afrontar obligaciones monetarias (alquiler, transporte, servicios).
• Inflación y devaluación: en contextos inflacionarios, el valor real de lo que se entrega en especie es difícil de mantener y proteger. Además, el trabajador pierde flexibilidad para elegir productos de mejor calidad o precio.
• Posibles violaciones a estándares: organismos internacionales recomiendan restricciones al pago en especie y garantizar que la remuneración mínima sea en efectivo. En suma, la práctica puede trasladar costos empresariales a los trabajadores. - Incentivos fiscales a pymes y la promesa de formalizar 8 millones de trabajadores: promesa débil sin marcos de protección
El Gobierno argumenta que la reforma atraerá formalización de millones de trabajadores mediante incentivos fiscales. Ese argumento requiere escrutinio: • Formalización vs. precarización: formalizar a alguien bajo un contrato que permite jornadas largas, pago en especie y menores protecciones no es socialmente equivalente a formalizarlo con derechos. No toda formalización es de calidad.
• Incentivos insuficientes sin inspección: la evidencia sugiere que para reducir la informalidad se necesitan combinaciones de incentivos, reducción de cargas regulatorias proporcionalmente, pero sobre todo control efectivo y costos de incumplimiento. Reducir derechos y ofrecer beneficios fiscales sin fortalecer inspección y sanciones puede aumentar empleos “formales” pero precarios.
• Coste fiscal y sostenibilidad: concesiones fiscales sostenidas tienen un costo presupuestario. Si la medida se usa para justificar recortes en servicios públicos o protección social, el resultado será una población formal en el papel pero con menor bienestar real. - Cambios en la negociación salarial y ultraactividad: debilitar la representación colectiva
Modificar la ultraactividad (la vigencia de un convenio hasta su reemplazo) y empujar la negociación por empresa y productividad reduce el tejido de la negociación colectiva: • Riesgo de fragmentación y reducción salarial: cuando las paritarias se atomizan, la capacidad de los sindicatos para sostener salarios y condiciones se erosiona; la negociación por productividad puede legitimar bajos salarios iniciales con promesas inciertas de mejoras.
• Derecho de asociación y sindicalismo: cualquier reforma debe respetar la libertad sindical y la capacidad de organización. Quitarles herramientas a los sindicatos sin ofrecer contrapartidas sociales aumenta conflicto social. - Efectos macroeconómicos y de demanda agregada
Si el objetivo es reactivar la economía, es importante considerar el efecto sobre el consumo: • Menos ingreso real y precaución: una fuerza laboral con salarios parciales en especie, pagos demorados y mayor inseguridad laboral reducirá su propensión al consumo. La demanda interna puede contraerse, afectando el empleo en sectores dependientes del consumo.
• Desigualdad y crecimiento: reformas que empujan a la baja condiciones laborales tienden a aumentar la desigualdad, lo que, en economías con demanda interna relevante, debilita perspectivas de crecimiento sostenido. - Género y grupos vulnerables
Reformas laborales flexibilizadoras tienden a afectar de forma desproporcionada a mujeres, jóvenes y trabajadores informales: • Mujer y trabajo: la extensión de la jornada y la precarización complican la conciliación y pueden empujar a las mujeres hacia empleos informales o de menor remuneración.
• Jóvenes y trabajadores con menor poder de negociación: la oferta de contratos “flexibles” puede convertirse en la principal vía de empleo para jóvenes, perpetuando trayectorias laborales precarias desde el inicio. - Estado de derecho, justicia laboral y confianza
Una reforma que habilita pagos en cuotas de sentencias y reduce la eficacia de las sanciones debilita la confianza en el sistema legal: • Derecho a una reparación efectiva: la Constitución y estándares internacionales protegen el derecho de los trabajadores a un recurso efectivo. Convertir indemnizaciones en créditos diferidos socava esa garantía.
• Incentivos para litigios y sobrecarga judicial: si las indemnizaciones se hacen impagables o difíciles de ejecutar, aumentará la litigiosidad y se complicará aún más el acceso a justicia.
Alternativas y propuestas constructivas
Si la preocupación del Gobierno es disminuir la informalidad y dinamizar el mercado laboral, existen vías menos regresivas y más sostenibles:
• Rediseñar incentivos condicionados: ofrecer beneficios fiscales temporales y condicionados a cumplimiento de estándares laborales, no a su debilitamiento. Por ejemplo, exenciones fiscales por contratación formal que respeten jornada límite, pago en dinero y aporte a la seguridad social.
• Fortalecer inspección y simplificar regulaciones: simplificar procedimientos administrativos para la apertura y formalización de micro y pequeñas empresas, al tiempo que se invierte en inspección laboral y sanciones creíbles por incumplimiento.
• Sistemas de apoyo a pymes: créditos blandos, garantías y fondos de emergencia para pagos de indemnizaciones (fondo de garantía de salarios), en vez de permitir el pago en cuotas sin respaldo.
• Capacitación y reconversión laboral: políticas de formación profesional, incentivos a inversión en tecnología complementaria al trabajo y programas activos de empleo.
• Protección social y seguro de desempleo: mejorar redes de protección permite mayor flexibilidad laboral sin que ello signifique desprotección económica del trabajador despedido.
• Diálogo social real: cualquier reforma debe construirse con sindicatos, empleadores y sociedad civil, garantizando estabilidad legal y previsibilidad.
Conclusión
La reforma laboral propuesta por el oficialismo, tal como fue esbozada, prioriza la flexibilización en favor del empleador por sobre la protección del trabajador. Sus medidas —jornadas extensas, pago de indemnizaciones en cuotas, debilitamiento de convenios colectivos y posibilidad de salarios en especie— no garantizan empleo formal de calidad; por el contrario, incrementan el riesgo de precariedad, dañan la salud pública, reducen la capacidad de consumo y minan la confianza en el sistema judicial laboral.
Si la meta del Gobierno es modernizar el mercado laboral y formalizar millones de trabajadores, el camino correcto no pasa por rebajar derechos, sino por combinar incentivos condicionados, inspección eficaz, políticas públicas de apoyo a pymes y diálogo social. La modernización del empleo debe contar con reglas que garanticen trabajo decente, protección social y salud, no con normas que prometan “más empleo” a costa de recortes de derechos. Defender el trabajo digno no es “un lujo”: es una condición para la cohesión social y el crecimiento sostenible.