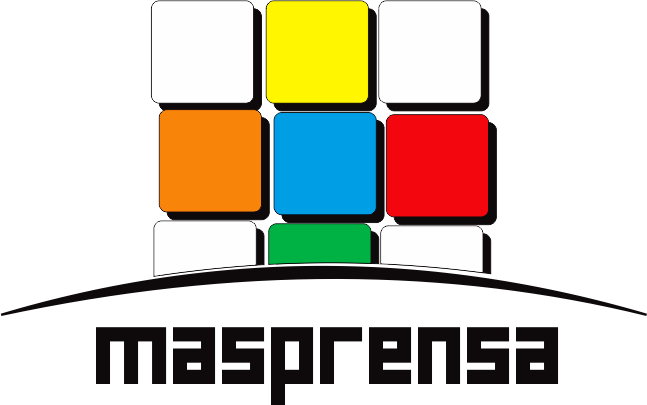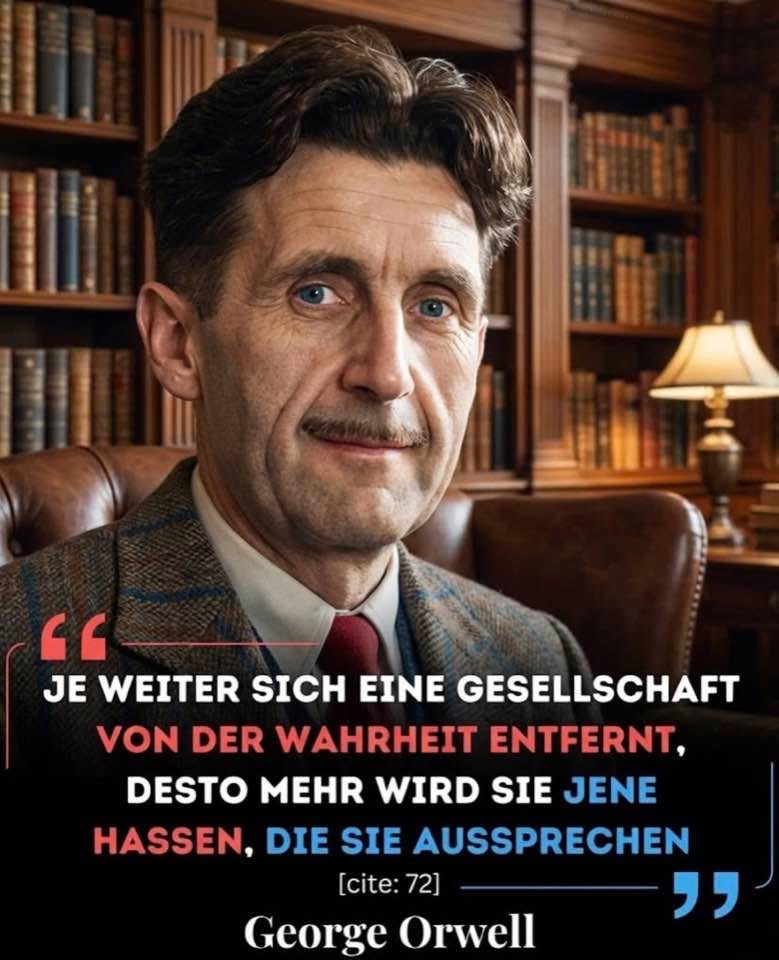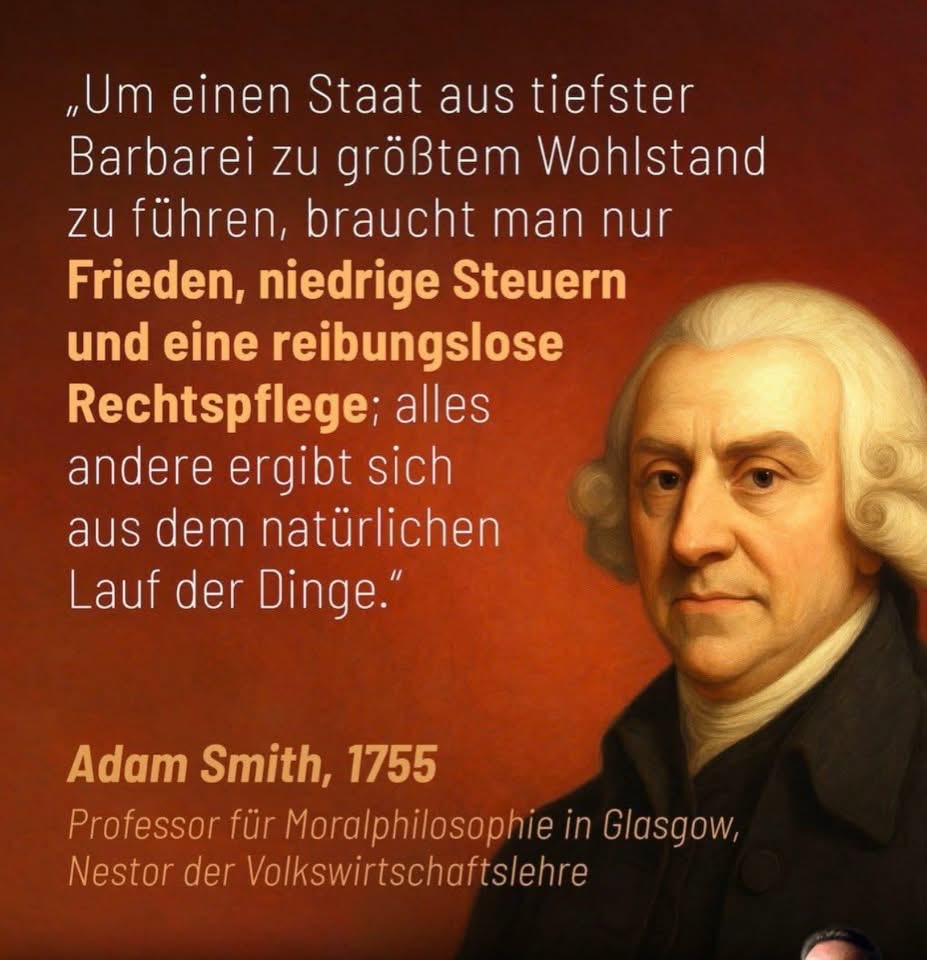La pregunta contiene en sí misma un diagnóstico sobre una actitud cultural: la percepción de que muchos argentinos —o al menos un sector influyente de la sociedad— tienden a otorgar mayor prestigio a lo que proviene de Estados Unidos y Europa que a sus propias expresiones locales. Esa actitud no es exclusiva de Argentina; fenómenos similares se observan en otras sociedades latinoamericanas y en regiones que vivieron procesos de colonización y modernización bajo modelos foráneos. Sin embargo, Argentina tiene rasgos históricos, sociales y culturales particulares que explican por qué el cosmopolitismo europeo y la americanización moderna han ejercido una atracción tan fuerte. En este artículo se analizan las raíces históricas, las dinámicas sociales contemporáneas y las consecuencias culturales de esa preferencia por lo “ajeno”, y se sugieren caminos para balancear orgullo propio y apertura global.
Raíces históricas: la imagen de Europa como modelo civilizatorio
Desde el siglo XIX, tras las guerras de independencia, las élites políticas e intelectuales argentinas buscaban forjar un proyecto de país que fuera “moderno” y “civilizado”. Figuras como Domingo F. Sarmiento promovieron la idea de que la civilización estaba encarnada por Europa y, en menor medida, por el modelo norteamericano, mientras que la “barbarie” era asociada a lo rural, lo caudillesco o lo indígena. Ese binarismo —civilización versus barbarie— dejó una impronta profunda: lo europeo se convirtió en sinónimo de progreso, educación y refinamiento. La arquitectura, la moda, la música y las universidades porteñas recuperaron patrones franceses, italianos y británicos, y la ciudad de Buenos Aires se proyectó como “París de Sudamérica”.
A esa aspiración cultural se suma la inmigración masiva de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Llegaron millones de europeos —italianos, españoles, franceses y otros— que transformaron la demografía y las costumbres. La llegada de tantas olas migratorias facilitó la perpetuación de vínculos simbólicos y económicos con Europa: hablar de Europa no era solo hablar de modelo cultural, sino hablar de hogares, parientes y capitales. Además, las elites enviaban a sus hijos a estudiar a la metrópoli; quienes volvieron lo hicieron con gustos y redes internacionales que reforzaron la jerarquía cultural.
Los factores económicos y la “prestigio” del extranjero
La economía también contribuye a explicar la preferencia por lo foráneo. Durante gran parte del siglo XX Argentina fue una economía abierta a la exportación de bienes primarios e importación de manufacturas y bienes culturales. La posibilidad de consumir bienes importados —moda, electrodomésticos, literatura y cine— creó una asociación entre lo importado y lo deseable. Más aún, en contextos de crisis recurrentes (hiperinflación, devaluaciones, default), los bienes y las instituciones extranjeras adquirían un aura de estabilidad y confianza: el diploma de una universidad europea o estadounidense, el producto “made in USA” o la cobertura mediática internacional se percibían como avales de calidad.
El rol de los medios y la globalización cultural
En la segunda mitad del siglo XX, la penetración de la cultura estadounidense —a través del cine, la televisión, la música pop y luego internet— tuvo un impacto masivo. Hollywood, las cadenas televisivas y, posteriormente, plataformas digitales difundieron valores, estilos de vida y modelos estéticos que calaron en audiencias jóvenes y urbanas. La globalización intensificó esa dinámica: los contenidos circulan rápidamente y lo norteamericano suele dominar los imaginarios globales por el volumen de producción y poder financiero. Para muchos consumidores argentinos, acceder a esos contenidos no solo es entretenimiento, sino también una forma de participar en una comunidad cultural global percibida como moderna y vanguardista.
La tensión entre lo popular y lo culto: identidad y jerarquías simbólicas
No se debe confundir la percepción general con una uniformidad de valoración. En la Argentina existen fuertes tradiciones culturales locales (tango, literatura, cine, fútbol, folklore) que gozan de alto reconocimiento interno y externo. Sin embargo, dentro de la jerarquía social, lo “culto” o “refinado” muchas veces ha estado asociado a lo europeo. El habitus de las clases altas y medias porteñas —formado por educación privada, viajes al exterior y consumo cultural selecto— suele reproducir gustos que privilegian lo foráneo. Por otro lado, las expresiones populares (música tropical, cumbia, ciertos literatos o el oficio del trabajo manual) han sido históricamente desvalorizadas por esa misma élite, hasta épocas recientes en que ha habido cierta recuperación y revalorización.
La política y la modernización: modelos contradictorios
La relación con lo extranjero también ha sido un campo de disputa política. Algunos proyectos políticos aplicaron modelos de modernización que emulaban a Europa o a Estados Unidos; otros impulsaron un nacionalismo cultural que reivindicó lo local y popular (ejemplo: algunos rasgos del peronismo). Sin embargo, incluso los proyectos nacionalistas usaron recursos de modernidad importada (planificación estatal, técnicas industriales, políticas sociales inspiradas en modelos europeos). Esa ambivalencia muestra que la ciudadanía puede sentir orgullo por lo propio y, al mismo tiempo, aspirar a estándares internacionales de educación, salud o consumo.
La “dependencia cultural” y el complejo de inferioridad
Una explicación psico-social complementaria es el llamado complejo de inferioridad o “colonialidad del poder”: la internalización de una jerarquía en la que lo europeo y norteamericano ocupa la cima. Esa disposición se nutre de la historia colonial y de la reproducción de estereotipos en el imaginario escolar y mediático. No se trata de una tara cultural irreversible, sino de habitus que se transmiten en la familia y la escuela. En sociedades donde el acceso a oportunidades (trabajo, movilidad social) a veces está correlacionado con la posesión de atributos “europeos” (idiomas, títulos, comportamientos), la adopción de esos rasgos se vuelve una estrategia de reconocimiento.
Contradicciones contemporáneas: orgullo local y apertura cosmopolita
A pesar de estas tendencias, la realidad cultural argentina es compleja y llena de contradicciones positivas. La literatura argentina —Borges, Cortázar, Arlt— ha logrado un reconocimiento mundial que obliga a revisar cualquier idea de desvalorización absoluta. El cine argentino compite internacionalmente, el tango sigue siendo un ícono global, y la gastronomía, el diseño y la música contemporánea han encontrado audiencias afuera. Asimismo, las nuevas generaciones muestran una mezcla de orgullo local y cosmopolitismo: consumen series estadounidenses, pero también fandoms de artistas argentinos, valoran el idioma propio y reivindican identidades regionales. Internet y redes sociales permiten además la circulación horizontal de contenidos locales que no necesitan pasar por filtros tradicionales para alcanzar popularidad.
Consecuencias culturales y sociales
La valorización excesiva de lo extranjero puede generar pérdidas: subestimación de saberes locales, fuga de talentos que buscan validación afuera, y una industria cultural menos sólida si no hay apoyo estatal o privado a la producción nacional. También puede provocar tensiones sociales cuando se usa la etiqueta de “modernidad” para despreciar tradiciones. Por otro lado, la apertura cultural trae beneficios: intercambio de ideas, innovación y acceso a recursos que enriquecen la vida cotidiana. El reto es lograr un equilibrio que permita aprovechar la globalización sin renunciar al valor intrínseco de lo propio.
Hacia una revalorización crítica de lo propio
¿Cómo revertir —o al menos equilibrar— la tendencia a sobrevalorar lo extranjero? Aquí algunas claves prácticas: 1) Educación crítica: incorporar en la escuela una historia cultural plural que reconozca tanto aportes locales como vínculos internacionales, y que enseñe a evaluar críticamente modelos foráneos. 2) Políticas culturales sostenidas: financiamiento a largo plazo para el cine, la música, las artes escénicas y editoriales locales que permitan profesionalizar y dar escala a las producciones nacionales. 3) Redes de circulación: fortalecer circuitos de distribución y exhibición que permitan que lo local llegue a audiencias masivas, tanto dentro como fuera del país. 4) Reconocimiento social: valorizar oficios y expresiones populares para que no queden relegados a la mera “folklorización”. 5) Conciencia crítica del consumo: promover públicos que exijan calidad a los productos culturales, sean estos locales o extranjeros, con criterios de rigor, innovación y autenticidad.
Conclusión: la identidad como mezcla y elección
La pregunta por qué muchos argentinos valoran más lo americanismo y lo europeo que lo propio argentino tiene causas históricas, económicas, socioculturales y psicológicas. No se trata de una simple preferencia estética, sino de un entrelazamiento de herencias coloniales, estrategias de ascenso social, influencia mediática y dinámicas de mercado. Sin embargo, la identidad no es una esencia fija: es el resultado de procesos continuos de negociación. La tarea colectiva —de instituciones, creadores, educadores y ciudadanos— es construir una autoestima cultural que no reniegue de la apertura global, pero que afirme y promueva la riqueza propia, entendida como plural y dinámica. Valorar lo propio no implica cerrar puertas al mundo; significa situar lo extranjero en perspectiva y reconocer que la cultura argentina, con sus contradicciones y mestizajes, tiene aportes singulares que merecen ser conocidos, defendidos y celebrados.