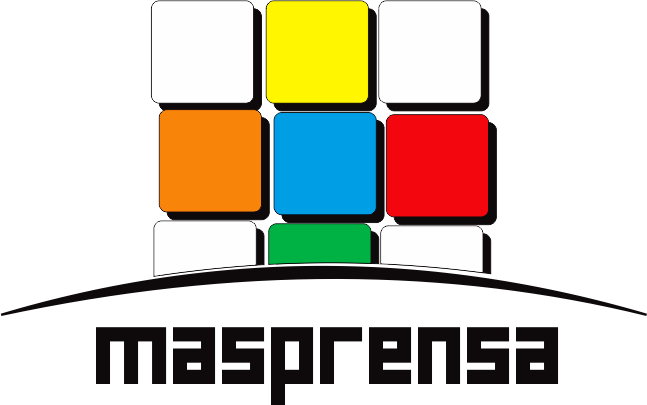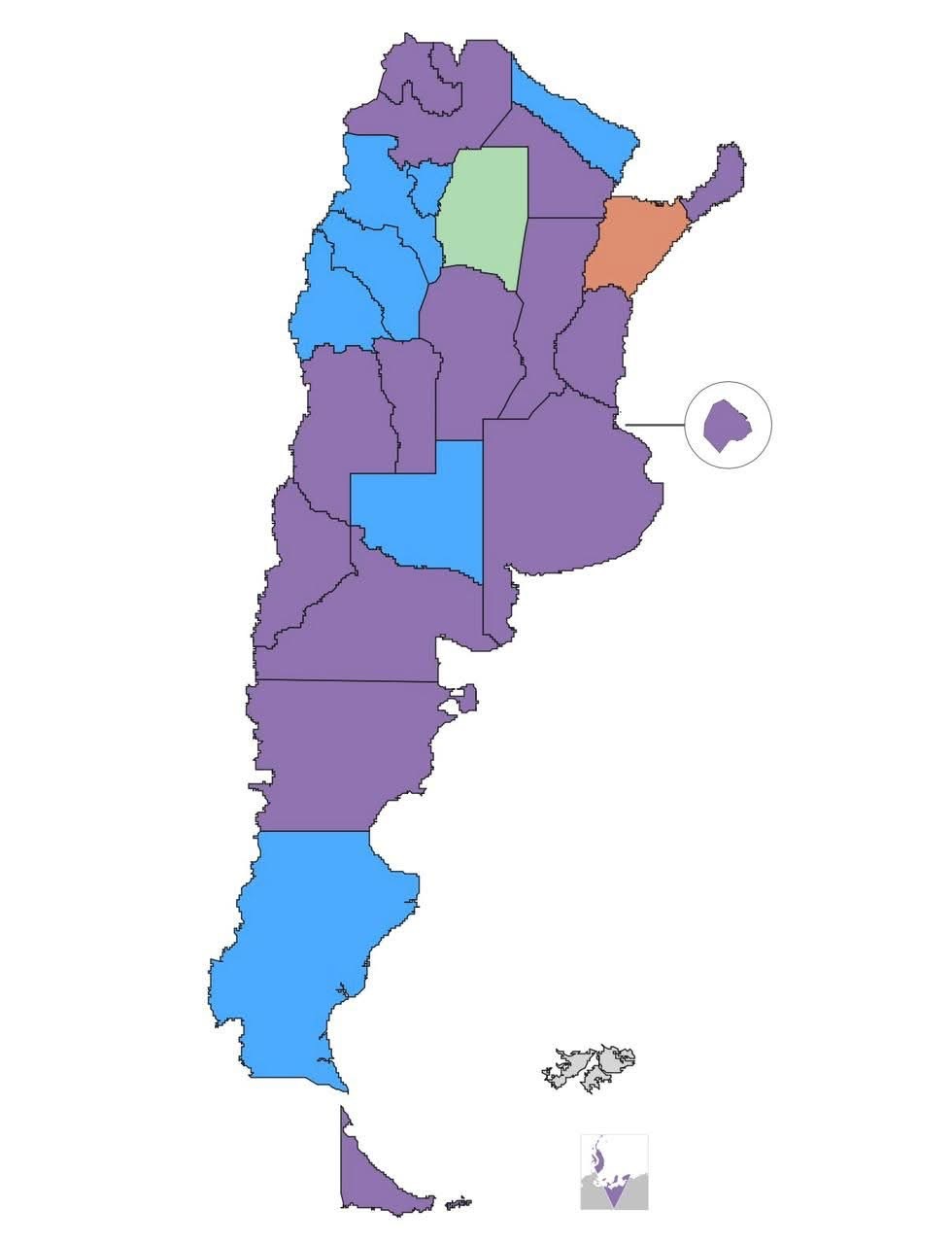
Título: ¿“Síndrome de Estocolmo” colectivo? Señales y dinámicas que explican por qué parte de la ciudadanía defiende lo que la perjudica
Introducción
Hablar del “síndrome de Estocolmo” aplicado a una sociedad entera resulta tentador por su potencia metafórica: evoca la imagen de una víctima que, en situación de dependencia y peligro, termina identificándose con su agresor. Pero los países no son individuos: están formados por millones de historias, tensiones y estructuras. Si queremos entender por qué segmentos importantes del electorado mantienen una defensa persistente —y a veces acrítica— de liderazgos o políticas que objetivamente parecen dañar sus intereses, conviene combinar la metáfora con herramientas analíticas de la ciencia política, la sociología y la psicología colectiva.
Este artículo propone una lectura crítica y matizada: identifica señales que apuntan a dinámicas análogas al síndrome de Estocolmo en la política, examina cómo se manifiestan en el caso argentino (sin reduccionismos), distingue convicción ideológica de vínculo de dependencia, y propone acciones para recuperar autonomía colectiva y fortalecer la capacidad de la sociedad para decidir con información y poder real.
1. ¿Por qué resulta atractiva la metáfora del “síndrome de Estocolmo” para la política?El fenómeno original —rehenes que desarrollan empatía por sus captores— subraya tres condiciones clave: amenaza prolongada, dependencia y control de la información. Trasladadas al plano político, esas condiciones se convierten en variables sociales: crisis económicas o institucionales que generan miedo; redes de dependencia (clientelismo, empleos públicos, programas asistenciales discrecionales); y monopolios comunicativos o narrativas dominantes que moldean percepciones. La metáfora ayuda a captar la paradoja: la defensa de quien impone un daño puede ser, en parte, una estrategia de supervivencia emocional y material.
Sin embargo, es imprescindible no simplificar. El apoyo político tiene múltiples fuentes: convicciones ideológicas legítimas, identidades históricas, expectativas razonadas sobre políticas, miedo real a alternativas desconocidas, y en algunos casos dinámicas de coacción o manipulación. Clasificar todo bajo “Estocolmo” despoja de agencia y responsabilidad a actores y ciudadanía por igual. Por eso proponemos usar la metáfora como pista inicial, y complementarla con análisis empíricos y teóricos.
1. Señales que indican dinámicas análogas a un vínculo traumático en contexto políticoA continuación, se describen indicios —no necesariamente concluyentes por sí solos— que, en conjunto, configuran un patrón que vale la pena investigar:
• Defensa acrítica frente a evidencia adversa: cuando una porción significativa de seguidores minimiza o niega pruebas claras de incompetencia, corrupción o daño, recurriendo a explicaciones conspirativas o a la descalificación sistemática de fuentes independientes.
• Normalización del deterioro: aceptación recurrente de declives en servicios públicos (salud, educación, previsiones) como “coste inevitable” o como daño temporal sin exigir responsabilidades concretas.
• Aislamiento informativo: consumo mayoritario de medios afines que reproducen una narrativa única y desacreditan todo contrapunto, reduciendo la posibilidad de deliberación informada.
• Dependencia material y clientelar: redes de empleo público, subsidios discrecionales o programas con criterios poco transparentes que atan recursos y lealtades a figuras políticas concretas.
• Rechazo a alternativas creíbles: un voto por piedad o por continuidad aun ante propuestas de oposición que ofrecen mejoras tangibles, por miedo al cambio o por identificación emocional con el liderazgo presente.
• Legitimizacion de la cooptación institucional: tolerancia ante la erosión de contrapesos (independencia judicial, órganos de control, prensa libre) en nombre de una supuesta urgencia histórica o de la defensa de la revolución popular.
• Identidad por sobre interés material: cuando la pertenencia simbólica (pertenecer al grupo “nosotros”) predomina frente a cálculos racionales sobre bienestar económico y seguridad.
1. ¿Se observan estas señales en Argentina? Una lectura prudenteAl observar la realidad argentina de las últimas décadas es posible identificar manifestaciones que encajan con las señales enunciadas, sin afirmar que todo el electorado actúe por “trauma político”. Puntos a considerar:
• Persistencia de apoyos pese a crisis: hay períodos en los que sectores de la población sostienen adhesiones a liderazgos aun cuando los indicadores económicos y sociales empeoran. Esa persistencia puede explicarse por identidad, percepciones de injusticia previa, memoria de políticas redistributivas, o por redes clientelares que amortiguan el daño. En muchos casos, la defensa no surge exclusivamente de ignorancia, sino de una evaluación compleja donde los beneficios percibidos (empleo, ayuda directa, sentido de pertenencia) pesan tanto como las pérdidas.
• Clientelismo y lazo material: Argentina, como muchas democracias latinoamericanas, ha mostrado históricamente mecanismos de intercambio político-material. Donde la provisión estatal de recursos depende del favor político, se genera una relación de dependencia concreta que reduce la libertad de elección.
• Ecos mediáticos y polarización: la fragmentación informativa y la polarización mediática han contribuido a burbujas de información donde narrativas contradictorias se refuerzan y desacreditan mutuamente. El resultado es menos deliberación y más reactividad emocional.
• Desconfianza en instituciones independientes: repetidos escándalos sin sanción o percepciones de impunidad erosionan la confianza en la justicia y en los contrapesos. Esa erosión favorece narrativas que justifican la concentración de poder como vía para “salvar” al país, a veces a costa de la democracia misma.
• Movilizaciones identitarias: la política argentina no se reduce a intereses económicos; la pertenencia partidaria y las memorias históricas (luchas laborales, luchas por derechos sociales) hacen que las decisiones de voto incorporen factores simbólicos muy potentes.En síntesis: existen rasgos compatibles con dinámicas de dependencia y legitimación de prácticas dañinas, pero esas dinámicas conviven con explicaciones racionales e identitarias legítimas. El desafío analítico es separar lo que es elección informada de lo que es vínculo de dependencia o manipulación.
1. Causas estructurales que fomentan estas dinámicasPara comprender por qué estos patrones aparecen, es útil ver sus raíces estructurales:
• Fragilidad económica crónica: inflación, desempleo y pobreza generan incertidumbre y vulnerabilidad. En ese contexto, la promesa de empleo inmediato o el acceso a subsidios pasa a ser una palanca de lealtad.
• Debilidad institucional: cuando los mecanismos de control, transparencia y sanción son frágiles, el poder tiende a concentrarse y la rendición de cuentas se reduce.
• Desigualdad y exclusión social: altos niveles de desigualdad fomentan clientelismos y redes de favoritismo, que a su vez refuerzan dependencia política.
• Cultura política personalista: tradiciones onde líderes carismáticos canalizan demandas y afectos, reemplazando a partidos programáticos y a instituciones robustas.
• Ecos mediáticos polarizados: la radicalización informativa reduce puntos de contacto y consenso mínimo, polariza interpretaciones y estrecha la capacidad de aprendizaje colectivo.
1. Diferenciar convicción de cooptación: criterios de análisisPara no caer en simplificaciones, propongo criterios para distinguir adhesión legítima de dinámicas de dependencia nociva:
• Capacidad de crítica interna: los seguidores que corrigen errores de sus líderes y exigen cuentas no están en estado de “Estocolmo”; los que sancionan disidencias internas o celebran la impunidad, sí despiertan sospechas.
• Existencia de alternativas viables: la elección se vuelve menos libre si falta oferta creíble; en escenarios donde la oposición está debilitada o fragmentada, la continuidad puede ser más por ausencia de opciones que por identificación.
• Transparencia en el acceso a beneficios: cuando el acceso a recursos públicos es condicional al apoyo político, hay un mecanismo objetivo de cooptación.
• Libertad informativa: si las fuentes independientes son sistemáticamente desacreditadas o censuradas, la deliberación y la capacidad de cambio se ven comprometidas.
• Seguridad jurídica: ausencia de sanciones o de investigaciones efectivas ante irregularidades alimenta la cultura de impunidad y la percepción de que no hay costos políticos por conductas perjudiciales.
1. Consecuencias políticas y sociales de la dinámica de dependenciaCuando una parte significativa de la población queda atrapada en relaciones de dependencia política, emergen efectos que dañan la democracia y el desarrollo:
• Circulo vicioso de baja calidad institucional: la falta de fiscalización permite prácticas clientelares; la clientela reproduce apoyos; el poder concentra recursos.
• Deterioro de servicios públicos: la politización de la provisión debilita su eficacia y afecta a todos, incluidos los beneficiarios de corto plazo.
• Vulnerabilidad externa: gobiernos con baja legitimidad doméstica tienden a buscar apoyos externos que pueden condicionar decisiones económicas o estratégicas.
• Polarización social: la división entre leales y críticos erosiona la confianza social y reduce la capacidad de acuerdos.
• Estancamiento económico: la incertidumbre política y la mala gestión inhiben inversión y frenan crecimiento sostenido.
1. Qué hacer: propuestas para recuperar autonomía ciudadana e institucionalidadFrente a este diagnóstico, la respuesta debe ser multidimensional: no basta con la protesta moral; hacen falta políticas públicas, reformas institucionales y cultura cívica.
A nivel institucional
• Fortalecer mecanismos de transparencia y control: tribunales, organismos de control y fiscalías independientes con recursos y protección real.
• Regular financiamiento político: reglas claras y controles que reduzcan la dependencia económica de actores sobre candidatos.
• Profesionalizar la administración pública: disminuir la discrecionalidad en la asignación de empleos y contratos.
• Fortalecer mercados locales de capital: promover ahorro interno y financiación de largo plazo para reducir dependencia de créditos externos.A nivel social y comunicacional
• Educación cívica amplia: enseñar desde la escuela sobre instituciones, derechos, deberes y economía básica para mejorar la toma de decisiones colectivas.
• Promover medios rigurosos y diversidad informativa: incentivos a periodismo de investigación, apoyo a medios locales y plataformas de verificación de hechos.
• Programas de inclusión productiva: empleo sostenible y formación técnica para romper la relación de dependencia material.A nivel político y cultural
• Incentivar partidos programáticos: reglas internas que obliguen a programas, rendición de cuentas y primarias competitivas.
• Fomentar espacios deliberativos locales: presupuestos participativos, foros ciudadanos y consultas que recuperen protagonismo ciudadano.
• Generar liderazgos con ética pública: recompensar la responsabilidad y penalizar la corrupción con sanciones efectivas y memoria electoral.
1. Conclusión: de la metáfora a la acciónLa metáfora del “síndrome de Estocolmo” nos alerta sobre riesgos reales: la identificación con quienes dañan, la dependencia y la manipulación informativa. En Argentina hay señales que invitan a la preocupación, pero la explicación completa debe integrar historia, economía, cultura política e instituciones. La tarea no es purgar culpas en masa ni reducir la complejidad a un efecto psicológico; es diseñar estrategias concretas para devolver autonomía a la ciudadanía, robustecer instituciones y construir una democracia capaz de resolver los problemas materiales sin reproducir dependencia.
En última instancia, la mejor vacuna contra cualquier forma de lazo traumático colectivo es una sociedad con instituciones fuertes, deliberación informada, oportunidades económicas reales y un espacio público plural. No se trata solo de cambiar líderes; se trata de transformar las reglas del juego para que el poder sirva y no someta, y para que la ciudadanía recupere la capacidad de decidir con libertad y conocimiento. Esa es la apuesta que exige, con urgencia, cualquier proyecto de país que quiera evitar repetir los errores del pasado.