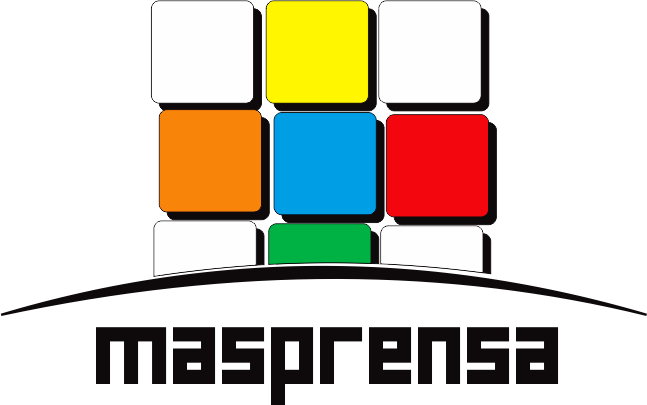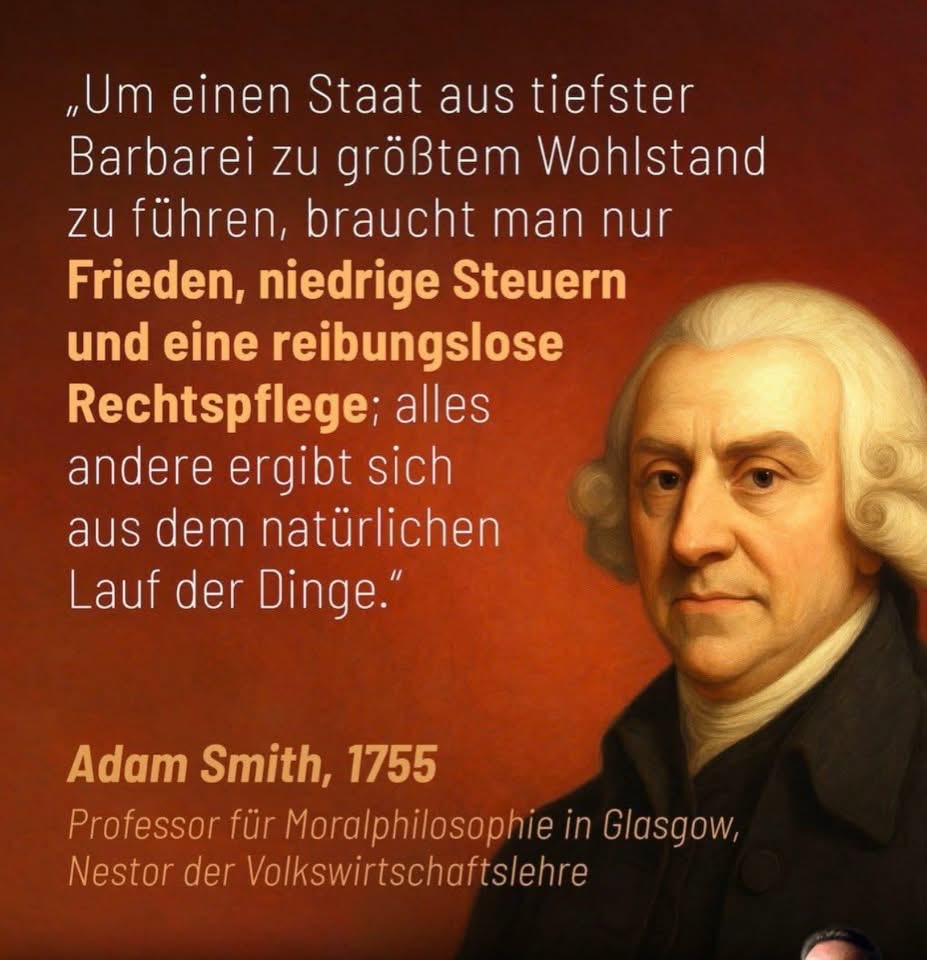Verdad y democracia: una relación frágil
«Cuanto más se aleja una sociedad de la verdad, más odiará a quienes la dicen».
Esta frase funciona como un espejo frente a la democracia, obligándonos a reflexionar no solo sobre los sistemas políticos, sino también sobre nuestro propio papel dentro de ellos.
La democracia vive de ciudadanos informados. Vive del debate abierto, del contraste de ideas y de la capacidad de aceptar verdades incómodas. Sin embargo, ahí mismo reside su mayor vulnerabilidad. Cuando la verdad se relativiza, se distorsiona o es reemplazada por emociones, el espacio democrático se transforma: ya no importa el mejor argumento, sino el más ruidoso, el más cómodo o el que apela al miedo.
En muchas sociedades democráticas se observa un fenómeno preocupante: quienes señalan injusticias o hechos incómodos comienzan a ser vistos como amenazas. Periodistas, científicos, denunciantes o ciudadanos comprometidos sufren rechazo no por mentir, sino por cuestionar narrativas establecidas. La verdad deja de ser la base de las decisiones democráticas y pasa a percibirse como una provocación.
Esto resulta peligroso, porque la democracia no es sinónimo de armonía, sino de la capacidad de convivir con el desacuerdo. Exige que los hechos no se decidan por mayorías, sino que sean reconocidos incluso cuando incomodan. Cuando una sociedad se aleja de este principio, se crea un clima donde la emoción vence a la razón y la lealtad sustituye a la verdad.
La situación se agrava cuando actores políticos aprovechan conscientemente esta dinámica. Sembrar dudas sobre hechos verificables, desacreditar a los medios o presentar la crítica como enemistad erosiona la confianza en las instituciones democráticas. La democracia puede seguir existiendo formalmente, pero pierde su esencia.
No obstante, la responsabilidad no recae solo en la política. Cada individuo contribuye a que la verdad tenga espacio o sea silenciada. La madurez democrática se demuestra al escuchar, cuestionar y aceptar la posibilidad de cambiar de opinión.
La democracia no es un estado permanente, sino un proceso continuo. Solo se mantiene viva cuando la verdad no se percibe como una amenaza, sino como el fundamento de la libertad. Allí donde la verdad es odiada, la democracia ya ha empezado a debilitarse, muchas veces mucho antes de que sea evidente.