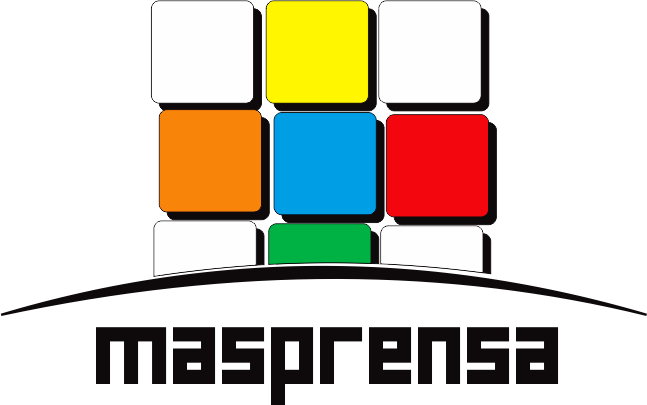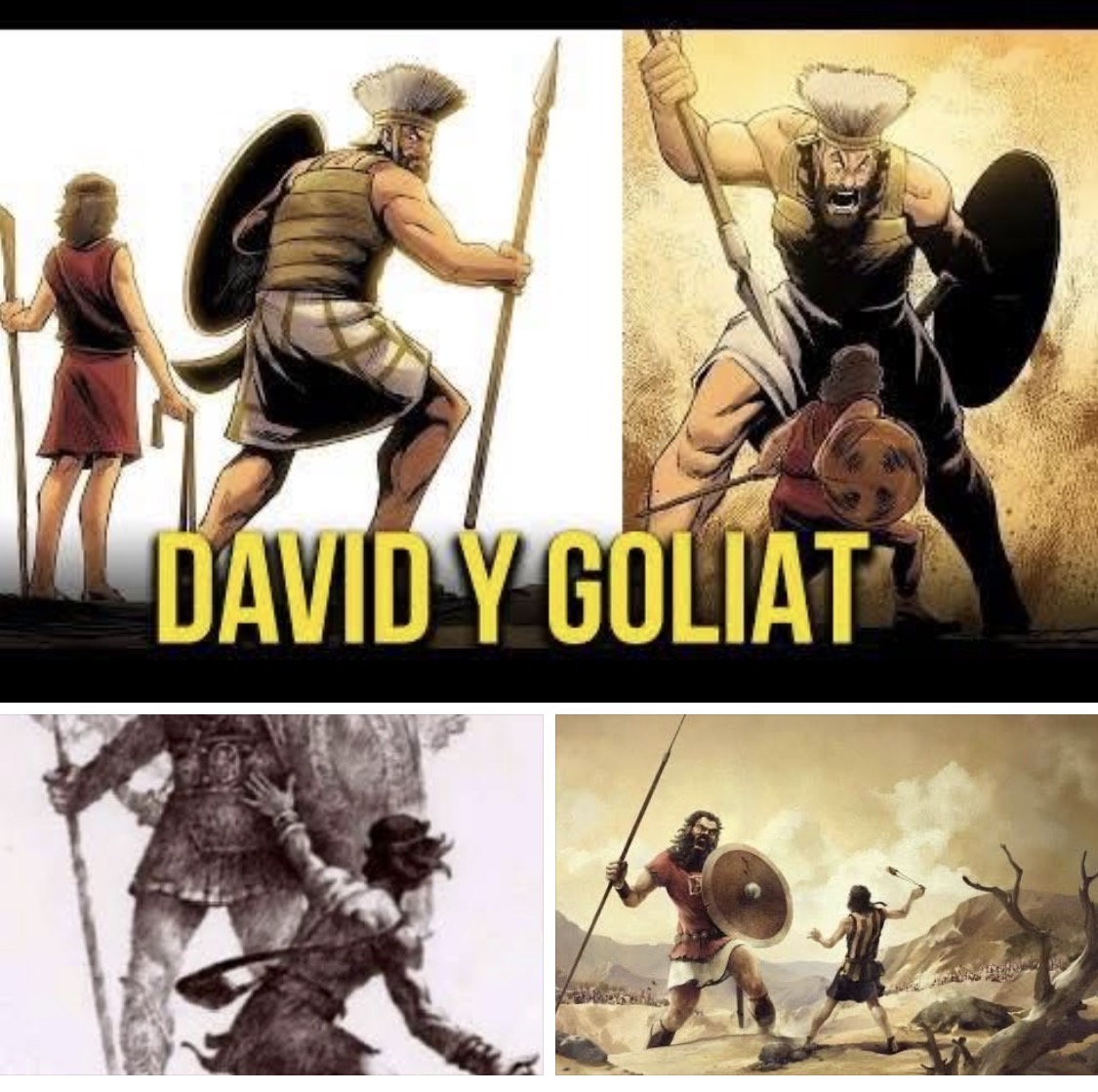“¿Qué significa esta «puerta estrecha»? ¿Por qué muchos no logran entrar por ella? ¿Acaso se trata de un paso reservado sólo a algunos elegidos? Si se observa bien, este modo de razonar de los interlocutores de Jesús es siempre actual: nos acecha continuamente la tentación de interpretar la práctica religiosa como fuente de privilegios o seguridades. En realidad, el mensaje de Cristo va precisamente en la dirección opuesta: todos pueden entrar en la vida, pero para todos la puerta es «estrecha». No hay privilegiados. El paso a la vida eterna está abierto para todos, pero es «estrecho» porque es exigente, requiere esfuerzo, abnegación, mortificación del propio egoísmo. (…) La salvación, que Jesús realizó con su muerte y resurrección, es universal”. (Benedicto XVI, 26 de agosto de 2007)

Qué bien cuando tenemos confianza en nosotros mismos.
Qué bien cuando sentimos que los demás confían en mí.
Qué bien cuando puedo contar con amigos con los que hablar de todo, de los que me puedo fiar y apoyar, sin miedo a que me dejen «colgado» o me la jueguen.
Qué bien cuando las relaciones con Dios se basan no en el miedo ni en la imposición ni en la costumbre, sino en la cercanía y la confianza.
Pero la «confianza» tiene sus peligros.
Tendemos a pensar que las cosas malas les pasan siempre a los demás.
Los accidentes de tráfico y trenes, o los contagios les ocurren a otros. A mí no.
Son otros los que pueden perder su trabajo. Eso no me puede pasar a mí.
Los atentados terroristas «pillan a otros», ocurren en otros sitios.
Los matrimonios que se rompen son los de otros. Los hijos que dan problemas son los de otros padres… etc.
Y esa «confianza» nos puede hacer bajar la guardia, no ser precavidos, no «cuidar» y dejar que la rutina, el descuido o la desgana nos envuelvan y nos hagan perder lo mejor que tenemos: la vida, el amor…
Esta imprudente confianza estaba haciendo mucho daño en el pueblo judío. Se creían tan seguros de Dios y de sí mismos que se permitían «reservarse» a Dios y sus favores en exclusiva, (Dios sólo salva a su pueblo, que somos nosotros), descartando a otros que «no se lo merecían» (¡ay los dichosos méritos!). Ellos se preocupaban de sí mismos, de sus obligaciones religiosas, derechos y bienestar, y a menudo ignoraban a todos los demás.
El profeta Isaías llega para dinamitar esa confianza y esa inercia que a menudo se volvía pasividad, y corregir sus esquemas. Proclama que Dios no es como ellos se han pensado, ni se están relacionando con el resto de los pueblos al gusto de Dios. Que Dios tiene el proyecto de reunir a gentes de todas las razas, naciones y lenguas, incluso de otras creencias y consagrar sacerdotes y profetas de entre ellos. Es decir: que ellos no tienen ni la exclusiva ni la garantía de nada, y que si alguna consecuencia debiera derivarse de sus convicciones religiosas sería el trabajar por el bien de TODOS LOS PUEBLOS, dejar de hacer exclusiones según sus criterios «religiosos» y «nacionalistas» y tener cuidado, no sea que «se queden fuera» del proyecto y las promesas de Dios.

Esa crédula «confianza» está detrás de la pregunta que le plantean a Jesús: «¿Serán pocos los que se salven?». Es una pregunta que hoy apenas se hace nadie. Tan preocupados y ocupados andamos por vivir el presente, por nuestro bienestar, por los asuntos que nos traen los periódicos y revistas… que eso de la «salvación» suena a palabra de otros tiempos.
Por otro lado, muchos están convencidos de la respuesta: ¿Cuántos se salvarán? ¡Pues todos! Todas las religiones son igual de buenas para llegar a Dios. Incluso basta con ser buena persona, aunque uno no practique o crea en nada, para salvarse. El infierno, en el caso de que exista, debe estar vacío. Y tienen tanta «confianza» con Dios, con su bondad y su misericordia, que van dejando que la rutina, la dejadez y la mediocridad vayan envolviendo su fe y su estilo de vida, de manera que apenas se distinguen de los no creyentes o de los pertenecientes a otras religiones.
Aunque tal vez, con otro lenguaje, la preocupación por la salvación forma parte de la esencia del hombre. Hoy -al menos algunos que encuentran tiempo para pensar- se preguntan: ¿Cómo hacer que mi vida merezca la pena? ¿Qué necesito para ser plenamente feliz? ¿Dónde está la puerta de la felicidad y cómo se entra por ella?

Con respecto al número de los que se salvan Jesús no responde directamente. Pero sí habla del «cómo» de un modo que no nos resulta muy agradable: Habla de «esfuerzo» y de «estrecheces«. Tampoco nos resulta agradable -2ª lectura- que Dios nos corrija. No nos gustan esas palabras del Evangelio: «No os conozco, no sé quienes sois, alejaos de mí», a pesar de que hayamos comido en su mesa, hayamos oído mil predicaciones, nos conozcamos las doctrinas y orientaciones de la santa madre Iglesia, e incluso tengamos algún compromiso con alguien, o en alguna institución humanitaria…
Jesús nos dice que el camino de la salvación, o de la felicidad, o de la vida que merezca la pena tiene que ver con el esfuerzo, el sacrificio y las dificultades. No nos aclara si serán pocos, aunque en otro lugar afirma que «son muchos los invitados, pero pocos los elegidos» (Mt 22, 14). Pero sí que nos invita a mirarnos a nosotros mismos y a preguntarnos: ¿Cómo está de fresca, de viva, de activa nuestra fe, nuestra experiencia de Dios? Es verdad que el camino de la oración, del estudio de las Escrituras, el camino de la justicia, del perdón, de la acogida al que no es de los nuestros… tiene muchas dificultades. Pero justamente esa es la puerta estrecha por la que tengo que atravesar. O dicho con otras palabras de Jesús:«Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos» (Jn 10, 10).