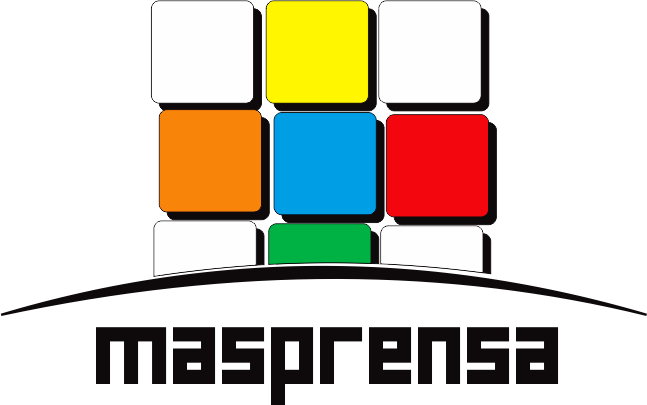Karin Silvina Hiebaum – International Press
Desde una perspectiva histórica, el liberalismo económico surge en el siglo XVIII como una reacción al mercantilismo, sistema basado en el intervencionismo estatal, el proteccionismo comercial y el monopolio de las colonias. Los primeros economistas liberales, como Adam Smith, David Ricardo o Jean-Baptiste Say, criticaron las restricciones al comercio y la competencia, y defendieron la libre iniciativa, la división del trabajo y la ley de la oferta y la demanda como motores del progreso y la riqueza.
Desde una perspectiva filosófica, la libertad económica se fundamenta en la idea de que los individuos son libres e iguales en derechos, y que poseen una racionalidad que les permite buscar su propio interés y el bien común. Los filósofos liberales, como John Locke, Immanuel Kant o John Stuart Mill, argumentaron que el Estado debe respetar y garantizar los derechos naturales de las personas, como la vida, la libertad y la propiedad, y que solo debe intervenir para protegerlos de las agresiones externas o internas.
Por consiguiente, desde una perspectiva liberal, la libertad es un requisito indispensable para el desarrollo humano, y tiene múltiples dimensiones, entre ellas, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad religiosa y el libre mercado. El ejercicio de estas libertades se garantiza en el marco de un estado democrático y de derecho, con respeto a la propiedad privada y también con separación y limitación constitucional de poderes.
En una economía liberal, el mercado es el mejor instrumento para asignar los recursos de forma eficiente, incentivar la innovación y la productividad, satisfacer las preferencias de los consumidores y facilitar el desarrollo personal:
El mercado permite la mejor asignación posible de recursos a través de los precios, ya que éstos reflejan la escasez relativa de los bienes y servicios. Los precios también transmiten información sobre las preferencias de los consumidores y las oportunidades de producción, lo que permite a los productores adaptarse a las necesidades de su entorno.
La historia ha demostrado que los países con mayores niveles de libertad económica tienden a experimentar un mayor crecimiento económico y prosperidad. La capacidad de los individuos y las empresas para participar libremente en actividades económicas fomenta la libertad y responsabilidad individual, la innovación, el espíritu empresarial y la competencia, lo que a su vez conduce a un aumento de la productividad y la riqueza.
La autonomía económica del individuo se extiende a su vez a las decisiones sobre educación, carrera profesional e inversión, que son aspectos vitales de la libertad y la realización personales.
Finalmente, el mercado facilita la cooperación voluntaria entre los agentes económicos, ya que cada intercambio es beneficioso para ambas partes. Se genera así un orden social espontáneo, basado en normas implícitas y en el respeto mutuo.
Argentina necesita Liberalismo
El liberalismo parece estar de moda en la Argentina. No queda claro si su popularidad se debe a personas que se autodenominan “liberales” como Javier Milei, a ideas que son percibidas como tales o a aquellas que efectivamente lo son; pero puede decirse, como mínimo, que hay una parte creciente de la sociedad que demanda más libertad. Se ve en las encuestas, se ve en las urnas: pero el liberalismo no llegará muy lejos si solo proyecta enojo y destrucción en lugar de esperanza y construcción.
El éxito liberal, es verdad, está asociado a un reclamo esencialmente económico. El crecimiento del liberalismo se apoya en la virulencia de sus referentes, que personifican el enojo y hasta el hartazgo de la sociedad con viejas recetas estatistas que no solo fracasan en generar riqueza sino que hunden al país en la pobreza. Esto es singular: así como hay países donde los liberales construyen el conjunto de reglas institucionales que permite a los individuos actuar libremente, en la Argentina el objetivo de los liberales es destruir un sistema que no funciona. Esto es positivo: es imprescindible desmontar las estructuras de poder cuasimafiosas que llenan de privilegios a unos pocos para hundir en la pobreza a muchos.
Sin embargo, el liberalismo tiene que ofrecer una visión acerca del futuro positivo que vendrá después de las reformas. No alcanza con describir, por ejemplo, por qué es malo el proteccionismo industrial, y ni siquiera con explicar cómo desandarlo: los votantes también deben percibir que su calidad de vida mejorará con una apertura comercial y, en líneas generales, que vivir con más libertad es sinónimo de vivir mejor.
Lo decía Hayek en 1949 en The Intellectuals and Socialism: la construcción de una sociedad nueva debe ser una “aventura intelectual”. El liberalismo debe tener un norte, una utopía. Y así como el campo liberal se nutre de enojo por la situación presente, el campo antiliberal enfatiza el carácter antipático y sacrificado de las reformas: es, por lo tanto, sobre el día después de esas reformas que es necesario realizar un trabajo pedagógico de cara al futuro.
La necesidad de un liberalismo distinto se puso de manifiesto en la campaña electoral de 2021, primero, y ahora también este año, toda vez que los liberales ya no son marginales sino que son parte de la discusión adulta: la violencia discursiva puede haber ayudado a movilizar una base fervorosa que hoy les dé relevancia, pero difícilmente alcance para sostener a un gobierno que pase (como pasará el próximo, sea cual sea) por momentos extremadamente difíciles. Por el contrario, la negatividad resulta desesperanzadora: la línea entre reformar el país y clamar que “la única salida es Ezeiza” es demasiado fina y termina, con frecuencia, en el llamado a darse por vencidos. Sería bueno construir, entones, un relato positivo sobre el futuro.
Por otro lado, el liberalismo es, además de una doctrina económica, también un ethos. Y en este sentido, la tolerancia, la humildad intelectual y la apertura mental están hoy más bien ausentes de los sectores autodenominados “liberales”, que deberían abrazar todas estas cualidades para reclamar legítimamente el mote. La claridad conceptual y la pasión por transmitir ideas no deben traducirse en la descalificación apriorística de cualquier oponente: tal acción no solo es mala en sí misma sino que, en un país de mayorías iliberales o antiliberales, está condenada al fracaso o a un éxito solo momentáneo.
La conclusión de estas líneas es que el liberalismo debe ser más esperanzador y más amable. Más esperanzador porque difícilmente pueda crearse una expectativa de gobernabilidad solamente a partir de la denuncia. Pero el liberalismo también debe ser más amable porque, si no lo es, otros lo serán y reclamarán las banderas liberales para sí con la excusa de que a los “violentos” no hay que escucharlos. Ya es hora, entonces, de que el enojo que con razón ha hecho crecer al liberalismo sea ahora canalizado en forma de esperanza y amabilidad, sin que eso implique abandonar la firmeza en las convicciones. La oportunidad de que el liberalismo continúe creciendo existe y el país necesita que sea aprovechada.
No es oro todo lo que reluce
Todos los beneficios anteriormente descritos vendrían siempre dados si viviéramos en un mundo perfecto. Sin embargo, el mercado, como cualquier fenómeno humano, no es un mecanismo perfecto ni justo, sino que está sujeto a fallos e imperfecciones que requieren de ajustes correctores externos, con el fin de prevenir y mitigar los desequilibrios sociales, ambientales y financieros asociados a tales imperfecciones. En este punto es donde se produce la intervención estatal.
En primer lugar, sabemos que el libre mercado no siempre genera una asignación óptima de los recursos, ya que existen situaciones que impiden alcanzar un equilibrio entre oferta y demanda, perjudicando a los consumidores, como la existencia de bienes públicos, externalidades, monopolios, asimetrías de información y mercados incompletos.
La falta de libre competencia, en concreto, favorece la concentración del poder económico en unas pocas empresas que dominan el mercado y abusan de su posición. Estas empresas pueden fijar precios por encima del coste marginal, reducir la calidad y la variedad de los productos, y obstaculizar la entrada de nuevos competidores. Las prácticas comerciales desleales, como el fraude, la colusión y la explotación laboral, pueden socavar los principios del libre mercado. Una regulación efectiva y leyes antimonopolio son esenciales para mantener la igualdad de condiciones y garantizar una competencia justa.
Aunque la desigualdad es una consecuencia natural de la libertad responsable, los fallos de mercado no sometidos a regulación o mitigación acaban conduciendo a una desigualdad excesiva, que puede tener repercusiones sociales y políticas, erosionando el sentido de equidad y justicia en la sociedad, lo que puede acabar socavando la legitimidad del sistema liberal y dar paso a soluciones mucho más intervencionistas y autoritarias. Por ello, en cualquier estado moderno, se necesitan redes de seguridad social y programas de bienestar para proporcionar protección a quienes están en los márgenes del sistema, mucho más frágiles ante los cambios en el ciclo económico.
No podemos olvidarnos tampoco de la sobreexplotación de los recursos naturales y la degradación ambiental que puede conllevar el ejercicio de una libertad económica absoluta. Por ello a menudo se necesitan regulaciones para proteger el medio ambiente y garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los recursos.
No obstante, estos necesarios ajustes desde el sector público deben ser limitados y proporcionados a los desequilibrios que pretenden corregir, de lo contrario los acaba exacerbando. Un exceso de control e intervencionismo del Estado conduce a la parálisis de la iniciativa económica, al clientelismo, la saturación normativa, la arbitrariedad y el autoritarismo: distorsiona los precios y la asignación los recursos; reduce la equidad social y la competitividad de las empresas; genera incentivos perversos que socavan la calidad institucional y, de nuevo, la confianza en el sistema democrático; restringe las libertades individuales y colectivas, limitando el desarrollo humano y la innovación; crea dependencia y paternalismo, que desincentivan el esfuerzo personal, la responsabilidad social y la solidaridad.
Todo ello, a su vez, provoca la pérdida de legitimidad y credibilidad del Estado, lo que dificulta su capacidad para resolver los problemas públicos y para responder a las demandas y expectativas de los ciudadanos, generando una falsa necesidad de mayor intervención. En momentos de crisis, esa intervención excesiva acaba agravando la situación. Y vuelta empezar con la cantinela de siempre: “la culpa es del mercado”.
En el equilibrio se halla la virtud
La libertad económica, piedra angular del liberalismo, ha contribuido sin lugar a duda al progreso y la prosperidad de las sociedades de todo el mundo. Sin embargo, dicha libertad está sujeta a unos límites que debemos conocer y vigilar, límites que surgen de la necesidad de abordar con eficacia fenómenos como la desigualdad excesiva, los fallos del mercado, las preocupaciones ambientales, las redes de seguridad social y la falta de una competencia real. Lograr un equilibrio entre la libertad económica y la prevención y mitigación de estas limitaciones es la clave para crear una sociedad justa y equitativa.

La democracia liberal, cuando se practica con plena conciencia de estas limitaciones, fomenta el crecimiento económico, la autonomía individual y el progreso social a largo plazo. No hay otro régimen más efectivo para ello. El desafío radica en encontrar la combinación adecuada de libertad, calidad institucional e intervención pública que permita a las sociedades cosechar los beneficios del liberalismo y al mismo tiempo mitigar sus posibles desajustes sin necesidad de interferir necesariamente en todas las facetas de la vida del individuo. Un reto apasionante por el que merece la pena trabajar y luchar. En estos tiempos, parece hasta revolucionario.