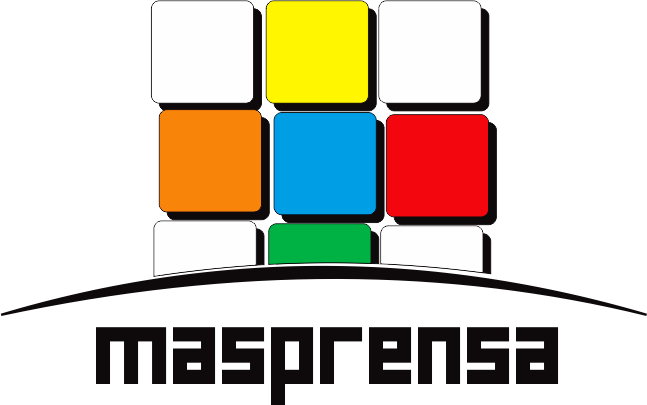La presencia de los italianos en la Argentina supera los doscientos años, en buena medida porque Buenos Aires, desde mediados del siglo XVIII, era un puerto floreciente, comercializador de la plata que venía de Potosí, que servía para financiar el gobierno local. Los italianos no podían estar ausentes de este panorama, entre ellos los padres de Juan José Castelli, Manuel Belgrano y Manuel Alberti, miembros de la Primera Junta, y de Antonio Beruti (originariamente Berutti), quien agitaba desde la plaza para entrar al Cabildo. La influencia intelectual de los inmigrantes italianos en Argentina se hacía sentir a través de los economistas napolitanos de la ilustración, Ferdinando Galiani, Antonio Genovesi y Caetano Filangieri, que como originarios de una zona periférica de Europa sostenían tesis típicas de pensadores originarios de esas regiones, a favor de un Estado activo, que entre otras cosas promoviera el desarrollo del país, interviniendo en el mercado y ofreciendo protección aduanera y estímulos fiscales a los artesanos y primeros industriales de la época.
Garibaldi y los mazzinianos
Es conocido el rol de Giuseppe Garibaldi en las guerras civiles e internacionales de la zona sur del continente, desde el Río de la Plata hasta Río Grande do Sul. A él se fueron sumando, tras el fracaso de las revoluciones liberales de 1830 o de 1848, muchos discípulos de Giuseppe Mazzini, teórico de la república progresista, que llegó a estar años más tarde, como Garibaldi, asociado a la Primera Internacional. Los mazzinianos estaban en general ligados al Partido Colorado uruguayo y a los liberales argentinos. Entre éstos había una fuerte heterogeneidad. Se podían contar por lo menos tres grupos: el unitario tradicional, el federal “lomo negro”, y el de la nueva generación “del 37” de la Joven Argentina, inspirada en la Joven Italia y otras semejantes. Este último grupo pretendía independencia respecto de los demás, y por otra parte era demasiado recién llegado, teniendo un pasado de convivencia si no colaboración con el rosismo. Los unitarios no habían visto con demasiados buenos ojos los intentos de esos jóvenes intelectuales de «explicar» a Rosas y justificar una cierta colaboración con ese régimen.
Uno de los que más conocía al respecto era Pedro de Angelis, napolitano liberal radical, ex “carbonaro”, que había sido traído al país por Rivadavia. Sus ideas y actitudes se fueron apartando de las de otros de su origen ideológico, pues fue colaborador estrecho del régimen rosista. Publicaba un resumen de noticias internacionales e interpretaciones de los sucesos argentinos en su Archivo Americano y Espíritu de la Prensa del Mundo, con traducción al inglés y francés para mayor impacto en el extranjero. Al mismo tiempo publicó varios tomos de estudios eruditos y reproducción de documentos históricos, que constituyen un valioso aporte para el conocimiento de la región [Díaz Molano 1968]. En las artes plásticas se destacó Carlos Enrique Pellegrini (padre de quien fuera presidente), que vino como ingeniero pero se dedicó luego con mucho éxito a la pintura retratista. Aunque era de nacionalidad francesa, sus raíces eran por supuesto italianas.
Las guerras civiles en ka región eran un fenómeno completamente multinacional, destacándose el sitio de Montevideo por largo años por las tropas del Gral Manuel Oribe apoyado por Rosas, que sólo terminó con la caída de éste. En la ciudad muchos argentinos militaban en la defensa, y también participaban brigadas de residentes extranjeros, muchos de ellos con antecedentes de luchas nacionales y democráticas en Europa. De la población de 31.000 habitantes de Montevideo, hacia aquella época, algo menos de la mitad eran uruguayos. Los argentinos llegaban a 2.500, y los italianos a más de 4.000, siendo los restantes de otros países europeos.
Tras la caída de Rosas en 1852 hubo un fuerte incremento de la actividad de colonización con inmigrantes, sobre todo en la Confederación, pero también en la Provincia de Buenos Aires. En las cercanías de Bahía Blanca, aún muy alejada de la frontera ocupada efectivamente, se experimentó una institución muy peculiar, de inspiración romana. Se trataba de una colonia agraria-militar, cuya dirección se confió al italiano Silvino Olivieri, amigo de Bartolomé Mitre y mazziniano que había dirigido los batallones italianos creados durante el conflicto entre la autonomista Buenos Aires con Justo José de Urquiza, Presidente de la Confederación. Los colonos debían ser a la vez soldados, de modo de manejar ellos mismos su defensa contra los indios, lo que los liberaba de sufrir exacciones a manos de comandantes de frontera y jueces de paz arbitrarios. La experiencia, aunque moderadamente exitosa en lo económico, no tuvo muchos imitadores.
Participación de italianos guerras y contiendas civiles
En los enfrentamientos civiles, casi siempre violentos y a veces armados, Bartolomé Mitre obtenía apoyo en la comunidad de inmigrantes, sobre todo los italianos. En la Guerra del Paraguay (1860-1865) hubo batallones de italianos, recientemente inmigrados, que participaban más como mercenarios que por motivos ideológicos. En los inicios de la presidencia de Nicolás Avellaneda la mala situación económica y las desavenencias políticas con la principal fuerza opositora, el mitrismo, produjeron una situación muy inestable, con varios episodios de violencia en la protesta popular. La venida al país de emigrados franceses, que huían de la represión a que habían sido sometidos los que participaron en la Comuna de París (1871), contribuyó a sembrar semillas de rebelión, y una cierta paranoia o manía de persecución en los sectores acomodados que veían al comunismo amenazar su existencia. En 1872 se formó un secretariado local de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), conocida como Primera Internacional. Pero el embajador francés en Buenos Aires informaba a sus superiores que «el presidente es un señor Zimmermann, carpintero trabajador e inofensivo». Agregaba que la asociación no era secreta, porque «hay total libertad», y la próxima reunión estaba anunciada en los diarios. No se trataba en su mayoría de obreros, decía, sino de «algunos desclasados del periodismo que tratan de explotarlos”.
A comienzos de 1875, todavía calientes las pasiones desatadas durante la revolución mitrista del año anterior, hubo una agitación anticlerical, con motivo de disensiones entre el gobierno y el arzobispado. En marzo una pueblada atacó e incendió el Colegio del Salvador, de los jesuitas, quedando cuatro muertos como resultado de la violencia, que «recordaban las escenas de la Comuna», según exageraba el alarmado embajador francés. Muchos pensaban que las sociedades secretas revolucionarias, de orientación socialista o anarquista, eran responsables por esta agitación, a la que se habrían sumado los mitristas. Hacia fines de año el mismo embajador anunciaba que una «conspiración socialista» iba a estallar en la noche del 18 al 19 de noviembre, pero que ella había sido desbaratada por la prisión de casi 200 personas, en su mayoría italianos y españoles. Como siempre, los rumores arreciaban. El gobierno acusaba a los siempre descontentos mitristas, mientras que la oposición argüía que todo había sido fraguado por el gobierno.
Estas agitaciones, en las que participaban muchos de los inmigrantes recientemente arribados, unidas a la crisis que producía la desocupación, hacían ver con malos ojos a los extranjeros. LaNación, órgano del mitrismo, decía que ya había pronosticado que con el gobierno del provinciano Avellaneda estas actitudes antimodernas y prejuiciosas iban a difundirse con el apoyo o al menos la indiferencia oficial. Mitre tenía gran prestigio en todos los niveles sociales en la provincia de Buenos Aires, aunque desde su participación en la revolución de 1874 se había enajenado muchas simpatías, pues ya no era más visto como «hombre de orden». Era popular entre la clase media porteña, y tenía mucho apoyo entre los inmigrantes italianos en Argentina. Muchos de los dirigentes de esa colectividad eran republicanos, y en el exilio montevideano habían compartido con Mitre y los emigrados antirrosistas la defensa de la «Nueva Troya». Los mazzinianos publicaban varios periódicos, entre ellos el «Amico del Popolo», que se declaraba favorable a una forma «moderada y científica» de socialismo. En el mes de septiembre de 1889 se realizó una gran reunión opositora en el Jardín Florida, gran local de entretenimiento que ocupaba toda una manzana cerca de Retiro. De ahí salió constituida la Unión Cívica de la Juventud, a la que se adhirieron desde Mitre y otros liberales hasta Goyena y Estrada, por los católicos, junto a figuras próceres como Vicente Fidel López y Bernardo de Irigoyen, y gente nueva del tipo de Aristóbulo del Valle y Leandro Alem. Antes de un año, en abril de 1890, ya podían juntar a treinta mil personas en un acto público de oposición. Entre los concurrentes había muchos extranjeros (ya eran la mitad de la población de la ciudad), cosa señalada por sus adversarios, lo que hizo que los organizadores pidieran que los extranjeros se ubicaran a un costado, para que se viera que sus números no eran tan abultados.
El lugar de los inmigrantes en la estructura social argentina
Las transformaciones sociales hacia fines del siglo XIX eran de proporciones difíciles de concebir. La Argentina se acercaba a ser uno de los países de mayor nivel de vida del mundo, aunque internamente los problemas de distribución de la riqueza eran muy agudos. En esto, por otra parte, no se distinguía de otros países desarrollados de la época, donde también coexistían la miseria y la riqueza en los grandes centros urbanos. Sin embargo, en países como los Estados Unidos, Canadá y Australia se había dado una estructura social más igualitaria en las zonas de frontera, colonizadas por una población dinámica, que había conseguido un mayor acceso a la tierra que en la Argentina, y que había gozado de condiciones de libertad política y posibilidades de autogobierno más temprano que en nuestro país.
La comparación con Australia era particularmente interesante, porque se trataba de un país de población incluso menor que la argentina, formado con aportes del exterior, y que era una dependencia británica, aunque con cierta autonomía. El contraste básico con la Argentina era que en Australia los inmigrantes, a diferencia de lo que ocurría en el Río de la Plata, no perdían la nacionalidad al llegar. Casi todos, en esa época, provenían de Gran Bretaña (que incluía a Irlanda), y las instituciones de la madre patria se trasladaban al nuevo país en formación. La participación política, estimulada por las costumbres cívicas avanzadas de la metrópoli, permitió desde temprano la formación de partidos políticos, que en alguna medida reprodujeron el esquema europeo, dándose la formación de un Partido Laborista, basado en sindicatos fuertes, desde fines del siglo XIX. Ese partido accedió al poder en alguno de los estados que formaban la Federación, y en 1910 ya ejerció el gobierno a escala nacional [Di Tella 1983].
En la Argentina la división de la tierra fiscal en parcelas medianas no se efectuó más que en pocas zonas (especialmente en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos). Es cierto que en otras partes los inmigrantes con capacidad técnica y algunos recursos podían acceder a ser arrendatarios, pero no era lo mismo. La concentración en las ciudades, especialmente en Buenos Aires, por lo tanto, fue mayor que lo que podría haberse dado, y el nivel de vida popular, aunque mayor que en sus países de origen, era muy deficiente para amplios grupos de trabajadores. Cuando se daban períodos de desocupación, la situación se volvía tensa. En la masa inmigrada, por otra parte, la adaptación al nuevo país era mucho más problemática que lo que a menudo aparece a través del tiempo, o de los recuerdos un poco mitificados de sus descendientes. La gran saga de la inmigración transoceánica convivió con largos períodos de angustia y desorganización familiar. Muchas veces los que venían eran hombres solos, que dejaban atrás a las familias. No eran raros los casos de matrimonios que dejaban a sus hijos pequeños con los abuelos, para llamarlos cuando «hicieran la América», lo que no ocurría con tanta rapidez como pensaban, si es que ocurría. Todo esto creaba un caldo de cultivo especial para la proliferación de fenómenos de protesta más intensos que lo que habría ocurrido si ese grupo humano hubiera sido local en vez de transoceánico.
Por otra parte, con la masa inmigrada –muchas veces procedente de áreas de poca cultura cívica– venían también minorías de mayor experiencia política. Estas minorías variaban, en su ideología, desde el republicanismo de izquierda, en el caso italiano de orientación mazziniana o garibaldina, hasta el socialismo y el anarquismo. También había militantes católicos y sacerdotes, aunque éstos en menor cantidad. La situación política de la masa inmigrada era muy especial, pues por un lado el trauma por el que pasaban los motivaba a la protesta. Por el otro, al sentirse extraños en el nuevo país (del que no tomaban la ciudadanía) su participación en la política local disminuía, sobre todo en lo referente a votar y afiliarse a partidos. Más fácil para ellos era integrarse a sindicatos y otros tipos de asociaciones de defensa de intereses, como las sociedades de socorros mutuos. Además, consumían ávidamente una prensa en sus propios idiomas, que les daba noticias de la patria lejana. En general, constituían una audiencia ideal para la prédica de los activistas de su propia nacionalidad, a los que tendían a dar más crédito que lo que hubieran hecho en sus propios países de origen. De esta manera, los fenómenos de protesta social, originados en la Argentina, como en cualquier otro país, por los efectos del industrialismo y la vida urbana, se magnificaban por el factor inmigratorio. En cambio esa masa extranjera no se sentía muy identificada con los partidos políticos, sobre todo los que podían ser tachados de «criollos», palabra vista como poco prestigiosa. En cambio, no ocurría tal cosa en los Estados Unidos, donde casi todos tomaban la ciudadanía, ni en Australia, donde no había cambio, pues al descender del barco ya eran iguales a todos los demás habitantes del país.
Durante la segunda presidencia de Roca (1898-1904) el ingreso de extranjeros llegó a un promedio de casi 100.000 por año. La experiencia se estaba transformando en un cataclismo social, prácticamente sin precedentes en ningún país del mundo. En los Estados Unidos los extranjeros nunca superaron el 15% del total de la población del país. En la Argentina, en cambio, entre la época de Roca y los años veinte del siguiente siglo, la cifra se acercaba al doble, o sea al 30%. A esta significativa diferencia numérica se agregaban otros factores cualitativos y geográficos. Efectivamente en la Argentina, la concentración en el Litoral y sobre todo en un par de ciudades como Buenos Aires y Rosario, era muy grande. A ello se agregaba que gran parte de los recién llegados progresaban, y alcanzaban posiciones de clase media y empresariales con mayor facilidad que en el país del norte. En las categorías censales de «empresarios» comerciales e industriales, y de obreros en las grandes ciudades del Litoral, los porcentajes se elevaban a cifras que superaban holgadamente los dos tercios. Ese fenómeno se mantuvo durante varias décadas. El resultado fue que un muy dominante sector de la burguesía urbana del país y de la clase obrera era extranjero, lo que no tenía equivalente en los Estados Unidos. En la Argentina, por otra parte, los inmigrantes no se nacionalizaban (salvo un 2%), mientras que en Norteamérica lo hacía la gran mayoría.
Se plantean aquí dos problemas:
- ¿Por qué los extranjeros, en la Argentina, no tomaban la ciudadanía?
- ¿Qué efectos tenía sobre el sistema político del país el hecho de que una proporción tan alta de la población, y en dos sectores sociales tan estratégicos como la burguesía empresarial y la clase obrera, no accediera al voto?
Los inmigrantes que llegaban a la Argentina encontraban un país mucho más «vacío» que los Estados Unidos. La robustez de su gobierno era mucho más cuestionable, y por lo tanto no tenía tanta capacidad para imponerse sobre los recién venidos. Además, en aquella época las capas humildes de la población eran en buena medida mestizas, con un componente significativo de negros y mulatos en la capital. Dadas las actitudes racistas difundidas casi universalmente, el italiano o el español que llegaba al Río de la Plata –y más aún en otras partes del continente– sentía que tenía la «aristocracia de la piel» y que estaba por encima de una buena parte de la población local. En los Estados Unidos, por semejantes motivos, el europeo del sur o del este que llegaba, percibía que no sólo las clases medias locales, sino también las populares, estaban por encima de él, salvo, por supuesto, los ex esclavos.
La Argentina tenía que facilitar las cosas para el extranjero, para conseguir atraerlo, compitiendo en eso con la perspectiva de ir a Norteamérica o a Australia, y para eso había que ponerle menos exigencias. Por otra parte, en la clase política argentina había un sector que no deseaba extender con demasiada facilidad la ciudadanía a los extranjeros, pues ello haría más difícil mantener el control político. Pero esa actitud tenía su simétrica entre los líderes de las colectividades inmigradas, que en sus periódicos en general criticaban el «abandono de la patria» en que incurrían los que querían naturalizarse.
En cuanto a los efectos sobre el sistema político de la falta de adopción de la ciudadanía por la gran mayoría de la burguesía y el proletariado urbano, ellos son bien complejos y discutidos por los investigadores. Se da aquí una paradoja, o un enigma, que consiste en que
- por un lado, los extranjeros, que incluían a un importante sector de intensas convicciones y alta educación, formal o autodidacta, tenían sin duda opiniones políticas, y muchos de ellos participaban fuertemente en el esquema político nacional. Ya vimos a los italianos mazzinianos enrolados al lado de Mitre. Más adelante veremos a otros contribuyendo a las agitaciones obreras, al anarquismo y al sindicalismo.
- por el otro lado, al no poder votar, la gran cantidad de extranjeros ocasionaba una importante debilidad de los partidos por los que pudieran simpatizar. Estos, típicamente, hubieran sido un liberalismo burgués, como el mitrista, o un movimiento obrero laborista o socialista, como el que luego dirigiría Juan B. Justo. Esos partidos existieron, pero su fuerza, su arraigo en la estructura social y en los grupos de interés, fue mucho menor que en un país parecido pero donde en vez de ser extranjeros hubieran sido nacionales.
Las colectividades extranjeras tenían una intensa vida asociativa, basada en mutuales, escuelas, entidades culturales y periódicos. Algunos sindicatos, en la práctica, actuaban como sociedades de extranjeros, por la inmensa mayoría que ese elemento formaba en su seno. Incluso, a veces, la pertenencia étnica demostraba ser una base más confiable de solidaridad que la común condición profesional. Así, por ejemplo, en 1902, el Sindicato de Panaderos de la ciudad de Buenos Aires, después de una huelga perdida, se dividió en cuatro: uno italiano, otro español, un tercero criollo, y otro más distanciado del anterior por motivos de liderazgo personal.
Sarmiento tuvo, en la década de los años ochenta, reacciones a primera vista extrañas ante ciertas actividades culturales de los italianos. A pesar de su fanatismo por la educación, veía con malos ojos la existencia de escuelas financiadas por las comunidades extranjeras, en que la enseñanza, en la práctica, se hacía toda en el idioma de origen. En buena medida, la misma iniciativa del Congreso Pedagógico nacional, patrocinada por el gobierno, fue una respuesta a parecidos programas de los italianos, que habían organizado un Congreso propio. Las complicaciones podían llegar a afectar el desarrollo de la nacionalidad y la misma consolidación geográfica del país. Sarmiento cita un diario alemán que
trae un trabajo sobre las futuras colonias de Alemania. El autor examina cuáles son los países donde convenga fundar sus colonias. En primer lugar la Etiopía. En segundo lugar, las provincias del sur del Brasil, donde se encuentran ya grupos importantes de alemanes. En fin, los países del mediodía del Brasil, República Argentina, el Uruguay y Paraguay. Estos diversos países no le serán adquiridos a Alemania por la fuerza; el gobierno no se meterá en ellos sino para asegurar a sus nacionales los derechos garantidos por los tratados. En un tiempo dado los países colonizados vendrán a ser de hecho provincias alemanas [Sarmiento 1948b].
Un episodio ocurrido en Montevideo hacia aquella época (1882) ilustra la preocupación de Sarmiento. Dos marineros italianos habían participado en una gresca en el puerto y fueron conducidos a la comisaría, donde recibieron malos tratos, según ellos verdaderas torturas. El capitán de un barco de guerra italiano –apostado en la rada según las prácticas de la época, que permitían esa presencia de manera permanente– decidió tomar la justicia en sus propias manos. Bajó con unos cuantos auxiliares armados, fue a la comisaría y liberó a los presos.
Qué se creía este señor capitán, clamaba Sarmiento. ¿Que estamos en un país de la costa de Berbería o del África, donde no hay instituciones locales confiables de justicia? Probablemente gran parte de los extranjeros efectivamente creía eso, y sin duda el capitán compartía el estereotipo. No es que Sarmiento aprobara el comportamiento de la Policía montevideana, pero no podía tolerar ese tipo de intervenciones, pretendidamente justificadas como forma de protección a sus connacionales. La integración y absorción del extranjero se convertía, entonces, en un tema de primera prioridad, porque podía afectar a la consolidación de la nacionalidad. Disolver esas potenciales colonias a través de la enseñanza laica, gratuita y, sobre todo, obligatoria, era una parte importante de la solución. De esa manera, las fuerzas –no demasiado poderosas– que en la Argentina podían estar genuinamente interesadas en la educación por motivos humanistas, se engrosaban con otras que veían más allá [Clementi 1984; Devoto 2003; Romero 1994, Sábato e Cibotti 1986, 1988].

Las corrientes ideologicas en el movimiento obrero
En 1894 comenzaron tratativas entre varios núcleos ideológicos y sectores sindicales para formar un Partido Socialista. Esos grupos estaban divididos por nacionalidad: eran los alemanes de Vorwaerts, los franceses de Les Égaux, los italianos del Fascio dei Lavoratori y un grupo argentino, el Centro Socialista. Recién en 1896 se formó definitivamente el partido, pero ya desde dos años antes contaba con una hoja, «La Vanguardia», orientada por Juan B. Justo. Desde 1897 los anarquistas tenían un órgano permanente, «La Protesta Humana» (luego simplemente «La Protesta»), destinado a larga vida, y su promoción de actividades culturales y educativas fue también muy intensa. Toda esta actividad alarmaba grandemente a los observadores de la escena política, que buscaban las causas de tanta agitación. La masiva afluencia de inmigrantes era un factor fácilmente identificable, y que sin duda tenía mucho que ver con todo esto, aunque no era el único. Lucas Ayarragaray, escritor católico liberal de prestigio, afirmaba que desde 1880 la inmigración por «corrientes colectivas», o sea promovida por el Estado o asociaciones empresarias, había reemplazado a la «individual o de pequeños grupos», efectuando una alteración fundamental en el ambiente obrero, ya que el nivel de gente que venía era de mucho menor calificación.
El 1 de mayo de 1909 la usual manifestación en homenaje a esa fecha internacional produjo una represión por parte del jefe de Policía Ramón Falcón, con una docena de víctimas fatales. La protesta tanto de anarquistas como socialistas se hizo más amenazante. A fines de ese año un joven anarquista ruso, Simón Radowitzky, lanzó una bomba contra el odiado jefe de Policía, ocasionando su muerte. La reacción oficial y paraoficial, no se hizo esperar. Hubo grupos de militantes de derecha que atacaron las sedes de los partidos y periódicos de izquierda, como «La Vanguardia» y «La Protesta», ocasionando numerosas víctimas y una ola xenófoba. El año siguiente el terrorismo anarquista volvió a vengarse, haciendo estallar una bomba en el Teatro Colón, durante una de las celebraciones del Centenario. El Congreso sancionó inmediatamente una Ley de Defensa Social, que complementaba la de Residencia, que facilitaba la expulsión de extranjeros y daba poderes para perseguir a las organizaciones sospechosas de albergar orientaciones violentas o anarquistas.
Los nuevos partidos: radicalismo y socialismo
El malestar en el campo, especialmente entre arrendatarios, tuvo un pico especial en 1912 en la amplia zona cerealera entre el sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, donde casi todos ellos eran italianos. La huelga fue estimulada por la baja de precios de los granos, mientras que los arrendamientos, fijados en pesos, se mantenían firmes. Los dirigentes eran tres peninsulares, Francisco, José y Pascual Netri, los dos últimos curas locales y el primero influenciado por ideas de izquierda. Los radicales y los socialistas intentaron sacar algún capital político interviniendo en el conflicto, que después de un proceso largo, con escenas de violencia, consiguió arreglarse, pero dejando rescoldos de resentimiento en los actores involucrados. Este episodio, conocido como Grito de Alcorta, por la localidad que fue su epicentro, preocupó sobremanera a Juan Álvarez, un típico miembro de la élite liberal-conservadora de su tiempo, aperturista en lo social, como Roque Sáenz Peña, y como él muy preocupado por las posibles subversiones que se producirían si no se avanzaba aceleradamente en las reformas. Álvarez fue autor de un importante Estudio sobre las guerras civiles argentinas (1914) en que avanza sobre los análisis anteriores sobre este tema. Ya no toma como un hecho obvio el que los caudillos pudieran movilizar a las «masas ignorantes». Explora los factores económicos que pudieron impeler a esas masas a protestar contra el orden imperante de cosas, y a buscar una alternativa en caudillos locales que les asegurarían la mantención de sus modos habituales de vida. Además, hace una correlación entre las oscilaciones de precios, en que se ve que las crisis coinciden con intentos revolucionarios (1874, 1880, 1890, 1893). La rebelión radical de 1905, en cambio, habría fracasado rápidamente porque la coyuntura estaba en alza [Álvarez 1914]. Señala el autor que lo de Alcorta fue un «movimiento esporádico, anunciador de mayores trastornos en el futuro». Para evitar que en el futuro los arrendatarios, expulsados de sus posesiones, vinieran sobre Buenos Aires cual nuevas montoneras, era necesario asegurarles el acceso a la propiedad. De lo contrario,
millares de familias volverán a estar de más el día que, por cualquier causa, los grandes propietarios decidan producir ganados en lugar de cereales. La huelga sangrienta es ya fenómeno más grave y peligroso que las revoluciones provinciales [Álvarez 1914].
Como resultado de esta acción colectiva, que duró tres meses e involucró a una gran cantidad de gente, se formó la Federación Agraria Argentina (FAA), dirigida por Esteban Piacenza, con fuertes influencias de izquierda. La FAA estableció un acuerdo de acción conjunta con la FORA de orientación sindicalista (llamada FORA del IX Congreso para distinguirse de los anarquistas del V Congreso). A pesar de este inicio, Piacenza terminó simpatizando con el fascismo, como otros dirigentes de la izquierda [Arcondo 1989; Grela 1918].
En el Radicalismo de los primeros tiempos había un elemento de nativismo antiextranjero, más enfatizado por algunos sectores que otros dentro del partido. Ricardo Caballero, que fue vicegobernador de Santa Fe (1912-1916), se definía como de tradición federal, e insistía en el apoyo que tenía la Unión Cívica Radical entre «los altaneros gremios criollos de estibadores, conductores de carros, cocheros, peones de las barracas, reseros y consignatarios de hacienda y trabajadores de playa del barrio de los viejos mataderos». Caballero contrastaba esta situación con la de la Liga del Sur, de Lisandro de la Torre (precursora del Partido Demócrata Progresista) que, dice, «tomó sobre sí la ingrata tarea de nacionalizar extranjeros de cualquier origen y condición, con fines electorales», obteniendo apoyo de «la plutocracia rosarina, los fuertes traficantes de la campaña, los colonos italianos y sus hijos». La invasión extranjera, a su juicio, amenazaba al mismo partido oficial del roquismo, el Autonomista Nacional (PAN), que «comenzaba a perder su fisonomía criolla; caudillos del tipo de Cayetano Ganghi, nacido en Nápoles, actuaban en los comités, sustituyendo a los característicos y bravíos jefes de parroquias» [Caballero 1975, 138-140].
Ganghi era un personaje curioso en la Argentina, pero muy común en los Estados Unidos. Allá proliferaban los individuos que facilitaban a los inmigrantes sus trámites para hacerse ciudadanos, esperando obtener a cambio sus votos. Los partidos norteamericanos eran los que organizaban estas actividades, por supuesto. En la Argentina, a pesar de este caso poco común, en general los extranjeros no se nacionalizaban. Y esto no era porque los partidos locales no trataran de conseguir su apoyo, sino porque la resistencia a perder su ciudadanía de origen era muy grande entre la mayor parte de los nuevos habitantes, como ya lo observara Sarmiento.
En el sector socialista con el tiempo el partido evolucionó hacia una forma de ortodoxia socialdemócrata que lo aisló un tanto del ambiente político local. Juan B. Justo rechazaba la «política criolla», y pensaba que el proceso inmigratorio seguiría con la misma intensidad durante décadas. Eso hubiera hecho posible una forma de acción distinta que la que de hecho se impuso cada vez más, pues seguía habiendo un muy numeroso país criollo, que buscaba otras formas de expresión. Esta disyuntiva se enfrentaba cuando los dirigentes del partido o del sindicalismo en general, viajaban al Interior, para ayudar a la formación de sindicatos. En 1905 el dirigente obrero socialista Gregorio Pinto, continuando la tarea iniciada por un compañero suyo, Adrián Patroni, intentó organizar sindicalmente a los trabajadores del azúcar. Pero no consiguió ningún efecto duradero, pues para que la gente local se moviera había que «ejercer el rol de monarca de un estado autoritario», y él se negaba a actuar de esa manera. Quizás tampoco pudiera hacerlo, aunque quisiera. Años después comentaría, un poco dubitativo:
Hemos contribuido sin querer a que la organización (en Tucumán) no continúe. Con las prácticas gremiales aprendidas no hemos podido ser capaces de decirles a los peones ‘vayan allá’, ‘quédense aquí’. Les hemos dicho ‘la asamblea resolverá’, la comisión, los estatutos… ‘no hay jefes entre nosotros’… y sigo creyendo que así he cumplido con mi deber pero duele decir que los peones azucareros siguen siendo monoteístas. Sin ídolo no hay lucha [Pinto 1909, 451].
La preocupación de los activistas obreros por el concepto de «ídolo» era común en aquel entonces. El periódico sindicalista revolucionario «Acción Socialista» decía en un editorial denominadoGénesis del ídolo, que «la imbecilidad del pueblo lo crea, y el caudillo no puede sino ser el prototipo del imbécil». A este editor, evidentemente, no le preocupaba ofender ni a su público ni a las autoridades. Seguramente pensaba que el progreso histórico iba a barrer con estos resabios del pasado y de la ignorancia, y que quienes no pertenecieran al sector esclarecido del pueblo no se tomarían el trabajo de leerlo.
En 1908 se dio una buena oportunidad de poner a prueba la capacidad dialéctica de los socialistas locales, ante una visita inesperada, la del dirigente italiano de la izquierda del Partido Socialista de aquel país, devenido reformista, Enrico Ferri. Éste, que vino a dar una serie de conferencias, argumentó que en un país sin una fuerte industria el socialismo no podría arraigar, y por lo tanto sería mejor que el partido adoptara el nombre de Radical, o Radical-Socialista, disputando el lugar que mal ocupaba ese «partito della Luna» (la UCR) dirigido por un misterioso e inescrutable caudillo. Justo le respondió que tanto Australia como Nueva Zelanda, a pesar de no tener una industria poderosa, tenían importantes partidos laboristas, debido a la presencia de un sindicalismo temprano, estimulado por la escasez de mano de obra. Argentina, como Australia, podía no estar industrializada, pero tenía un desarrollo capitalista bastante avanzado, tanto en el campo como en el comercio y los servicios. Ferri le contraargumentó que el partido australiano era más radical que socialista, debido a la gran moderación de su plataforma (semejante, en eso, a la de los argentinos), e insistió en sus consejos.
En realidad, Ferri se equivocaba al plantear la semejanza entre los laboristas australianos y los radicales europeos, porque había una fundamental diferencia en la característica clasista de sus electorados. Pero además, ¿por qué tenía que llamar al movimiento dirigido por Yrigoyen «Partito della Luna», caracterización que obviamente Justo compartía? Justo, y muchos otros en su tiempo, no sólo socialistas sino también anarquistas e intelectuales progresistas, creían que el flujo masivo de inmigrantes europeos continuaría hasta que el país se convirtiera en una verdadera Australia latina, reduciendo a los componentes nativos a números poco significativos en el lejano Interior. El problema, sin embargo, era que el país moderno, especialmente su clase obrera urbana y la burguesía industrial y comercial, estaba formado por una enorme proporción de extranjeros, sin derechos de ciudadanía. Es así que el público natural de un partido socialista, así como el de un partido liberal burgués serio, estaban relativamente ausentes de los comicios. El país político, el país que votaba, no era moderno, excepto por los terratenientes, quienes controlaban al partido conservador (con ése u otros nombres) y arreaban a las urnas a sus peones y a sectores clientelísticos de las clases medias nativas. Los Radicales, para poder competir electoralmente, tenían que basarse en sectores alternativos de ese país arcaico, y por lo tanto no podían menos que convertirse en un «partito della Luna», o sea, en un populismo dirigido por sectores marginales de las elites [Ferri 1908; Justo 1908; Testena 1911].
Fascismo y antifascismo
El fascismo tuvo mucha influencia en la Argentina, aunque no principalmente entre la comunidad italiana residente. Ésta, sobre todo en sus sectores burgueses, tuvo simpatías por el régimen que imperaba en la Península, pero sin un particular activismo político. La influencia se dio más bien a través de sectores de intelectuales nacionalistas, y de grupos del clero y de las Fuerzas Armadas. El fenómeno se dio también otros países de la región, principalmente en Chile y en el Brasil, aunque tampoco ahí tuvo sus principales cauces en la comunidad inmigrada. En Chile se dio en la dictadura, claramente inspirada en el régimen mussoliniano, del Gral Carlos Ibáñez (1927-1931), ero no dejó rastros muy marcados en el sistema político nacional. En el Brasil impactó entre sectores de militares jóvenes, los tenentes, que protagonizaron dos importantes rebeliones armadas, en 1922 y 1924 y que luego tuvieron influencia en el régimen varguista, especialmente después de la instalación del Estado Novo dictatorial (1937-1945), que adoptó elementos de la legislación laboral y corporativa italiana, pero sin ser capaces de organizar un partido de masas. Cuando Getúlio Vargas, al ser depuesto en 1945 por un golpe militar liberal, terminó ahora sí armando dos partidos políticos, ninguno tenía simpatías fascistas. Durante los años treinta había existido un importante movimiento fascista, con simpatías hitlerianas, el Integralismo, que tuvo muchos seguidores aunque nunca llegó al poder [Di Tella 1993; Di Tella e Devoto 1998; Rojas Flores 1993; Spina Forjaz 1978]. En la Argentina muchos integrantes militares y civiles del golpe de 1943 contra el gobierno conservador fraudulento existente desde 1930 tenían simpatías fascistas o franquistas. Entre ellos se contaba Juan Domingo Perón, quien sin embargo también había recibido influencias apristas y del cardenismo mexicano. El movimiento político que él creó, aunque siguió teniendo elementos de ese tipo en su seno, los fue paulatinamente descartando. El peronismo, a diferencia del fascismo, tuvo como sus principales enemigos a las clases altas del país, cuyos equivalente italianos en cambio dieron un fuerte apoyo al Duce [Di Tella 2009; Piñeiro Iñíguez 2010].
Entre los exiliados antifascistas llegaron a la Argentina, a fines de los años treinta, el filósofo marxista Rodolfo Mondolfo y el sociólogo Gino Germani, que se distinguieron en la cultura argentina. Ya antes había llegado un nutrido grupo de socialistas y miembros del grupo Giustizia e Libertà, inspirado por los hermanos Rosselli, como Sigfrido Ciccotti (hijo del más conocido Ettore), quien estaba de vuelta de una etapa más revolucionaria y Nicola Cilla, que luego sería columna de Italia Libre, y liberales como Curio Chiaraviglio y sus hermanos, nietos de Giovanni Giolitti, que se consideraban “liberales hereditarios”, además de periodistas como Mario Mariani y E. Giovanola. Este grupo, con el apoyo del industrial Torcuato Di Tella, organizó el grupo Italia Libre y participó en la Conferencia de Montevideo de 1942, dirigida por el Conde Sforza (de quien se pensó que podría llegar a ser “el De Gaulle italiano”), a donde concurrieron exiliados de diversos países del mundo. De Buenos Aires iban también fondos para consolidar a la Concentrazione Antifascista, dirigida por el socialdemócrata Filipp Turatgi, que además hacía publicar la hoja humorísrtica «Il Becco Giallo», de Alberto Giannini. Ya en 1929 había estado en el asa del Pueblo el socialista de orientación sindicalista soreliano (ya muy reciclado) Arturo Labriola. En Buenos Aires operaban también los hermanos Mosca, editores de «L’Italia del Popolo», de izquierda radicalizada. Todo este grupo estuvo muy enfrentado con el sector militar nacionalista que accedió al poder con el golpe de 1943, y con su heredero, Juan Domingo Perón.
La posguerra y las renovadas relaciones comerciales y empresarias
En la posguerra, ya antes de iniciarse el “milagro italiano”, las relaciones comerciales se intensificaron, y se renovó el flujo inmigratorio, llegando por unos años a niveles absolutos casi parecidos a los de inicios del siglo (aunque, por cierto, sobre una población total argentina mucho mayor). Este flujo aportó trabajadores calificados, técnicos y empresarios. Entre estos últimos se destacó Agostino Rocca, creador de un gran conjunto industrial y de servicios, cuya familia mantuvo siempre una pata en Italia y otra en la Argentina, a diferencia de lo que había ocurrido con casi todos los casos semejantes cincuenta años atrás. Este puente puede ser un modelo de la relación tanto económica como cultural y política entre ambos países. También en niveles más populares, y de profesionales dedicados a las ciencias sociales o a la tecnología, son cada vez mayores los casos de familias que mantienen también ellas una pata en la Península y otra en el Río de la Plata. Y los apellidos italianos han llegado a niveles presidenciales, y son cada vez más frecuentes en individuos destacados en muchos órdenes de actividad, que adoptan la doble nacionalidad, a tal punto que se podría hablar que de este lado del océano existe una especie de Quebec italiano, o una Australia latina. La “excepcionalidad argentina” está desapareciendo, con la superación de los traumas que ha dejado más de medio siglo de luchas internas. Y así como Italia ayudó a poblar a la Argentina, quizás la Argentina contribuya en estos nuevos tiempos a “ripopolare l’Italia con italiani”, como se oye decir cada vez más en la Península.