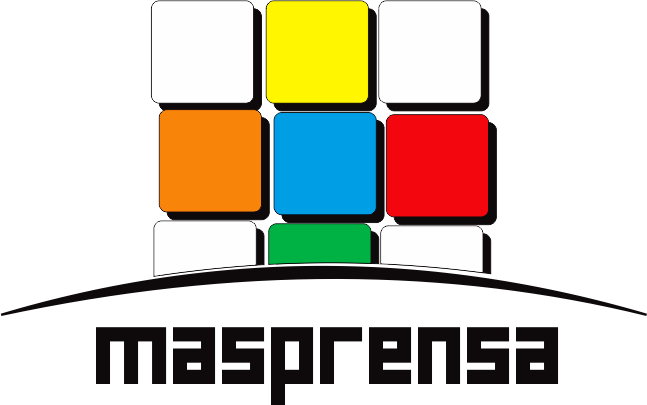Por Karin Hiebaum
Corresponsal Internacional

El año 1989 concluyó con un gigantesco THE END. La caída del muro de Berlín marcó el fin de la guerra fría y la parusía incontestada de la democracia liberal. Anticipándose unos meses a la caída del muro, un oscuro consultor del Pentágono había publicado un artículo en el que afirmaba que la universalización del modelo democrático de occidente suponía el punto final en la evolución ideológica de la humanidad. O dicho en términos más amplios, el mundo asistía al “fin de la Historia”.
Francis Fukuyama se convirtió, a raíz de ese artículo, en el icono intelectual de la nueva era. Todo el que aspirase a figurar en el debate público tenía que posicionarse, a partir de entonces, en torno a esa idea que encapsulaba el Zeitgeist del occidente victorioso. La tesis –desarrollada en un libro publicado en 1992 – provocó un escándalo que dificultó su análisis en frío. ¿Qué quería decir exactamente Fukuyama?
Pero la gran pregunta nos la formulamos treinta años después. Tras tres décadas de sobresaltos políticos, crisis económicas, terrorismo, fundamentalismos religiosos, conflictos étnico-raciales, populismos, pandemias, invasiones y guerras: ¿nos encontramos realmente en el fin de la Historia? ¿No estamos más bien ante su retorno? ¿No asistimos a la aceleración de la misma?
Diagnóstico de un mal de siglo
El fin de la Historia es una idea esencialmente eurocéntrica. “Occidente” se configura en ella como el centro y el protagonista de la historia universal. Formulada tras el derrumbe del socialismo, la primera objeción que esta tesis provocó – la fuente del escándalo inicial – fue la acusación de vehicular una apología del neoliberalismo triunfante. Fukuyama se situó desde el principio en la diana de una crítica que se apresuró a condenarle – en muchos casos sin haberle leído – como el ideólogo de un imperialismo deseoso de “congelar” la Historia cuando más le convenía: en el momento de la generalización del capitalismo liberal como único modelo pensable. En cierto modo así era, pero el entusiasmo del autor americano era bastante más matizado.
Ciertamente, Fukuyama se felicitaba por la generalización de la democracia y de la “sociedad abierta” capitalista. Sin embargo, su libro de 1992 también puede leerse de otro modo, y no es nada inocente que desde su mismo título – El fin de la Historia y el Último Hombre– se sitúe en una perspectiva nietzscheana.[1]Su interpretación de la Historia traslucía una melancolía cierta ante la victoria final de ese sujeto neoliberal que, consagrado a los objetivos de seguridad, egoísmo y autosatisfacción, representa la victoria final de la parte menos humana y más animal del ser humano: ese “Último hombre” que Fukuyama identifica con la figura del burgués. Para Fukuyama, en ninguna parte como en los Estados Unidos de América está tan adelantado ese proceso de triunfo global de la mediocridad. En último extremo, este argumento le llevaba a concluir que “la política norteamericana es una conspiración contra la grandeza”.[2] Y es que las credenciales intelectuales de Fukuyama no son precisamente Popper, Hayek y Milton Friedman, sino la tradición centroeuropea de pesimismo cultural que, a través de Nietzsche y Heidegger, fue llevada a su conclusión por el pensador de origen ruso Alexandre Kojève.
Una segunda objeción – seguramente de más peso – consiste en preguntarse cómo es posible hablar de “fin de la Historia” ante la miríada de acontecimientos que se aceleran a un ritmo vertiginoso. Desde ese punto de vista, el fin de la Historia no habría sido más que un breve espejismo de unos pocos años: los del “momento unipolar” tras la victoria indiscutida de los Estados Unidos en la guerra fría.
Lo cual nos lleva a enlazar con una tercera objeción, la definitiva: en un mundo multipolar el supuesto “Fin de la Historia”, de existir, tendría un carácter geográficamente limitado, en cuanto el occidente “poshistórico” sigue rodeado de sociedades radicalmente “históricas”.
Aun aceptando el carácter pertinente de estas críticas, debemos afirmar que el fin de la Historia no es una idea desencarnada, confinada en el limbo de las abstracciones. Todo lo contrario, se trata de un modelo que nos permite situar en un contexto teórico preciso fenómenos concretos de la actualidad, tales como la satelización geopolítica de Europa, el impasse del proceso de construcción europea, el declive demográfico del continente, los procesos de sustitución poblacional y el nihilismo cultural posmoderno, entre otros muchos. Obtenemos de esta forma un diagnóstico de lo que podríamos calificar como nuestro “mal del siglo”, que no es tanto el ocaso de un mundo como la pérdida de su significado.
Música sin partitura
Ante todo, conviene aclarar que el Fin de la Historia no significa el fin de los acontecimientos. El problema de este concepto es que se ha extrapolado desde el campo filosófico al periodístico. Pero las interpretaciones periodísticas no ayudan aquí. Se trata de una argumentación filosófica y debe ser objeto de lectura en esos términos
Está claro que continuará habiendo crisis, conflictos y guerras. Lo que el fin de la Historia significa es que estos acontecimientos ya no tendrán un sentido superior, y no lo tendrán porque no serán más que desviaciones o accidentes respecto de “lo perfecto”, y no encontrarán más salidas que un retorno a lo perfecto: al estado del hombre acabado y que ya ha realizado todo lo esencial que tenía que realizar. Ese estado – dicho sea, en su auto-denominación triunfalista – es el “Orden Liberal”. Ése es el sistema en el que el hombre como ser histórico se consuma y acaba, porque ya no siente la necesidad de superarse a sí mismo ni de transformar los principios que lo gobiernan. El ciudadano del Orden Liberal es “el hombre satisfecho, narcisista, que no ha de darse a sí mismo más vueltas teóricas ni prácticas del tipo de aquellas vueltas y vuelcos esenciales en los que consistió su propia autoproducción. Ese hombre se instala en una inmediatez cuasi animal, en una especie de retorno a lo biológico”.[3]La Historia se ve sucedida por una especie de “presente eterno” —la post-historia— en el que la realidad ya no es cuestionada, en el que la acción del hombre ya no se inscribirá en la perspectiva de la auto-superación y la transformación, sino en la de la auto-preservación y el conformismo.
La temática del fin de la Historia – y la caracterización de los nuevos tiempos “poshistóricos”— está en el centro de la reflexión intelectual de nuestra época, si bien —signo de los tiempos— de forma desestructurada y dispersa, desvinculada de los esfuerzos de exposición sistemática propios de los siglos precedentes. Funciona a la manera de una intuición subyacente a todo análisis, casi como una constatación banal, como una “música sin partitura” que desde hace décadas se expresa en la obra de sociólogos, novelistas, filósofos, politólogos, historiadores, artistas, y que apunta en una dirección: estamos en una suerte de “presente eterno” ahistórico, en una especie de limbo o tierra de nadie marcado por el vacío.
El fin de la Historia tiene una filiación precisa: nace de la interpretación dialéctica de la Historia acuñada por Hegel; adquiere expresividad simbólica en una de las imágenes más conocidas de Nietzsche – el Último Hombre” descrito en el prólogo de Así habló Zaratustra; reaparece con diversos matices entre las corrientes positivistas y materialistas en la obra de pensadores como Cournot, Karl Marx o Max Weber. Pero, sobre todo, es desarrollada y formulada como paradigma por uno de los pensadores más enigmáticos del siglo XX: Alexandre Kojève.
Un aplicado burócrata
Nacido en el seno de una acaudalada familia rusa exiliada tras la Revolución de 1917, Alexander Kojève fue alumno de Karl Jaspers en Heidelberg, donde estudio chino y sánscrito y obtuvo un doctorado.[4]Fuertemente influenciado por Marx y Hegel, se estableció en París y se hizo cargo de un seminario sobre la Fenomenología del Espíritu de Hegel entre 1933-1939. Este seminario fue seguido por las futuras celebridades del pensamiento francés de posguerra (Georges Bataille, Jacques Lacan, Raymond Aron entre otrosÂ) y adquirió con el paso del tiempo un aura mítica. Tras la guerra Kojève pasó a ocupar un alto cargo en el Ministerio de Economía francés, donde desempeñó un papel clave como uno de los arquitectos de la Comunidad Económica Europea. Kojève no se limitó a teorizar. En su faceta de aplicado burócrata, encarnaba ya el arquetipo del “fin de la Historia”.
Kojève fue mucho más que un intérprete de Hegel. No se limitó a una “relectura” del mismo, sino que desarrolló una reflexión original con la temática del “fin de la Historia” en el centro.
Al formular ese paradigma, Kojève se sitúa en la perspectiva hegeliana de interpretación de la Historia en términos dialécticos. Pero el suyo es un hegelianismo tamizado por la influencia de dos pensadores: Marx y Heidegger. De Marx, Kojève toma la idea de que es el hombre el que hace la Historia, y no el desenvolvimiento del Espíritu Universal que teorizaba Hegel. Pero de Hegel toma dos elementos clave: la idea de reconocimiento y la dialéctica del Amo y del Esclavo.
Para Kojève, es el deseo de reconocimiento lo que hace del hombre un ser con Historia. El afán de reconocimiento deriva de la realidad del hombre comoser auto-consciente. El hombre es una criatura auto-consciente porque, como sujeto, es capaz de percibirse a sí mismo como objeto. Su esencia es una dualidad íntima de sujeto y objeto, y eso es lo que le diferencia de los animales. Ahora bien, para el hombre no es suficiente con auto-percibirse: lo esencial es que los otros le perciban como tal sujeto. Eso es lo que le reafirma en su propia realidad, en su propia auto-percepción. El combustible íntimo del hombre es por tanto deseo de reconocimiento. Su afán de auto-creación, de auto-transformación, es alimentado por ese deseo que le empuja a hacer Historia.
Y aquí Kojève introduce otro concepto clave: la idea de negatividad. Para Kojève “el hombre es negatividad encarnada”; es “ese milagro que niega el ser que le ha sido dado y con ello transforma el mundo”.El afán de reconocimiento —sustrato de la historicidad del hombre— lleva al hombre a negar el mundo tal como es, y a negar incluso sus propios instintos naturales. Solo un ser libre es capaz de ello: el hombre. Esa negatividad, clave del ser del hombre, implica una reafirmación del Amo que llevamos dentro y la sumisión del Esclavo que llevamos dentro. ¿Cómo se satisface el deseo de reconocimiento? Venciendo el miedo a la muerte, arriesgando la vida para obtener ese reconocimiento. El Esclavo es el hombre que, aplastado por su instinto de auto-preservación, huye de la muerte. Al escoger la vida, el Esclavo se encadena por completo a la vida animal y se fusiona con el orden natural de las cosas.[5]
Es la lucha por el puro prestigio, por tanto, lo que pone la Historia en marcha. Negar para transformar, negar para crear, no ceder, confrontar la realidad, lucha entre opuestos. “El hombre no puede ser libre más que en la medida en que es histórico. Y al revés, sólo hay Historia allí donde hay libertad, es decir, progreso o creación, incluso negación “revolucionaria” de lo dado. Y como la libertad negadora implica y presupone la muerte, solamente un ser mortal puede ser verdaderamente histórico”.[6]
¿Cómo es ese Hombre libre que pone la Historia en movimiento?
Siguiendo a Hegel, Kojève señala que “el Hombre no es histórico más que en la medida en que participa activamente en la vida del Estado, y esta participación tiene su culmen en el riesgo voluntario para su vida que hay en una guerra puramente política. El Hombre “no es verdaderamente histórico o humano más que en la medida en que es, al menos en potencia, un guerrero”.[7]El caso paradigmático de la libertad humana no es el del viajero ante una encrucijada, sino “el del soldado dispuesto a actuar contra su instinto natural de auto-preservación, y ello por un principio, por una idea”.[8]
En un contexto post-histórico no tiene nada de extraño, por tanto, que la figura del soldado haya sido sustituida por la del mercenario, el gendarme o el trabajador humanitario. Así se explica también el eclipse de la idea de la muerte, hoy evacuada de su dimensión social y cuestionada por la fantasía del transhumanismo.[9]Jean Baudrillard lo describía en los siguientes términos: “ese individuo que hemos producido […] que protegemos en su impotencia, con toda la cobertura jurídica de los derechos del hombre […] es el individuo terminal, sin esperanza ni de descendencia ni de trascendencia. Es el hombre condenado a la esterilidad hereditaria y a la cuenta atrás. Es el individuo fin de ciclo y fin de especie, y no le queda sino tratar desesperadamente de sobrevivir […] es el Último Hombre, del que hablaba Nietzsche. Y precisamente porque es el último, no puede ser sacrificado”.[10]
Así se entiende también la parálisis militar de Europa, la dejación de su soberanía, su conversión en un satélite sumiso. En buen liberal consciente, el europeo actual nunca aceptará la expropiación de su bien más precioso: su vida. ¿Quién está dispuesto a morir por la bandera del arco iris? El hombre poshistórico podrá justificar la guerra, podrá incluso exaltarla, pero hará que otros mueran por él. Es la era de las guerras interpuestas (proxy wars).
El mundo Lennon
La Historia —señalan Kojève y su discípulo Fukuyama— termina cuando los hombres alcanzan un estado de satisfacción final en diferentes ámbitos. Ese es el momento en que la oposición entre el Amo y el Esclavo desaparece. El deseo de gloria – que el autor norteamericano denomina megalothymia – es derrotado, sublimado y canalizado hacia la vida económica. El capitalismo es el modelo económico del fin de la Historia: la uniformidad en los modos de producción y de vida y la prosperidad global que proporciona hacen innecesario el comunismo. Ya en 1948 Kojève predecía que el modelo económico norteamericano prevalecería sobre el soviético, y designaba al American way of Life como el propio de la era poshistórica.[11]En el plano psicológico, el deseo de reconocimiento del hombre encuentra su satisfacción en el marco garantista de la democracia liberal. En el ámbito político, el fin de la Historia se traduce en un Estado Universal y Homogéneo, en el que, como vaticinaba Engels, la política será sustituida por la administración de las cosas.
La desaparición de esa dimensión trágica de la Historia conlleva la desaparición del Hombre propiamente dicho, en tanto lo específico humano se identifica con “Acción que niega lo dado, oposición entre Sujeto y Objeto”. La desaparición del individuo libre e histórico significa “la cesación de la Acción, en el sentido fuerte del término”. Significa también la desaparición de la filosofía, porque si el hombre ya no encuentra razones para transformarse en un sentido interno, ya no tiene sentido que siga replanteándose los fundamentos de su conocimiento del mundo. La supresión de la filosofía en los planes de enseñanza cobra así todo su sentido. La filosofía —entendida como amor al saber, o búsqueda de la verdad— será sustituida por el saber en sí, por una mera acumulación de conocimientos, o lo que es peor: por una moralina funcional para la reproducción del sistema. La Religión, por su parte, se disolverá en un moralismo banal que dejará paso a la indiferencia o al ateísmo.
Sin embargo, “todo lo demás continuará indefinidamente: arte, amor, juego, etc.: en resumen, todo lo que hace al Hombre ‘feliz”. Es el guiño del “Último Hombre” que ha inventado la felicidad, descrito por Nietzsche en el Zaratustra. Es el hombre sin patria y sin religión que cantaba John Lennon. Escribía el politólogo norteamericano Allan Bloom que los hombres post-históricos “son como pastores ignorantes en medio de un sitio donde antaño florecieron grandes civilizaciones. Los pastores juegan con los fragmentos que aparecen en la superficie, pero sin percatarse de las magníficas estructuras de las que un día formaron parte”.[12]Ese hombre continuará habitando su entorno al igual que un animal en armonía con la naturaleza, y se limitará a responder con reflejos condicionados al aluvión de sonidos e imágenes que perciba. ¿Qué otra cosa es, sino, el control psicopolítico del enjambre digital?[13]
El sinsentido del llamado “arte contemporáneo” también revela, en este contexto, su auténtica dimensión. Para Kojève, el arte abstracto es el más adecuado a las condiciones de vida de la poshistoria. Y aquí establece una similitud inquietante: “Lo que en adelante pasará por cultura no estará basado en la autoconciencia —esto es, en el intento de plasmar ideas—sino en mera inmediatez, en impulso ciego e idiosincrasia. El “arte” no tendrá otra finalidad sino expresar lo inmediato, las impresiones idiosincrásicas de un artista particular. El “arte” será comparable a las redes de las arañas o a los nidos de los pájaros, la música a los sonidos de las cigarras o de las ranas. No habrá una verdadera cultura humana, sino solamente “arte por el arte”.[14]¿Encaja en esta descripción la cacofonía de las composiciones de música contemporánea? ¿O el arte donde todo equivale a todo y nada vale nada?
Parque temático
Paradoja suprema del “Fin de la Historia”: la Historia ha terminado, pero es más omnipresente que nunca. El pasado que no pasa se convierte en una obsesión. Y lo es, ante todo, como objeto de consumo o como objeto de condena.
Una contradicción que en realidad no lo es tanto. Ya Nietzsche alertaba – en su Segunda consideración intempestiva (1876) – de que la vida puede enfermar de un exceso de conciencia histórica, de que el exceso de historia nos convence de nuestra propia decrepitud y viene a compensar una falta de fuerza vital. Para el filósofo de Así habló Zaratustra,el historicismo estimula el placer de imitar, de cultivar lo inauténtico, supone el triunfo de la simulación y del espíritu del “como si.” El inmenso apetito de Historia es una prueba de la falta de combustible íntimo de una civilización, del olvido de su sentido de autosuperación y de lo sublime, de la pérdida de su “patria mítica”.[15]
En los tiempos post-históricos la “industria cultural” encuentra en la Historia una gran cantera. En contraste con el declive de la educación humanística, las sociedades posmodernas presentan una curiosa patología, que bien podría describirse como avidez por el consumo de Historia o “historiofagia”. Esta bulimia se retroalimenta al ritmo de las efemérides conmemorativas, de la proliferación de museos, de parques temáticos, de la restauración y extensión del patrimonio histórico en pueblos y ciudades, de las reivindicaciones de identidades y tradiciones, reales o imaginarias. La presencia masiva de la temática histórica en los circuitos del consumo cultural, en la industria editorial, en el audiovisual y en las ofertas de ocio conoce un incremento inusitado. Pero que el pasado esté presente no quiere decir que esté vivo. El politólogo francés Pierre Manent formula esta idea de la forma más clara:
“Las generaciones modernas miran hacia atrás de buen grado, miran las vías romanas, las catedrales, los palacios, admiran de buen grado esas obras, pero ello les da ocasión de constatar que son extrañas a los motivos que las produjeron —la fe en Dios, el deseo de gloria—, que consideran esos motivos como fundados en ilusiones, en resumen que esas obras son probablemente admirables, pero finalmente absurdas, y las generaciones modernas […] en vez de experimentar el deseo de imitar las grandes empresas del pasado, el deseo de ‘crear’, están contentas y aliviadas […] de no tener que superarse a sí mismas. ‘Guiñan el ojo’ porque experimentan un sentimiento de superioridad sobre todas las generaciones precedentes”.[16]
En la poshistoria el pasado ya no es portador de significados que habiten en nosotros. El pasado no incita a la acción sino a la distracción. Será revisitado y explotado hasta la saciedad. Podrá ser hasta venerado, pero no nos interpelará para crear algo comparable. Quedará relegado a retrospectivas y revivals, a materia prima para el canibalismo intelectual posmodernista. Depurado en espectáculo, el pasado se ofrece en forma de divertimento y de evasión, a la manera de actividad recreativa para residencia de jubilados. De jubilados de la Historia.
¿No es ésta una visión demasiado pesimista? ¿Acaso el interés por la Historia no revela un afán de arraigo? ¿Acaso el hombre posmoderno no trata de encontrar puntos de referencia comunitarios, elementos del pasado que le confirmen en su identidad? Es preciso desvelar el carácter ambiguo de esta “vuelta de la Historia”.
La recuperación de la Historia se inserta, preferentemente, en un patrón individualista de narcisismo y evasión: los consumidores “personalizan” su identidad siguiendo pautas de emotividad superficial. En las sociedades de tradición – escribe Gilles Lipovetsky – “la identidad religiosa y cultural era vivida como una evidencia, recibida e intangible, excluyendo las elecciones individuales. […] En la situación presente, la pertenencia identitaria es todo salvo instantánea […]: es un problema, una reivindicación, un objeto de apropiación de los individuos. La identidad cultural ha devenido abierta y reflexiva, un asunto individual susceptible de ser indefinidamente retomado”.[17]El discurso de las tradiciones – señala Alain de Benoist – marca también la clausura. “Lo que se convierte en objeto de discurso acredita por eso mismo que ya no es algo vivo. En nuestros días, todo se ha transformado en objeto de discurso. Ya no se vive, se observa vivir”.[18]
Los usos y abusos de la Historia presentan otra derivada: la de su explotación geopolítica. La proliferación de micro-nacionalismos, la fabricación de irredentismos, la creación de Estados “ex nihilo” en base a los intereses estratégicos de las grandes potencias. Kosovo y Montenegro son dos ejemplos flagrantes. Como lo es en España la construcción de “realidades nacionales” impulsadas por intereses crematísticos de elites locales. Las naciones históricas se ven sustituirlas por naciones de bricolaje, frágiles y fácilmente manipulables. En la era de los micro-nacionalismos la Historia se convierte en “historias” o “narrativas” (story-telling). La nación se convierte en oferta de supermercado.
Históricamente correcto
“Aquel que controla el pasado controla el futuro; aquel que controla el presente controla el pasado”, escribía George Orwell en 1984. El mundo post-histórico ejerce un control férreo del discurso sobre la Historia. El pasado es presentado como un espectáculo a consumir o como una culpa a expiar; como evasión o como acto de contrición.
La colonización del pasado se realiza, en nuestros días, aplicando un enfoque moral. El hundimiento de los grandes sistemas ideológicos – principalmente de izquierda – propició el retorno del discurso sobre la moral, más apropiado a una época marcada por el individualismo y el sentimentalismo superficial. Los valores morales— cuyo vector político-jurídico está en la ideología de los Derechos del Hombre — conforman una doctrina de mínimos que sirve en realidad para “dar una forma de respetabilidad a una acción política que se reduce, a partir de ahora, a la gestión anodina de los asuntos cotidianos”.[19]Por eso la recuperación de la Historia se efectúa a través del tamiz de la moral: las leyes de memoria histórica, los desagravios retrospectivos, la fiebre auto-inculpatoria, los revisionismos masoquistas, la cancelación del pasado… todo para sustentar la reconfortante idea de que, en contraste con nuestros predecesores, nosotros somos mejores, nosotros somos buenos.
Como vasta operación de pedagogía social, la reescritura de la Historia desemboca en lo “históricamente correcto”. “El debate público – escribe el historiador Alain Besancon – hace referencia constante a la Historia. Los hombres de la prensa y la televisión, los polemistas, los severos guardianes de la decencia intelectual, y, por debajo, los policías del pensamiento, encajan sus declaraciones en representaciones del pasado que son falsas. Que los verdaderos historiadores saben que son falsas”.[20]Un clamoroso ejercicio de anacronismo. La utilización de conceptos del presente para juzgar el pasado (que no para explicarlo) elude las necesarias contextualizaciones y relega la complejidad de la Historia en favor de una visión maniquea. Con un resultado: la alienación de las poblaciones respecto a su propia Historia.
“La Historia – escribe el periodista francés Jean Sevilia – constituye un terreno de exorcismo permanente: cuanto más las fuerzas oscuras del pasado son anatematizadas, más hay que justificarse de no mantener con ellas ninguna solidaridad. Personajes, sociedades y períodos enteros se ven así demonizados. Sin embargo, éstos no son más que un cebo artificial. El objetivo, por procuración, somos nosotros”.[21]Si nosotros somos, en gran medida, producto de nuestra Historia, nosotros estamos también “contaminados” de maldad. Nuestra Historia es mala, ergo debemos alejarnos de ella. Entra aquí en juego un imaginario de culpa y de expiación, sólidamente arraigado en Europa. La condena ritual del propio pasado conforta al europeo en su estado de beatitud poshistórica.
La visión moral del pasado tiene, una vez más, otra aplicación geopolítica: el recurso abusivo a la analogía histórica. La forma más socorrida consiste en amalgamar situaciones y contextos actuales con el museo de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. De esta forma cualquier desafío al “Orden Liberal” – y a los Estados Unidos como su brazo ejecutor – será presentado, de forma rutinaria, como el zarpazo de una hidra sangrienta con las cabezas de Hitler y Stalin. Se proscribe así cualquier posibilidad deconsideraral enemigo, no como el Mal absoluto, sino como un adversario con quien se podría (eventualmente) negociar. Cualquier atisbo en este sentido será presentado como una nueva “capitulación de Munich (1938)”, lugar común de intelectuales orgánicos, periodistas midcult y analistas de todo a cienÂ. La indignación moral mata cualquier aproximación política; no en vano “la moral es un valor en alza en el momento en que la política es un valor en baja”.[22]
El vacío como proyecto
Si en los años 1990 Fukuyama fue el heraldo del Fin de la Historia, la Unión Europea ha sido, desde los inicios, su proyecto piloto. Un galimatías burocrático-institucional que cobró vida propia, y en el que la visión del estadista dio paso a la competencia del contable y a la probidad del tendero.
Para empezar, la Unión Europea carece de una idea clara sobre el elemento de partida de toda construcción política: la idea de frontera. Comprometida en un proceso de ampliación que parece no conocer límites, esta Europa se define no por lo que la distingue del resto de la humanidad, sino por lo que la une a la misma: los valores universales de democracia y derechos humanos. Su origen está en el cansancio histórico de los europeos tras el trauma de 1914-1945, en el deseo europeo de hacer tabla rasa. En ese sentido, se sostiene sobre una quiebra en la línea de continuidad de las naciones europeas con sus Historias nacionales.
“¿Cuáles son los valores europeos? – se pregunta Pierre Manent–. El valor que los resume todos es la ‘apertura al Otro’, un universalismo ‘sin fronteras’. La particularidad europea reside entonces en una apertura particularmente generosa a la generalidad, o a la universalidad humana. […] Está claro entonces que no mencionamos a Europa sino para anularla. ¡Nosotros solo conocemos la humanidad! Nosotros ya no tenemos una existencia propia, ya no queremos ninguna forma — que sería necesariamente particular— de tener un ser propio”.[23]Búsqueda de la pureza, aspiración a la inocencia poshistórica.
El método funcionalista– diseñado por Jean Monnet y Robert Schumann – apuntaba a tejer gradualmente una red de vínculos económicos e institucionales de carácter irreversible entre los pueblos europeos, de forma que esa red diera paso —en un estadio posterior— a una unidad política. Un enfoque que probó su eficacia, excepto en su designio final: la unidad política. En algún momento del proceso el método fagocitó al objetivo último. La Unión Europea se resignó a ser, en el ámbito geopolítico, un apéndice estratégico de los Estados Unidos. El problema es que una unidad política no se sostiene, en último término, sobre un entramado institucional sin alma. Se sostiene sobre una visión, sobre una voluntad, y eso es precisamente de lo que la Unión Europea carece.
El filósofo alemán Peter Sloterdijk señalaba el nacimiento de una “virtud europea”: la de carecer de una idea general acerca del mundo como totalidad. Y escribía: “Bruselas ha sido desde el principio la capital del vacío par excellence”.[24]Para el filósofo Ulrich Beck Europa es “el triunfo de la vacuidad sustancial”. Para el politólogo Marcel Gauchet, Europa es un “objeto político no identificado”.[25]Para Pascal Bruckner Europa es “la apoteosis de la desencarnación. Como su pasado está maldito, debe abjurar de él a todo precio, y no ser más que un impulso hacia los otros, una idea pura capaz de trascender las fronteras”.[26]Este vacío interior, en última instancia, acaba pervirtiendo los términos de la famosa apertura al Otro. Abrirse al Otro supone dialogar con él. Pero como señala el pensador católico Marcello Pera, “el diálogo no sirve para nada, si de antemano uno de los dialogantes ha declarado que una tesis es igual a otra”. Abrirse al otro supone, llegado el caso, integrarlo. Pero “para integrar a alguien hay que tener primero bien claro dentro de qué se le quiere integrar. Porque integrar es distinto a agregar.[27]La Europa bruselense es una agregación de poblaciones de diferente procedencia, un conglomerado sin más nexo de unión que la obsesión por el consumo, pero sin voluntad ni principios rectores. Una situación potencialmente explosiva.
Como parque temático posthistórico, Europa es una construcción para tiempos de bonanza. Su función es la de liderar a la humanidad rezagada hacia un universo ecuménico, sincrético y pacificado, la de persuadir con su soft power para que los escépticos se muestren previsibles y razonables, multiculturales y eco-compatibles, mientras las elites europeas levitan en la pompa ingrávida de sus “valores” inclusivos, tolerantes, resilientes y sostenibles. Una verbosidad auto-complaciente que suena cada vez más hueca. El mundo le ha tomado la medida a esta Europa.
¿Cómo son posibles estas cosas?
Treinta años después del anuncio del fin de la Historia, debemos constatar que el mundo poshistórico se asemeja, cada vez más, a un pequeño apéndice geográfico en la gran masa euroasiática. Un protectorado cada vez más insignificante, dentro de un mundo que más se parece al descrito por Clausewitz que al descrito por Kant en su Ensayo sobre la paz perpetua. El fin de la Historia fue, para Europa, el adiós feliz a la Realpolitik. Como escribía atinadamente Philippe Muray “cabe preguntarse, en efecto, para qué podría todavía servir una conducción ‘realista’ de las relaciones internacionales en una época que ha perdido lo real, y que no cesa de felicitarse por ello”.[28]
Por mucho que se empeñen los burócratas eurolándicos, el mundo no es como ellos lo pintan. Un ejemplo: cuando en una comunicación de 2001 la Comisión Europea asociaba el racismo y la xenofobia a “la creencia en la raza, en el color, en la descendencia, en la religión y la fe, en el origen nacional o étnico, como factores que determinan la aversión a los individuos”, estaba intentando poner fuera de la ley a los factores que se alzan en el camino hacia el “Estado Universal Homogéneo” del fin de la Historia. Es decir, intentaba proscribir la adhesión espontánea de los seres humanos a las especificidades históricamente determinadas de las naciones, de las comunidades étnicas y de las creencias.[29]Un designio ideológico-dogmático que se da de bruces con la realidad. Por eso sólo puede ser impuesto por la fuerza.
¿Por la fuerza? “¿Cómo son posibles estas cosas – gimen las almas piadosas– en pleno siglo XXI?”
Aquí subyace un equívoco sobre el significado último del fin de la Historia, sobre lo que Fukuyama anunciaba hace más de treinta años. ¿En qué consistía en realidad?
En el fugaz “momento unipolar” de la posguerra fría. Y con él, el inicio de la Larga Guerra del Pentágono. El “Gran Tablero” de Brzezinski. El proyecto de “Nuevo Siglo Americano”. Los Estados Unidos como “superpotencia benigna” promotora de “principios y valores”.
¿Qué fue lo que vino después?
La guerra del Golfo. El “imperialismo humanitario”. El bombardeo de Serbia. La desmembración de Yugoslavia. El Homeland Security Act. El Patriot Act. La expansión de la OTAN. La carrera de armamentos. Las “revoluciones de colores”. La crisis financiera de 2008. El terrorismo islamista. Las “primaveras árabes”. La destrucción de Afganistán. La destrucción de Iraq. La destrucción de Libia. La destrucción de Siria. Los seis millones de muertos. El Califato Islámico. La crisis de refugiados. El resurgir de Rusia. El auge de China. Las sanciones. El populismo. El Bréxit. La elección de Trump. Las guerras culturales. La “cancel culture”. El coronavirus. El “gran reseteo”. Las “psyops”. La guerra del algoritmo. La guerra en Ucrania. La guerra híbrida. La militarización de todo. La amenaza atómica. La guerra total.
El camino hacia el fin de la Historia no es un suave discurrir por la avenida del Progreso. No es una progresión dialéctica por la senda de la concordia. Todo lo contrario. Se trata de un proyecto agresivo de coacción, de control y de hegemonía violenta, sostenido por la mayor acumulación de poder militar que el mundo ha conocido. La dialéctica del futuro no será la tradicional entre progresistas yconservadores, sino la establecida entre el presente poshistórico del Orden Liberal y las “potencias revisionistas” decididas a transgredir ese orden de cosas.[30]
¿Retorno de la Historia? En realidad, ésta nunca se había ido. Lo que ocurre es que mientras unos la hacían otros se habían apeado de ella. Ésa es la realidad que subyace tras los pulcros razonamientos y tras el rostro apacible de Fukuyama. Negación, transformación, confrontación, destrucción creadora, el Hegemón y los satélites, dialéctica del Amo y del Esclavo. ¿No era esa la esencia de la Historia?
[1]Francis Fukuyama,El fin de la Historia y el último hombre.Planeta 1992.
[2]Shadia B. Drury. Alexandre Kojève. The roots of postmodern politics. St Martin’s Press, 1994, p. 186.
[3]Manuel Jiménez Redondo, prólogo a Alexandre Kojève, Introducción a la Lectura de Hegel,Editorial Trotta 2016, pp. 9-11.
[4]Alexandre Kojève nació en Moscú en 1902 con el nombre Aleksandr Vladimirovich Kozhevnikov. Murió en Bruselas en 1968, mientras intervenía en una sesión de trabajo de la Comunidad Económica Europea.
[5]Shadia B. Drury, Alexandre Kojève, the Roots of Postmodern Politics. St Martin´s Press, New York. 1994, pp. 21, 69-70.
[6]AlexandreKojève “ La idea de la muerte en la filosofía de Hegel”, Apéndice II de Introducción a la lectura de Hegel, Editorial Trotta 2016, p. 617. Es significativo que en la Ilíada sólo los mortales alcanzan la alta seriedad de la tragedia, mientras los dioses inmortales parecen simplemente cómicos, especialmente cuando parecen “luchar” (F. Roger Devlin, Alexandre Kojève and the Outcome of Modern Thought. University Press of America 2004, p. 59.p. 67).
[7]Alexandre Kojève “ La idea de la muerte en la filosofía de Hegel”, Apéndice II de Introducción a la lectura de Hegel, Editorial Trotta 2016, p. 619.
[8]F. Roger Devlin, Alexandre Kojève and the Outcome of Modern Thought. University Press of America 2004, p. 59.
[9]El filósofo francés Rober Redeker ha escrito dos ensayos iluminadores a este respecto: Le Soldat Impossible, ed. Pierre Guillaume de Roux 2014, y L´Éclipse de la Mort.Desclée de Brouwer 2017.
[10]Jean Baudrillard. Écran total, Galilée, 1997, p. 80
La figura del Esclavo no tiene en Kojève una connotación peyorativa. El Esclavo es una figura dinámica, cambiante, que a través de su trabajo niega la realidad dada y transforma el mundo. El Amo, por el contrario, es un impasse, una figura estática. El Amo es el catalizador que pone la Historia en movimiento, pero es el Esclavo quien la hace avanzar. A nivel ideológico, el Esclavo debe conquistar el miedo a la muerte. El estoicismo, el escepticismo y el cristianismo son, para Kojève, ideologías de Esclavos. El Fin de la Historia sería la politización del cristianismo –entendido como “moral de Esclavos” – frente al principio masculino de “reconocimiento” y de prueba en el campo de batalla. Como forma política del fin de la Historia, el liberalismo es la secularización del cristianismo. Con su trabajo, el Esclavo domestica la naturaleza y erradica su capacidad de amenazar al ser humano, transforma el mundo en un Hogar.La muerte se desvanece, y con ella la figura del Amo. En ese sentido el “fin de la Historia” sería la victoria definitiva del Esclavo. Shadia B. Drury, Obra citada, pp. 29-39. Jeff Love, The Black Circle. A life of Alexander Kojève. Columbia University Press 2018., pp. 124-131, 188.
[11]Lutz Niethammer, Posthistoire. Has History Come to an End?Verso 1992, p. 67.
[12]Allan Bloom. The Closing of the American Mind, Simon and Schuster, p. 239
[13]Byung-Chul Han, Psicopolítica.Herder 2014.
[14]Alexandre Kojève, Introduction to the reading of Hegel, citado en Gregory Bruce Smith: Nietzsche, Heidegger and the transition to postmodernity, University of Chicago Press, 1996, p. 53
[15]Friedrich Nietzsche Seconde considération intempestive. De l´utilité et de l´inconvénient des études historiques pour la vie. Flammarion, 2006. Estudio introductorio a cargo de Pierre-Yves Bourdil. También: Rüdiger Safranski, Nietzsche, biographie d´une pensée. Solin/Actes Sud, 2000.
[16]Pierre Manent, Cours Familier de Philosophie Politique.Gallimard 2006, p. 212
[17]Gilles Lipovetsky. Les Temps Hypermodernes, p. 92-93. Grasset, 2004.
[18]Alain de Benoist. Dernière année. Notes pour conclure le siècle. L´Age d´Homme, 2001. p. 77.
[19]Alain de Benoist “Minima Moralia”, en Critiques, Théoriques. L’Age d’Homme, p. 514.
[20]Cita de Alain Besancon (Peut-on encore débattre en France?Plon-Le Figaro) recogida por Jean Sévillia en Historiquement correct, Perrin, 2003.
[21]Jean Sévillia. Obra citada,p. 12
[22]André Comte-Sponville. “Beatitude et Desespoir”. Entrevista en la revista Krisis, nº 7, febrero de 1991.
[23]Pierre Manent. La Raison des Nations. Réflexions sur la Démocratie en Europe, Gallimard, 2006. p. 93.
[24]Peter Sloterdijk. Si Europa despierta, p. 58. Pre-textos, 2004.
[25]Marcel Gauchet, La Condition Politique.Gallimard 2005, p. 499.
[26]Pascal Bruckner, La Tyrannie de la pénitence. Essai sur le masochisme occidental. Grasset, 2006. P. 112.
[27]Marcello Pera, Sin raíces. Europa, relativismo, cristianismo, Islam. Marcello Pera-Joseph Ratzinger. Península, pp. 47 y 89
[28]Philippe Muray,Après l’Histoire, Gallimard, 2007, p. 382.
[29]F. Roger Devlin, Alexandre Kojève and the Outcome of Modern Thought.University Press of America, 2004, p. 154.
[30]En un nuevo libro – El Liberalismo y sus Descontentos– publicado a los treinta años de su Fin de la Historia, Fukuyama levanta acta de las potencias revisionistas que arruinan su tesis. Presentado como “una defensa del liberalismo clásico”, el libro ofrece lo que cabe esperar de un consultor del Departamento de Estado: una colección de piadosos consejos para salvar los muebles. Liberalism and Its Discontents. Profile Books, 2022.