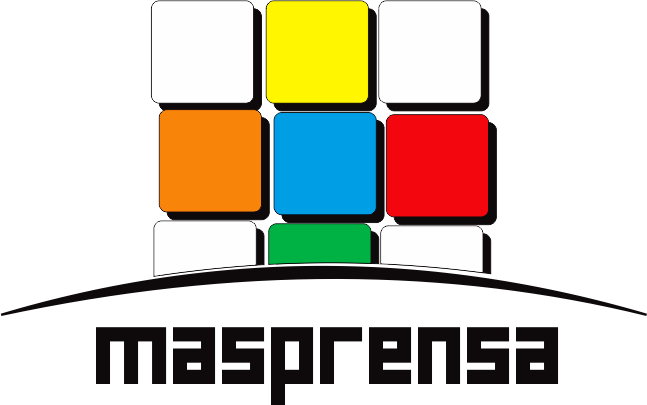Karin Silvina Hiebaum – International Press
La historia moderna de la Argentina comienza con el reconocimiento de la realidad que la desafiaba a mediados del siglo XIX. En el plano intelectual, el reconocimiento estuvo a cargo de un coloso, Juan Bautista Alberdi. Basta volver a las Bases , escrito en 1852, para confirmarlo.
¿Qué vio Alberdi? Primero, al país pobre y despoblado que lo rodeaba. Segundo, que a ese país desolado se le había presentado una oportunidad. Vio la cárcel de nuestra terrible pobreza y el hueco por donde podríamos liberarnos de ella.
La Argentina era por entonces uno de los países más atrasados de América latina. Naciones como Brasil, Chile, Perú y Paraguay la superaban largamente. Pero un terremoto había abierto un hueco en nuestra cárcel. Ese terremoto era la industrialización europea. En Europa se concentraban tumultuosamente grandes capitales y grandes aglomeraciones urbanas. A Europa le empezaban a sobrar recursos y gente. Le empezaban a faltar alimentos y espacios donde invertir y emigrar.
Unos pocos países parecían llamados a complementar el vertiginoso desarrollo europeo. Tenían que albergar grandes espacios vacíos para recibir capitales e inmigrantes. Tenían que ser capaces de producir y exportar alimentos. Tenían que ser culturalmente afines a la Europa que los fecundaría.
Esos países eran cuatro: Canadá, Australia, Nueva Zelanda y la Argentina. También podrían beneficiarse con la ocasión europea otros dos países, los Estados Unidos y Brasil, pero ellos contaban además con una inmensa frontera interior.
Huérfanos de esta frontera, los cuatro países mencionados se aferraron a la oportunidad europea, anexándose formal o informalmente al imperio británico que la controlaba. Canadá, Australia y Nueva Zelanda ya eran esa parte del imperio que dio en llamarse el Commonwealth británico . La Argentina, sin pertenecer institucionalmente a él, se le sumó en los hechos.
La opción alberdiana era, por cierto, ideológicamente discutible. Atrás quedaría el sueño de una Argentina gaucha desafiante, intransigentemente fiel a su herencia hispanoamericana. Pero la realidad, dice el refrán, «tiene cara de hereje». Según el descarnado realismo de Alberdi, sólo un tren salía de la estación del subdesarrollo. La opción no era subirse a otro tren supuestamente mejor, sino tomar el único que había o perderlo.
En el Facundo , Domingo Faustino Sarmiento admiró y denunció, al mismo tiempo, con inigualada elocuencia, a esa Argentina auténtica pero irrealizable que plasmaría su sublime canto de agonía en el Martín Fierro .
Así nació no ya una fantasía escapista, sino un proyecto viable. Nuestro comercio sería inglés, nuestra cultura francesa, nuestro ejército alemán, nuestro pueblo español e italiano. Dejando que el gaucho quedara en el fondo de su alma como un fiscal insobornable, la Argentina sería Europa en América. Este proyecto, que inspiró la Constitución de 1853 diseñada por el propio Alberdi, se concretaría a partir de los grandes presidentes realizadores de la llamada Generación del Ochenta: Urquiza, Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca.
Hacia 1910, cuando celebró el centenario de la Revolución de Mayo, la Argentina ya era de lejos la nación más avanzada de América latina. Séptima en el mundo en cuanto al producto por habitante, corría delante de países como Holanda, Alemania, Canadá, Francia, Suecia, Italia, España y Japón, y detrás aunque cerca de Australia, Nueva Zelanda, los Estados Unidos, el Reino Unido, Suiza y Bélgica. Después de haber reconocido su misérrima realidad, la había superado mediante un proyecto ideológicamente cuestionable pero históricamente realizable, pasando a integrar en medio siglo, el lote de las naciones de vanguardia.
La fantasía argentina
A partir de este éxito inicial, sin embargo, estalló un clic en la mente de los argentinos. Se la creyeron . Gracias a la realización del proyecto alberdiano, habían sido admitidos en el exclusivo club de las naciones desarrolladas. Todavía necesitaban, sin embargo, un segundo y formidable esfuerzo para permanecer y progresar dentro de él, confirmando su flamante pertenencia. En lo económico, la Argentina debería convertirse no sólo en una nación agroexportadora, sino también en una nación industrial exportadora. En lo político, debería completar el paso inicial de la república aristocrática a la república democrática que había dado en 1912, cuando la ley Sáenz Peña consagró el sufragio universal.
Pero a partir de los dorados años veinte, cuando la prosperidad y la democracia ya les habían llegado, a los argentinos los picó el perturbador bichito de la autocomplacencia. Enamorados de sí mismos, se volvieron narcisistas. José Ortega y Gasset, ese español que nos amó y, porque nos amaba, nos dijo la verdad, denunció el narcisismo argentino en 1929, mediante dos proféticos ensayos, La Pampa… promesas y El hombre a la defensiva . Intoxicados por su éxito inicial, los argentinos de su generación no le creyeron. Ni siquiera la espléndida retórica de Ortega alcanzó para matar en el huevo el mito que por entonces se expandía entre nosotros: el mito de la riqueza argentina.
La riqueza no es algo que se tiene , de una vez y para siempre. La riqueza es algo que debe acumularse trabajosamente día por día, porque en caso contrario se diluye hasta esfumarse. Es un ave que en cualquier momento levanta vuelo, abandonando el jardín que hasta ese momento la atraía. Pero el mito de esa riqueza argentina que supuestamente se había mudado para residir definitivamente entre nosotros, para formar parte de nuestra identidad, invadió las mentes de todas nuestras clases sociales convirtiéndose al fin en la mortífera quimera que todavía nos alucina.
La primera en acoger el mito fue la clase alta. Dejando de ser el esforzado pionero que había sido su abuelo, el nuevo argentino de clase alta se convirtió en culto estanciero, más interesado en deslumbrarse y deslumbrar en París que en elaborar con renovado esfuerzo, a partir de la estancia inicial, la industria competitiva y moderna, que los demás países avanzados ya estaban montando.
Hijo del inmigrante heroico, del chacarero italiano y del almacenero gallego, el miembro de la nueva clase media tomó una senda paralela a la de la clase alta, al dedicarse no ya a convertir la chacra y el almacén en una formidable cadena de eslabones productivos, sino a graduarse para realizar el sueño de «mi hijo el doctor», que su esforzado padre había concebido; un brillante intelectual, un empinado profesional o un dirigente político cuyo empeño ya no sería aumentar sino distribuir mediante el puesto público el fabuloso botín de la riqueza argentina.
Hija del peón y del obrero primitivo de los frigoríficos, la clase obrera no fue invitada, por su parte, a trabajar más y más para transformarse en semillero de empresarios, sino a trabajar menos y menos, protegida por una poderosa organización sindical.
Ya fuera su origen alto, medio o humilde, un perverso acuerdo envolvió a los argentinos: todos, cada cual a su manera, ya no bregarían por engordar, sino por ordeñar la vaca argentina, sin imaginar siquiera que algún día su generosa ubre se podría secar.
De 1930 en adelante, la incipiente democracia argentina derivó la intolerancia entre conservadores y radicales primero, entre peronistas y antiperonistas después, por el supuesto atajo de los golpes militares. De 1930 en adelante, asimismo, la Argentina dejó de crecer económicamente, mientras unos treinta países, viejos o nuevos ricos, crecían impetuosamente, sobre todo a partir de la posguerra de 1945.
El primero en hacer sonar la alarma del estancamiento argentino fue el presidente Frondizi en 1958, que, junto a Rogelio Frigerio fundó el desarrollismo porque había caído en la cuenta, antes que nadie, de que la rica Argentina se estaba desdesarrollando . Pero no le creyeron. Finalmente, lo tumbaron. Tan poderosa era, todavía, la quimera argentina. Después de siete décadas de crecimiento escaso o nulo, al fin han aparecido entre nosotros los primeros síntomas de una pobreza cuya visión nos escandaliza y nos humilla. ¿Cómo es posible que ahora invadan las noches otrora espléndidas de Buenos Aires legiones de necesitados que revuelven los tachos de basura para rescatar lo que otros tiran? ¿Cómo es posible el espectáculo perturbador de los piqueteros? ¿De dónde han surgido los delincuentes infantiles? ¿Qué pasó con la riqueza argentina?
La fantasía es tan poderosa, empero, que al contemplar el nuevo espectáculo de nuestra pobreza no lo atribuimos a que se ha instalado entre nosotros una nueva realidad, sino a algún accidente transitorio del que la mayoría de los argentinos somos inocentes. ¿No será que la plata se la llevaron los corruptos? ¿No será que nos está devorando la voracidad de nuestros acreedores? ¿No será que hay pobres porque los ricos se han vuelto indiferentes? Un poco más de honestidad para castigar a los que roban, un poco más de dignidad para resistir al Fondo Monetario Internacional, un poco más de solidaridad cristiana con los que menos tienen, ¿no podrían revertir rápidamente el mal que nos aflige?