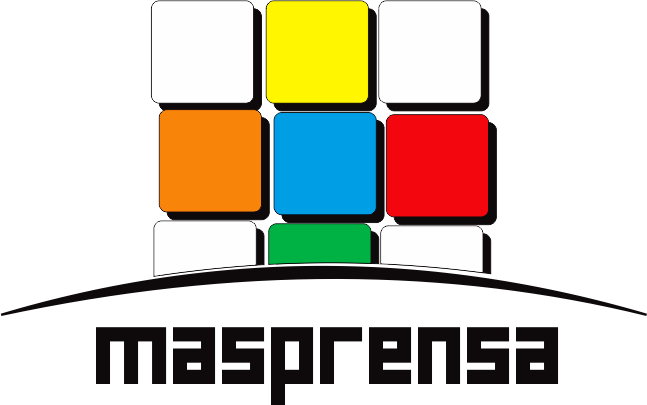Exigir que los colegios sean lugares donde se prepara para el mercado laboral supone declarar la bancarrota de la enseñanza como periodo en el que se descubren sus propias aptitudes, sus propios talentos: donde se descubre la propia libertad.

Permítanme que comience en esta ocasión con una peripecia personal. Hace ya algunos años, más de los que me gustaría reconocer, cuando aún estudiaba en la universidad y mientras permanecía muy afanado con los textos en alemán de la Crítica de la razón pura ―que por aquel entonces examinábamos con gran fruición en la asignatura de Metafísica―, topé con unas palabras de Kant que me hicieron caer en una honda crisis que me empujó a revisar la que consideraba como mi auténtica vocación: estudiar filosofía.
Me refiero a los fragmentos, que pueden encontrarse fácilmente en los prólogos a las dos ediciones de la célebre obra, publicada primero en 1781 y ampliada después en 1787, en los que Kant aseguraba sin melindres que los empeños especulativos de la metafísica habían sido vanos porque, sencillamente, nunca habían sido sometidos a un tribunal competente. Este ejercicio crítico lo presentaba el filósofo, para más inri, como una «necesaria preparación previa para promover una metafísica rigurosa». (die notwendige vorläufige Veranstaltung zur Beförderung einer gründlichen Metaphysik, KrV, B XXXVI).
Yo estaba entonces en cuarto de licenciatura, tenía 22 años. Por una corpórea necesidad de mantenerme anclado a la vertiente práctica y tangible del mundo ―para aterrizar desde las olímpicas regiones de la filosofía―, había comenzado a simultanear con estudios a distancia en Psicología, y también trabajaba como incipiente editor en la librería de aquel egregio edificio por donde Ortega y Gasset, Zubiri, Besteiro, Gaos, García Morente o María Zambrano habían estudiado, dado clase o paseado. Qué bien supo describir este hiato, quizás insalvable, doña Emilia Pardo Bazán en una de sus cartas a Galdós: «¡Qué salto, qué brinco desde las alturas filosóficas hasta el tempestuoso océano de las pasiones de los afectos y las batallas de la vida!».
Los jóvenes quedan asfixiados en un entorno en el que la utilidad, el éxito y el servilismo del «para qué» se asientan como ídolos a los que venerar
Tras leer y releer aquellos asertos kantianos ―acaso demasiado en serio, pues como apunta Cioran en numerosos pasajes la filosofía ha de ser ocupación de ligereza y no de gravedad… si no deseamos que acabe con nosotros―; tras la kantiana lectura, decía, hablé con mi novia de entonces en medio de uno de los jardines de la Complutense sobre mis inquietudes, entre las Facultades de Derecho y Filosofía, y, entre lágrimas producidas por una extraña mezcla de tristeza, rabia e impotencia, le confesé con cierto aire dramático de despedida (a no sabía qué) pero muy decidido de que no podía seguir en aquella facultad dedicándome, alegremente, a estudiar y a cuestionar los cimientos de la metafísica. Que el mundo seguía funcionando, ferviente y pujante, «ahí fuera», argumentaba yo, extramuros de la impasibilidad universitaria, y que no podría intervenir en los asuntos de ese mismo mundo si no me enfangaba en ellos. Yo quería vivir, y en aquel instante consideraba con firmeza que la vida estaba más allá del placer erudito y académico. Que lo realmente importante quedaba más allá, o más acá, de los estudios. Más allá, o más acá, de las elucubraciones kantianas.
Sin pensármelo demasiado, acudí raudo a la sala de ordenadores de la Facultad y busqué cómo alistarme en el Ejército. Tenía que huir de aquel escenario en el que los individuos se dedican, sin más, a estudiar. ¡A estudiar! Había que vivir. Y estudiar me lo impedía. En mi cabeza bullían los desvelos de Andrés Hurtado, inmortal personaje de Baroja en El árbol de la ciencia. Recuerdo aquel largo e inolvidable paseo, que hice a pie, desde el campus complutense hasta la calle de Quintana, que sale de la de la Princesa, hasta la Delegación del Ministerio de Defensa. Y allí estaba, sin saber muy bien qué decir ni a quién interpelar. Simplemente entré y expliqué al militar de la puerta que yo iba allí a «echar una instancia». No sé por qué providencial destino, acabé sentado en la mesa de un oficial de la Armada ―no recuerdo ahora el rango, puede que capitán―.
Lo que ocurrió a continuación lo llevaré siempre grabado a fuego en mi memoria. «Siéntese. Dígame qué quiere y si puedo hacer algo por usted». La cosa se había puesto seria: yo estaba, no sabía muy bien cómo ni por qué había llegado allí, en la mesa de un oficial militar que me pedía explicaciones. Tenía que dar cuenta de mí mismo. En mi mente deambularon entonces, en procesión de voces incomprensibles, mi novia de entonces, mis estudios, mi precario pero bello trabajo, mis padres, mis abuelos. Finalmente pude vertebrar palabra: «Desearía inscribirme en algún cuerpo en el que pueda viajar y para el que no necesite más formación que mi voluntad». Su respuesta, mientras revisaba con aires de indiferencia algunos papeles, fue tajante: «¿Podría saber a qué se dedica ahora?». «Soy estudiante universitario», contesté al oficial.
Hubo un largo silencio, provocado deliberadamente por el militar. No me preguntó qué estudiaba ni cuáles eran mis aspiraciones. Con contundencia, espetó: «Supongo que ha leído a Unamuno. Que muera entonces la inteligencia». Desconocía el matiz con el que profería aquellas palabras. Yo callé. Y entonces él me pidió que me levantara. Me dirigió a la puerta con talante paternal. Allí me dijo: «Si usted es, como dice, estudiante universitario, no deje que la inteligencia muera. Ya tendrá tiempo para otras incursiones. Ahora vuelva a sus clases y no consienta que muera la inteligencia». Me dejó en el umbral, donde yo debía elegir si cursar aquella instancia o si echar a andar, de vuelta, a la Facultad.
Todos necesitamos en algún instante decisivo de nuestra vida que alguien encarrile los desatinos de un ánimo apesadumbrado, de una voluntad mal dirigida o que, sin más, nos dé un par de palmadas en la espalda para empujarnos a seguir cuando la niebla emborrona nuestro camino. Aquel oficial anónimo, a quien siempre estaré profundamente agradecido, hizo que mi vida se recondujera en un momento de inevitable desvarío juvenil.
Si no queremos que muera la inteligencia, es la sociedad en su conjunto la que debe empujar a que sea el motor de cualquier voluntad
Últimamente observo en mi trabajo cotidiano como profesor de secundaria y bachillerato, pero también en la universidad cuando imparto cursos o conferencias, cómo nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes quedan asfixiados en un entorno en el que la utilidad, el éxito y el servilismo del «para qué» se asientan como ídolos a los que venerar (y bajo cuya tiranía sufrir). Las últimas leyes educativas hacen hincapié en la necesaria «adaptación al mercado laboral» y a la adquisición de competencias, habilidades y destrezas que preparen a los chavales para su vida adulta en un escenario tan complejo como pluriforme.

Por su parte, el cuerpo docente se ahoga en un marasmo administrativo y de adquisición de nuevos métodos pedagógicos que han de supeditarse a aquellos ídolos: emprendimiento, productividad, eficiencia. Además, todo bajo capa de entretenimiento y gamificación, es decir, de perjudicial hiperestimulación para el alumnado. El conocimiento, así, queda relegado al papel de un sumiso instrumento, de un aditamento prescindible. La inteligencia queda prisionera al tener que supeditarse a las metodologías de aprendizaje, servidas por gurús pedagógicos que, por norma, jamás han pisado un aula salvo para evaluar la «implantación» de esas mismas metodologías. Importan las formas: aprendizaje invisible, flipped clasroom, mobile learning, aprender a aprender, el mentoring y el coaching pedagógicos… Las vergonzantes pamplinas pedagógicas se imponen sobre el valor de saber.
En paralelo, y para colmo, a los estudiantes se les exige «resiliencia» y «gestión emocional» frente un mercado laboral difícil y precario, mientras, a la vez, les ofertan asignaturas como «iniciación a la actividad emprendedora» desde los 12 años (manipular presupuestos, manejar intereses y créditos, tributación, inversión en capital humano o «entender el concepto de espíritu emprendedor» son algunas de sus finalidades). Como contraparte, las asignaturas para pensar adogmáticamente nuestra realidad pierden horas. Se pretende dotar a niños y adolescentes de competencias para el mundo laboral, pero quedan cada vez más desvinculados de lo único que les ayudará a ser libres, independientes y autónomos: el conocimiento.
Aquella anécdota personal y otras tantas que he experimentado me han hecho defender y caer en la cuenta de que la tarea de la enseñanza no debería centrarse exclusivamente en preparar para aprobar exámenes y en crear una masa acrítica de graduados bien dispuestos para el mercado laboral, sino en transmitir una insoslayable pasión por conocer que desemboque en un pensamiento independiente. Exigir que los colegios sean lugares donde se prepara para el mercado laboral supone declarar la bancarrota de la enseñanza como periodo en el que se descubren sus propias aptitudes, sus propios talentos: donde se descubre la propia libertad. Por eso, las leyes educativas deberían actuar como un potenciador y garante de las capacidades de cada joven, no como un limitador de posibilidades que, sin más, los «prepara» para el mercado laboral. Deberíamos preguntarnos, en efecto, para qué estamos preparando a los chavales. A qué tipo de yugo les estamos haciendo serviles. Qué esclavitudes intelectuales y emocionales estamos sembrando bajo el eufemismo de «preparar». Como ha defendido con acierto la poeta y ensayista Chantal Maillard en La razón estética, «todo mundo es una construcción. Una educación de la sensibilidad es, ahora más que nunca, necesaria, pues evita el tedio que acompaña la falta de impulso de descubrimiento».
La inteligencia artificial pone de relieve el insustituible papel de las humanidades y de las ciencias en la educación
En un contexto trivial y digitalizado que da todo hecho a niños y adolescentes, y que los mantiene esclavizados bajo una terrible y normalizada opresión hiperestimular, la actitud y disposición para pensar la realidad con juicio propio es lo más valioso que podemos transmitirles: no dejarse pensar por otros. La inteligencia artificial, por ejemplo, pone de relieve el insustituible papel de las humanidades y de las ciencias en la educación, porque ambas ponen de manifiesto la belleza que se da en el descubrimiento, en la resolución de un problema. El mismísimo Poincaré apuntó en esta dirección, y afirmaba que fue guiado por «el sentimiento de la belleza matemática, de la armonía de los números, las formas y la elegancia geométrica; un auténtico sentimiento estético que conocen todos los matemáticos». Paul Dirac, premio Nobel de Física en 1933, era aún más concluyente: «Que haya belleza en nuestras ecuaciones es más importante que adecuarlas al experimento». El conocimiento crea (y fomenta, y hace descubrir) la belleza.
Si no queremos que muera la inteligencia, es la sociedad en su conjunto la que debe empujar a que esa inteligencia sea el motor de cualquier voluntad. Es urgente pensar la relación entre educación y rapidez. Cada vez más estudiantes consideran aburrido o de escaso valor el acto de leer o escribir, y la comprensión lectora cae a niveles preocupantes: no se entiende lo que se lee, y no hay mejor caldo de cultivo para el totalitarismo. La dinámica acción-gratificación inmediata (propia del consumo) impide una educación de calidad y el desarrollo de un juicio propio. Ejercer la libertad no es hacer lo que se quiera, como muchos influencers que siguen nuestros adolescentes defienden. Ejercer la libertad significa poder saber por qué se hace lo que se hace. Hoy falta (a niños y adolescentes, pero también a los adultos) capacidad para elegir, para decidir.
Todos necesitamos en algún instante decisivo de nuestra vida que alguien nos diga, con confianza: ¡que viva la inteligencia! Y que las leyes permitan que así sea. Como escribió Benjamin Constant, «pidamos a la autoridad que se mantenga en sus límites. Que la ley sea justa y nosotros nos ocuparemos de ser felices».