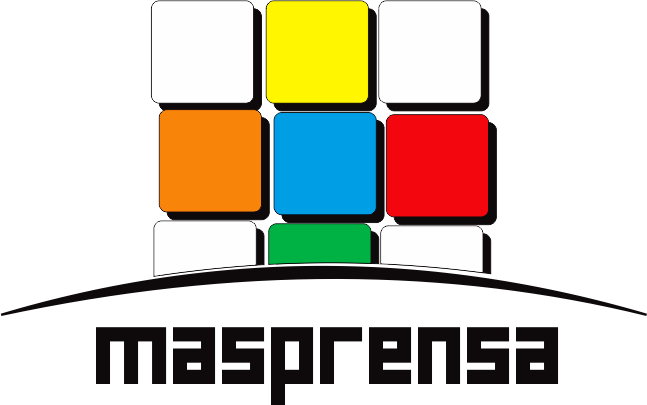Por Mag. Karin Hiebaum de Bauer
Introducción
“Defender todo lo que hace el gobierno sin meditarlo; no aceptar críticas; relativizar cualquier objeción comparándola con los K, y si eso no alcanza, acusar de K o de golpista”. Eso que se señalaba en 2018 como un vicio de la política argentina hoy se le vuelve espejo al actual oficialismo. La paradoja es evidente: el estándar con el que se juzgaba a otros describe con bastante precisión prácticas que, ya en el poder, reproduce el propio espacio libertario.
Qué se criticaba entonces
La denuncia central era contra el seguidismo: una militancia que confunde lealtad con obediencia, que convierte toda evaluación de políticas públicas en un pleito identitario, y que transforma a quien pregunta en enemigo. El problema no era solo moral; era institucional: sin crítica no hay aprendizaje ni corrección de rumbo.
Lo que ocurre ahora
• Defensa acrítica. La comunicación presidencial, altamente personalista y concentrada en redes, fomenta una cultura de “aplausómetro” permanente. Vocerías oficiales potencian esa lógica: el sello de la Oficina del Presidente o de ministerios se usa para bajar línea y marcar “quiénes están del lado correcto”.
• Descalificación de la crítica. Periodistas, académicos, artistas, gobernadores o empresarios que cuestionan medidas reciben etiquetas como “operadores”, “ensobrados”, “casta” o “mafias”. El mensaje implícito es que la crítica no es un insumo de gestión sino una conspiración.
• Relativización sistemática. Ante objeciones puntuales (inflación, recesión, conflictos federales, traspiés legislativos), la respuesta frecuente es “con el kirchnerismo era peor” o “venimos de 20 años de decadencia”. El argumento histórico es relevante, pero usado como comodín termina cancelando la discusión sobre resultados presentes.
• Acusación identitaria. A quienes disienten —incluso antiguos aliados— suele atribuírseles “ser K” o “defender privilegios de la casta”. La política se reduce a un eje moral amigo/enemigo que clausura matices y desalienta acuerdos.
• Tendencia a gobernar por atajos. El mega DNU inicial y la búsqueda de amplias facultades delegadas fueron defendidos como necesidad del “shock”. La premisa es que el fin justifica los medios, y quien objeta los medios “quiere que todo siga igual”. Otra vez, la crítica se invalida por origen y no se responde por mérito.
Por qué se repite el patrón
Hay incentivos potentes. La política polarizada recompensa la épica identitaria más que la gestión silenciosa. Las redes sociales premian la demolición del adversario. Y un gobierno con minoría legislativa, urgencia económica y narrativa de cruzada tiende a blindarse, confundiendo cohesión con unanimismo.
Costos de esta deriva
• Empobrece el debate público: si toda objeción es “K” o “golpista”, ninguna es atendida.
• Aumenta el riesgo de errores: sin válvulas de crítica interna, las políticas se corrigen tarde.
• Aísla al gobierno: dificulta construir mayorías para reformas duraderas.
• Desgasta la legitimidad: cuando la vara es moral, cada problema se lee como traición, no como desafío de gestión.
Una salida posible
El cambio profundo no requiere silencio, sino control ciudadano y crítica informada. Medir políticas por resultados, abrir datos, dialogar con oposiciones y sectores sociales, reconocer errores y ajustar rumbos no es claudicar: es gobernar en democracia. Y recordar que disentir no convierte a nadie en “enemigo del país”.
Cierre
La ironía es nítida: el diagnóstico de 2018 sobre quienes defendían “todo” del gobierno ajeno calza hoy con comportamientos del gobierno propio. La política siempre devuelve la misma lección: la vara con la que se mide a los otros termina midiendo a uno. La credibilidad, también.